por Raúl Zibechi, en cipamericas.org
 Campaña Paren de Fumigados
Campaña Paren de Fumigados
En los pequeños pueblos de la pampa argentina, las fumigaciones con glifosato enferman a la población y contaminan la vida. La resistencia al modelo de agricultura industrial crece día tras día.
“Estoy aquí porque enterré a cuatro familiares”, dice Raquel en un tono casi inaudible. “Mi papá, mi primo y un hermano de mi papá que trabajaban fumigando, además de mi hermano que trabajaba en una escuela rural”. Raquel es maestra y vive en Elortondo, un pequeño pueblo de seis mil habitantes a 300 kilómetros al sur de Santa Fe, donde reinan la soja y las enfermedades provocadas por las fumigaciones.
“El 80 por ciento son gente de campo”, agrega.
Raquel carga una pesada carpeta con trabajos de sus alumnos de 7° grado, casi todos de 13 años. Con ellos hicieron una amplia encuesta para conocer la realidad sanitaria de la población. La escuela está pegada a las vías del tren y frente a los silos secadores de soja. Casi todos los encuestados por los niños, sus vecinos y familiares, tienen conciencia de los problemas de salud que provocan las fumigaciones.
“Para llegar a la escuela hay que pasar cerca de los silos y no se puede respirar. Los niños que salen a la calle mientras funciona la secadora quedan con la ropa blanca, que es el polvillo que sale de los silos que se difumina en la escuela y en todo el pueblo”, explica la maestra. El proyecto que encabeza Raquel se llama “Somos lo que respiramos”, pero las autoridades les impidieron concursar ya que aborda un tema “polémico”.
Se pone triste y apaga aún más la voz cuando relata la indiferencia de las personas que podrían implicarse en la defensa de la salud. Es común que en los pueblos el presidente comunal, la directora escolar y la cooperadora con la escuela tengan algún tipo de relación con los plantadores de soja. “Vine porque en el pueblo queremos formar un grupito, para hacernos sentir”. Con esa intención llegó al 17° Plenario de la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe.
Los pequeños grandes avances
Carlos Manessi y Luis Carreras, dos de los militantes del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), sienten que el muro de silencio se va resquebrajando por las dos noticias que se difundieron en las semanas anteriores a la celebración del plenario, a cuya organización dedicaron muchas horas de trabajo al “viejo estilo”: dedicar todo el tiempo posible a la causa.
La primera es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 20 de marzo que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y que el mismo herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. El periodista ambiental Darío Aranda escribió que “el glifosato desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas” (MU, 22 de marzo de 2015).
En Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) sobre los que se riegan 300 millones de litros de glifosato cada año. Pero también se utiliza en frutales, girasol, pasturas, pinos y trigo. Aranda explica que en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, uno de los espacios de la OMC, 17 expertos de once países trabajaron durante un año para llegar a la conclusión de que el glifosato es cancerígeno.
El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, tanto en productos de aplicación agrícola como en espacios urbanos y en el hogar. El producto de Monsanto se comenzó a usar masivamente con el desarrollo de los cultivos transgénicos. En 1996 en Argentina se usaban 11 millones de litros de glifosato, pero ese año se aprobó la soja transgénica y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados estima que ahora se utilizan 320 millones de litros.
En 2009, Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) advirtió que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios. Como recuerda Aranda, “debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos”.
Carrasco abrazó la causa de los afectados por el glifosato, apoyó incondicionalmente a las poblaciones de los pueblos fumigados como las Madres de Ituzaingó[1], afirmaba que “la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas”. Falleció en mayo de 2014, semanas después de participar en la escuelita zapatista y hoy es un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos.
La segunda resolución que anima a Luis y Carlos es la reciente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del 25 de marzo, que prohíbe la aplicación del potente tóxico 2,4-D en toda la provincia y restringe severamente la aplicación aérea y terrestre. En adelante sólo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6.000 metros de las poblaciones y en las terrestres a más de 1.000 metros de los centros poblados (http://www.cepronat-santafe.com.ar/, 31 de marzo de 2015).
En junio de 2014 Cepronat había presentado un expediente solicitando la prohibición o restricción del 2,4D, el agrotóxico que es el segundo herbicida más usado por la agricultura en la Argentina y el tercero en Estados Unidos. De este modo, la provincia se convierte junto a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba, en una de las primeras en adoptar restricciones.
38 años resistiendo
Cepronat participa en la Campaña Paren de Fumigarnos, nacida en setiembre de 2006 en las provincias más afectadas del país. Santa Fe es junto a Córdoba y Buenos Aires una de las tres principales provincias sojeras. Sólo en Santa Fe la campaña reúne organizaciones y personas de cien localidades que, como señala uno de sus documentos, “veían deteriorar su calidad de vida y cambios en la forma de enfermar y de morir”.
La campaña cuenta con el apoyo de organizaciones barriales, culturales y sindicatos, como el de los maestros que cedieron el camping a 15 kilómetros de la ciudad para albergar al medio centenar de participantes del plenario. En la ronda de presentaciones se nombran unas 20 organizaciones de varios pueblos, algunos de los cuales se definen como “refugiados ambientales”, que serían hasta 250 mil en la provincia.
Una decena de militantes (del Cepronat y de otras organizaciones que integran el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente) preparan el espacio del encuentro, registran a los asistentes y colocan carteles. Ezio, el “presidente” de Cepronat, transpira bajo el fuerte sol del mediodía junto a la parrilla donde prepara la comida. Luis no para de trajinar, con sillas, con cajas y botellas, de trepar para colocar pancartas. Carlos abre el plenario y explica los modos de trabajo. Un equipo de gente sencilla, entregada a la lucha por la vida.
Cepronat nació en 1977, en plena dictadura militar, dos meses antes que la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Todos los meses publican el boletín El Ambientalista (que ya lleva 284 ediciones) con informaciones sobre los pueblos fumigados, denuncias de productos que dañan la salud y de cualquier iniciativa que destruya el medio ambiente.
El Centro de Protección de la Naturaleza “es la primera organización no gubernamental formada por ciudadanos preocupados por el ambiente en el interior de la Argentina”, que ya en 1978 se involucró en frenar las fumigaciones de mosquitos en Santa Fe, realizó cientos de plantaciones de árboles autóctonos en la ciudad y fue una de las primeras organizaciones en oponerse a la IV Central Nuclear y conseguir la ordenanza que declara “Santa Fe No Nuclear” (El Ambientalista N°283, marzo 2015).
En la década de 1990 promovió el rechazo a una represa en el Paraná Medio. Desde que comenzó a implementarse el nuevo modelo agrícola a mediados de la década, se encuentran en una encrucijada que los lleva a abordar los dos problemas principales: las aspersiones con agrotóxicos y la defensa de los espacios públicos urbanos. Es una misma lucha o, mejor, la resistencia a un mismo modelo.
Luis relata con inocultable pasión una de las últimas batallas en la que estuvo empeñado Cepronat: la defensa del parque Alberdi, un emblemático espacio verde en el corazón de la ciudad, muy cerca del río Paraná. El gobierno de la ciudad decidió remodelar el parque que alberga más de cien árboles, con menos verde, más cemento y la concesión a una empresa privada.
Lo que más rechazo generó fue la decisión de construir 300 plazas semisubterráneas para coches porque cambia la fisonomía del parque, mientras los empresarios privados que la construyen tendrán la explotación por 30 años, abonando un canon de poco más de cien dólares mensuales. La comuna les entrega un espacio público de 15 millones de dólares cuya inversión recuperarán en los primeros cinco años.
Cuando comenzaron a talar los árboles cientos de vecinos ocuparon el parque, el 14 de junio de 2014, instalaron tiendas y durmieron allí durante varios días. Crearon la Asociación Ciudadana en Defensa de lo Público y los días 14 de cada mes retornan en grupos al parque recordando la fecha de la toma. La privatización y especulación con los espacios públicos es parte del mismo modelo extractivo que los monocultivos de soja y la minería a cielo abierto.
Enfermedad y dominación
La ronda empieza los debates. Luego de las presentaciones de rigor, Carlos recuerda que la Campaña Paren de Fumigarnos lleva más de seis años recorriendo pueblos, realizando tres plenarias provinciales cada año y que ahora cuenta con la presencia del grupo de médicos de la Universidad de Rosario y de un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, además de un grupo de la vecina Paraná.
Entre los testimonios de los afectados, destaca –además de Raquel de Elortondo- el de Roberto, de Ceres, una ciudad de 15 mil habitantes a 260 kilómetros al noroeste de la capital. Tiene 38 años y trabajó nueve como aplicador de agroquímicos manejando un “mosquito” hasta que comenzaron los dolores de estómago. Hace varios años que no puede trabajar porque perdió movilidad en los brazos. En el hospital le recetaron medicamentos psiquiátricos porque creían que mentía. Muchos médicos son cómplices del modelo y se resisten a aceptar la realidad de las fumigaciones.
Daniel Verzeñassi, bioquímico e integrante del Foro Ecologista de Paraná, advierte que “no sólo nos fumigan a través del aire sino del agua contaminada”. Explica que el agua de lluvia arrastra los tóxicos hasta las capas subterráneas de las que se saca el agua para consumo humano. “Los 800 o mil metros que exige el movimiento de distancia de las fumigaciones del lugar de residencia, es necesario pero insuficiente. Somos todos pueblos fumigados”, concluye.
En la ronda, alguien dice una frase densa, de esas que golpean como piedras: “Cuando predomina la enfermedad perdemos libertad”. Luego explica que la enfermedad se construye como dependencia del enfermo, anulando su autonomía. En los tres grupos que se formaron para profundizar el debate, salieron casi todos los temas centrales: desde el miedo que existe en los pequeños pueblos, que impide la denuncia y la organización, hasta la necesidad de estudiar y formarse para luchar mejor.
Alguien se pregunta “¿cómo cambia la gente?”. En el intercambio hay unanimidad en evaluar que mientras trabajaron contra las fumigaciones y los cultivos de soja, no conseguían remover la indiferencia. Pero cuando decidieron centrarse en la salud y las consecuencias sanitarias del modelo, la gente comenzó a denunciar los casos de cáncer, leucemias y malformaciones.
El médico Damián Verzeñassi recordó que de los cien mil productos liberados al ambiente desde el fin de la segunda guerra mundial (1945), “sólo dos o tres mil fueron evaluados desde el punto de vista cancerígeno”. Sostiene una tesis polémica pero que debemos contemplar: los alimentos forman parte de un proyecto geopolítico de control de la población mundial. ¿Exagerado? Días después del plenario de la Campaña, dos científicos mexicanos del Instituto de Ecología de la UNAM recordaron que “Monsanto y el gobierno de Estados Unidos conocían de la toxicidad del glifosato desde 1981” (La Jornada, 17 de abril de 2015).
Por su parte, el sindicato de maestros AMSAFE (Asociación de Magisterio de Santa Fe) destacó que en toda la provincia hay 800 escuelas rurales y periurbanas en las que trabajan dos mil maestros. El sindicato recibe muchas denuncias de maestros que enferman de cáncer y de escuelas que cierran los días de fumigaciones. Muchos directores de escuelas tienen miedo a denunciar. Para visibilizar la situación se proponen convocar un Congreso Provincial de Escuelas Fumigadas.
Campamentos sanitarios
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, la mayor ciudad de la provincia y la tercera del país, vivió un viraje político en 2007, con el triunfo de una corriente que realizó cambios de fondo en la carrera. Uno de esos cambios fue la introducción de los “campamentos sanitarios” que son “un dispositivo creado en el año 2010, como Evaluación Final Integradora del Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina, que integra evaluación, investigación, docencia y extensión”, según lo define Damián Verzeñassi, responsable académico de esa materia.
Sostiene que los campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades y que un estudiante no debe terminar sus estudios sin tener una experiencia que le deje en claro que obtuvo su título gracias a los aportes de toda la población y no sólo por méritos personales. Los campamentos duran cinco días y participan entre 90 y 150 estudiantes de la misma cohorte, por lo cual se realizan campamentos cada tres meses.
La facultad firma un acuerdo con el municipio, que debe ser de menos de 10 mil habitantes. Al campamentos acuden los docentes, entre diez y quince, la facultad se encarga del traslado y los equipos y el municipio del alojamiento (duermen en colchones en el suelo en escuelas o polideportivos) y la alimentación. En los tres meses anteriores los estudiantes preparan el campamento, ya saben a qué localidad van a ir y todo lo que tienen que hacer durante los cinco días que estarán en el pueblo.
A cada estudiante se le adjudica una manzana para que lunes y martes visiten todas las casas y encuesten a todas las personas. La encuesta busca una caracterización socioeconómica del grupo familiar y los principales problemas de salud que han padecido, en el último año y a su vez en los últimos 15 años. “Conseguimos una cobertura del 76% de la población en los 21 campamentos realizados”, explica Verzeñassi.
El miércoles construyen un perfil sanitario de la población. “Los docentes evaluamos el trabajo de los estudiantes, su capacidad de entrevistar, de generar empatía con el sujeto, de construir una hipótesis de diagnóstico y de identificar los elementos determinantes de la situación de salud de la familia. Además convierten transformando las escuelas en un gran hospital de campaña, donde hacen un examen físico y control de salud de los niños, controlando crecimiento, desarrollo y las posibles patologías.
El jueves hacen talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades en las escuelas primarias y secundarias, pero también en las plazas y centros sociales, “porque los médicos tienen que tener la capacidad de compartir con la comunidad sus saberes para construir una comunidad más saludable. De ese modo podemos evaluar al estudiante en la práctica concreta con la gente que es lo que va a hacer cuando trabaje como médico”.
El viernes los docentes hacen la evaluación de los estudiantes y por la tarde convocan a todo el pueblo para hacer la devolución de los resultados. Luego en la facultad comparan los resultados de las diferentes comunidades a lo largo de estos años que llevan haciendo campamentos, fijando la atención en la evolución de las enfermedades en los últimos 15 años.
“Hemos comprobado que ha existido un crecimiento del cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio. Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos nos da incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué hay en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, señala indignado.
Una guerra química
En 2008 en Argentina había 206 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos encontraron hasta dos mil casos, casi diez veces más. En cuanto a las malformaciones, se llega a seis niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes cuando la prevalencia es de un caso por millón. Pero lo que más les llama la atención es que no aumenta el mismo tipo de cáncer que había antes sino que aparecen nuevos: linfomas, leucemias, cáncer de tiroides, páncreas y mamas.
Un estudio que se divulgó en el Plenario de Paren de Fumigarnos, realizado por la Universidad de La Plata a pedido de las autoridades de Monte Maíz (un pueblo agrícola de 8.200 habitantes en la provincia de Córdoba) descubrió que hay tres veces más cáncer que el promedio del país. La tasa de abortos espontáneos asciende a 9,9% de las mujeres embarazadas, frente al 3% de media nacional.
La hipótesis de “una guerra química” que busca controlar a los pueblos cobra vigor si tenemos en cuenta que empresas multinacionales y autoridades tienen perfecta conciencia de las consecuencias esperables cuando liberaron los plaguicidas.
Sin embargo, algunas cosas están cambiando, como lo demostró el encuentro de la Campaña Paren de Fumigarnos. En los pueblos existe una clara conciencia de lo que está sucediendo, como demuestra la encuesta escolar de Raquel en Elortondo. De ahí a organizarse, hay un paso: perder el miedo. Pero ese paso lo están dando cada vez más personas en más lugares.
La segunda, es que hay cambios en la academia. Verzeñassi nos recuerda que a comienzo de los campamentos había mucha resistencia entre docentes y alumnos que decían, “no querían trabajar gratis”. Pero de los diez últimos campamentos siete se hicieron a pedido de un médico del pueblo que era un graduado que había participado en los campamentos”. Este cambio en los médicos, y en los docentes –que son figuras claves en los pueblos rurales- puede torcer la balanza contra el modelo de agricultura industrial.
Sin duda la situación es bien diferente a la que existía en 2006 cuando comenzaron la campaña. La campaña contra las fumigaciones no conoce pausas. En junio se realiza en Rosario el 3er. Congreso de Salud Ambiental y el 1er. Encuentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de América Latina. Se inaugura el 16 de junio, fecha del cumpleaños de Andrés Carrasco, símbolo de ese compromiso.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)
[1] Ver “El modelo extractivo rechazo en las calles”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/10888
 Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx
Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx
 Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.
Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI. FOTOGRAFIA › LA SERIE EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTOXICOS, DE PABLO PIOVANO, GANO DOS PREMIOS
FOTOGRAFIA › LA SERIE EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTOXICOS, DE PABLO PIOVANO, GANO DOS PREMIOS Campaña Paren de Fumigados
Campaña Paren de Fumigados  Cinco millones de personas fallecen cada año por su exposición a sustancias químicas
Cinco millones de personas fallecen cada año por su exposición a sustancias químicas Por:
Por: 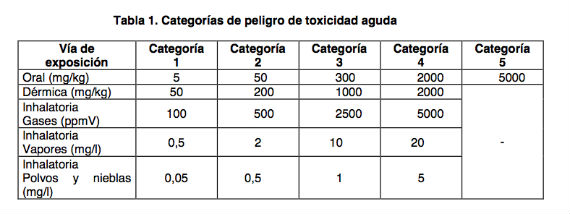

 Gustavo Duch Guillot
Gustavo Duch Guillot