Energía, caos sistémico y producción de lo común.
Por: Emiliano Terán Mantovani, alainet.org
 Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.
Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.
El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.
En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?
De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?
La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.
Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?
Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.
Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes
El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.
Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.
En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.
En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?
La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.
Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.
El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.
Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.
La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.
En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.
Cinco principios de la biopolítica de los comunes
A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:
Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.
Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.
Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».
Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.
Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad”[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.
Caracas, mayo de 2015
Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).
Referencias bibliográficas
– BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. Agencia Latinoamericana de información. 11/03/2009. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/29366. Consultado: [17/05/2015].
– FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011.
– HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015].
– MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.
– TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. Rebelión. 05-02-2015. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015].
– TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].
Notas:
[1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff.
[2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano.
[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42
[5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza.
[6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance.
[7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20
[8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”.
[9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo.
[10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12
 Pue.- Organizaciones sociales, entre ellas algunas de la Sierra Norte de Puebla, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.
Pue.- Organizaciones sociales, entre ellas algunas de la Sierra Norte de Puebla, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para evitar las violaciones del Estado mexicano al derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros.
 La Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (Recoma) condenó hoy el «desastre ecológico» que afecta al río La Pasión, situado en el departamento guatemalteco de Petén, fronterizo con México y Belice, debido a la contaminación con residuos químicos atribuidos a la industria de palma aceitera.
La Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (Recoma) condenó hoy el «desastre ecológico» que afecta al río La Pasión, situado en el departamento guatemalteco de Petén, fronterizo con México y Belice, debido a la contaminación con residuos químicos atribuidos a la industria de palma aceitera. RAMSAR COLOCA EN TODAS SUS RESOLUCIONES DE ESTA COP12, DE MANERA INCLUSIVA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES.
RAMSAR COLOCA EN TODAS SUS RESOLUCIONES DE ESTA COP12, DE MANERA INCLUSIVA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES LOCALES.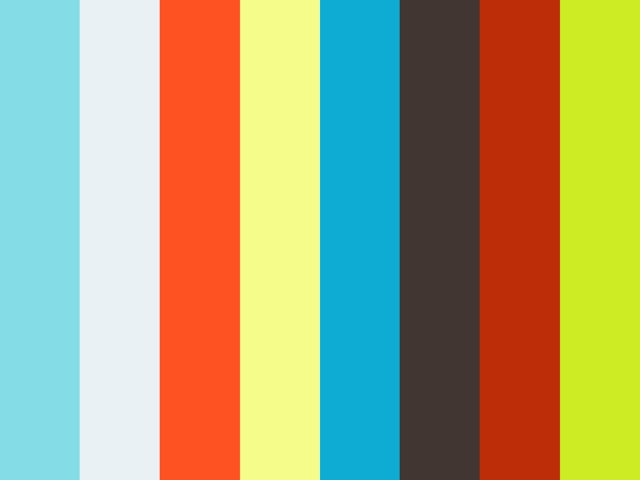
 Nosotras y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas con motivo de las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones, en ocasión de la Segunda Cumbre UE-CELAC,
Nosotras y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas con motivo de las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones, en ocasión de la Segunda Cumbre UE-CELAC, Las corporaciones están tratando de manipular el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) — un tratado de libre comercio que se encuentra en plena negociación y que, de aprobarse, sería más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) — para aumentar su poder sobre la economía mundial y así tener influencia sobre todo, desde sus derechos en el trabajo hasta los precios de sus recetas de medicamentos y la seguridad de los juguetes de sus hijos.
Las corporaciones están tratando de manipular el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) — un tratado de libre comercio que se encuentra en plena negociación y que, de aprobarse, sería más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) — para aumentar su poder sobre la economía mundial y así tener influencia sobre todo, desde sus derechos en el trabajo hasta los precios de sus recetas de medicamentos y la seguridad de los juguetes de sus hijos.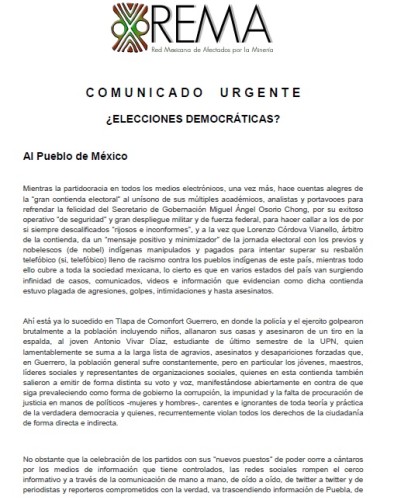 Al Pueblo de México
Al Pueblo de México -Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014
-Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014 Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.
Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas. Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional
Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional Por:
Por:  Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente:
Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente: