Este artículo fue escrito por Natalia Carrau, integrante de REDES / Amigos de la Tierra Uruguay, y publicado en la página de Amigos de la Tierra Internacional
La Agroecología en América Latina necesita un cambio en las políticas de comercio e inversiones
 En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.
En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.
No hay duda de que la Agroecología en el marco de la Soberanía Alimentaria requiere del comercio y las inversiones. Sin embargo, no todos los enfoques y formas de atender el comercio y las inversiones aportan a consolidarla y garantizarla. Para ello, son claves las políticas que implementan los Estados y los marcos institucionales que generan para los flujos de comercio e inversiones. Los países que son soberanos en su sistema agroalimentario, también construyeron soberanía en su régimen de comercio e inversiones.
En la actualidad, el marco de comercio e inversiones dominante plantea una relación causal entre la llegada de las inversiones y el crecimiento y desarrollo de los países. Esta premisa repetida de forma fundamentalista impide ver que esta forma de negociar las inversiones y el comercio reproduce las lógicas y racionalidades más perversas del sistema capitalista, y, operan como instrumentos de acumulación a favor de las empresas transnacionales (ETN).
La racionalidad sobre la que se sostiene el flujo de comercio de inversiones necesita sustituirse para que sea un aporte que encaje en las trayectorias de construcción y recuperación de soberanía de los países del sur global.
En América Latina estas reflexiones son urgentes porque las bases sobre las que se sostiene la enorme mayoría de trayectorias al desarrollo, están orientadas al libre mercado, libre comercio y libre inversión.
Libre mercado, libre comercio y libre inversión: la triada que encorseta a los Estados
Las vías por las que la Soberanía Alimentaria se ve restringida con la liberalización comercial tal cual está planteada desde la teoría económica dominante, es una simple ecuación: la rebaja de aranceles a la entrada de productos extranjeros, inunda el mercado doméstico con productos de menor precio (muchas veces altamente subsidiados en su país de origen y con fuerte concentración a manos del capital transnacional).
Esto desestimula y daña la producción nacional que puede estar desarrollándose con eslabones de valor agregado y manufactura versus la simple extracción de materia prima. Los productos industriales producidos en los países en desarrollo por lo general son poco competitivos, consecuencia de la división internacional del trabajo y de que los países desarrollados tienen economías altamente industrializadas y concentran los eslabones con mayor valor agregado de las cadenas de producción, con alto valor tecnológico y muy competitivas en el mercado mundial.
Al mismo tiempo, muchas de las ventajas que el mundo desarrollado presenta frente al comercio y las inversiones están basadas en la histórica desigualdad en el derecho al desarrollo. La trayectoria hacia el desarrollo seguida por los países del norte global se realizó en momentos históricos donde las actuales reglas para el comercio e inversión no existían. Estas reglas demuestran ser altamente restrictivas para desarrollar industria nacional, valor agregado y competitividad en el comercio internacional.
La forma de quebrar esta ecuación viciosa es rompiendo con el esquema y las normas que plantean los axiomas del libre comercio y sentando las bases para nuevas reglas y políticas domésticas que se dirijan al desarrollo industrial nacional en condiciones de soberanía (en todos los sentidos) y dirigidas a los intereses de la población. Algunas pistas sobre por dónde pueden darse estos cambios ponen el acento en las metodologías y contenidos de los acuerdos comerciales y de inversiones.
Una vista rápida al panorama de la liberalización comercial y de inversiones de América Latina muestra trayectorias fuertemente basadas en los preceptos del libre mercado, libre comercio y libre inversión. El denominador común es que las cláusulas, reglas y metodologías que incluyen la liberalización no permite al Estado fijar nuevas bases para la construcción de una estrategia de desarrollo soberana porque debe respetar el principio de no discriminación con el extranjero basado en las reglas de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y la prohibición de implementar requisitos de desempeño. Además, la liberalización impone mecanismos específicos de solución de controversias de tipo Inversor-Estado que instalan una “para-justicia” por fuera de la jurisdicción nacional.
América Latina avanzó hacia el libre comercio
América Latina tiene un panorama variado en cuanto a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Las subregiones, América del Sur, Centroamérica y México presentan diferencias y al mismo tiempo, en América del Sur también hay tendencias diferenciales que permiten dividir la subregión entre cono sur y cono norte.
La cercanía y conexión con los países del norte, especialmente Estados Unidos, constituye una “variable de ajuste”. Centroamérica y México tienen una trayectoria histórica de cercanía e influencia de Estados Unidos y este hecho también se ve reflejado en los procesos seguidos en la liberalización comercial. Por ejemplo, para México un mojón indiscutible en su historia de liberalización comercial lo constituye la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) [1] en 1994. La apertura de México a la liberalización comercial fue significativa después de la firma del TLCAN. Esta trayectoria también se puede identificar en otros países que al firmar TLC clásicos con algún país desarrollado (preferentemente Unión Europea, Canadá o Estados Unidos), inician un camino ascendente hacia la negociación y firma de múltiples TLC y TBI [2].
Lo mismo se puede observar con algunos países de América del Sur que habiendo sido parte de un proceso de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones, la firma de TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, rompió la posibilidad de consolidación de una inserción internacional diferente para volcarse a una liberalización comercial y de inversiones clásica y agresiva. Este es el caso de Colombia y Perú específicamente [3].
Es diferente el camino transitado por los países que fundaron el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): tanto Brasil y Argentina como Uruguay y Paraguay sufrieron, al igual que el resto de los países de América Latina, procesos de profunda liberalización económica, comercial y de inversiones a través de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington. La década del noventa dio lugar a países liberalizados, flexibilizados, abiertos a las ETN y con una reducción drástica del papel del Estado, además de los efectos en la cohesión social y en la democracia que tuvieron los procesos de dictadura militar y cívico-militar sufridos.
Pero estos países se volcaron a una inserción internacional vía el proceso de integración regional MERCOSUR. Este proceso nace desde una racionalidad neoliberal, pero se vio transformado en su estructura y caracterización a partir de la asunción de los gobiernos progresistas y de izquierda a inicios del S. XXI. Esta transformación, impidió por mucho tiempo la tentación de insertarse en el mundo vía la firma de TLC. Aún así, los países del MERCOSUR sí avanzaron en la liberalización del régimen de inversiones [4].
El caso de Centroamérica no refleja una multiplicidad de TBI firmados, el promedio es bastante bajo por país. Sin embargo, el proceso de integración regional de la región, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), no llegó a ser una integración que superara los aspectos comercialistas y la cercanía con América del Norte, en particular Estados Unidos (vía el CAFTA primero y luego vía el Acuerdo de Asociación firmado con la UE), impactó en la liberalización comercial y de inversiones y en el desembarco de ETN provenientes de esa región.
La Agroecología necesita de soberanía y de políticas públicas
El marco de comercio e inversiones tiene impactos mayúsculos en uno de los sectores más importantes de la soberanía de los países: los alimentos y el derecho a la alimentación. Los efectos que la liberalización comercial y de inversiones han tenido en los sistemas de producción locales de los países de América Latina son devastadores. La entrada de productos alimenticios a los países en desarrollo vía la liberalización comercial, propició no solo la invasión de los mercados de pautas de consumo de alimentos muy diferentes a las locales, sino que implicó, entre otras cosas, pérdida de biodiversidad y de saberes locales y regionales, erosión de suelos y deforestación, el empobrecimiento y desplazamiento de comunidades campesinas, de pequeños productores familiares y el acaparamiento de millones de hectáreas de tierra rica y cultivable por parte de ETN.
Los impactos que tiene la liberalización comercial y de inversiones en términos de Soberanía Alimentaria no son registrados por la teoría económica dominante.
El Estado [5] sigue siendo al mismo tiempo una pieza que no encaja, y una pieza que falta en el rompecabezas. Como poder público soberano, el Estado debe ser una pieza central como regulador, articulador y, sobre todo, como diseñador de políticas que promuevan un desarrollo sustentable y soberano. Las políticas liberalizadoras coartan la posibilidad de implementar políticas activas de promoción de sistemas locales de producción de alimentos, de experiencias vivas de Agroecología sostenidas local o regionalmente por comunidades, de ofrecer apoyos técnicos y económicos a la construcción de sistemas de comercialización locales o implementar políticas de control de precios y etiquetado de alimentos, entre otros. No permiten este tipo de políticas porque son vistas como amenazas y discriminación hacia inversores reales o potenciales o hacia los productos de estas inversiones extranjeras.
La resistencia al régimen neoliberal de comercio e inversiones: pistas para un cambio de sistema
La Agroecología necesita de políticas públicas y apoyos concretos. Las políticas públicas solo se pueden concretar si los Estados son soberanos para poder definir las políticas y estrategias de desarrollo que crean más convenientes. Sin políticas no podemos consolidar Agroecología. El régimen de comercio e inversiones restringe la posibilidad de implementar políticas y está basado en premisas injustas y en racionalidades contrapuestas a la justicia económica, ambiental y social. La disputa a las lógicas impuestas por el libre mercado, el libre comercio y la libre inversión son imprescindibles. Algunas pistas:
- Planes nacionales para la Agroecología: Si consideramos que la Agroecología constituye una base material, cultural, simbólica, política, económica y ambiental imprescindible para la soberanía alimentaria, entonces se necesitan planes nacionales que aborden las necesidades de los productores de alimentos a pequeña escala y sus territorios.
- Reglas para las ETN, derechos para los pueblos: La supremacía de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos es indiscutible. Las ETN deben respetar las leyes y políticas nacionales y los derechos humanos y deben estar sujetas a tratados internacionales vinculantes que las controlen y juzguen cuando incurren en violaciones. La aprobación de un tratado vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el marco de Naciones Unidas es urgente.
- Evaluación de las políticas de promoción de inversión: el régimen de comercio e inversiones generan impactos. Es hora de comenzar a evaluar estos impactos con indicadores que reflejen la realidad que tiene lugar en los territorios y consideren la enorme asimetría de poder que existe entre las ETN y los Estados en los territorios al momento de seguir adelante con la firma de estos instrumentos.
- Servicios y empresas públicos protegidos: los servicios y las empresas públicas constituyen bases fundamentales para garantizar el acceso a una infinidad de derechos humanos. Tanto los servicios como las empresas públicas no pueden ser negociados ni directa ni indirectamente en ningún contenido de los actuales tratados comerciales o de inversiones en negociación. Todos los acuerdos megarregionales en curso incluyen la incorporación de los servicios y empresas públicas en la negociación desconociendo su importante contribución al desarrollo.
Referencias
1. El TLCAN fue celebrado por Estados Unidos, Canadá y México. Son amplísimos los textos de análisis que discuten los beneficios de este TLC y que sostienen la relación causal entre la firma de este tratado y la multiplicación de unidades económicas conocidas como “maquilas” que se dedican a la elaboración de productos de exportación en condiciones laborales de seudo esclavitud.
2. México posee aproximadamente 13 TLC con diferentes países y regiones y 29 TBI firmados.



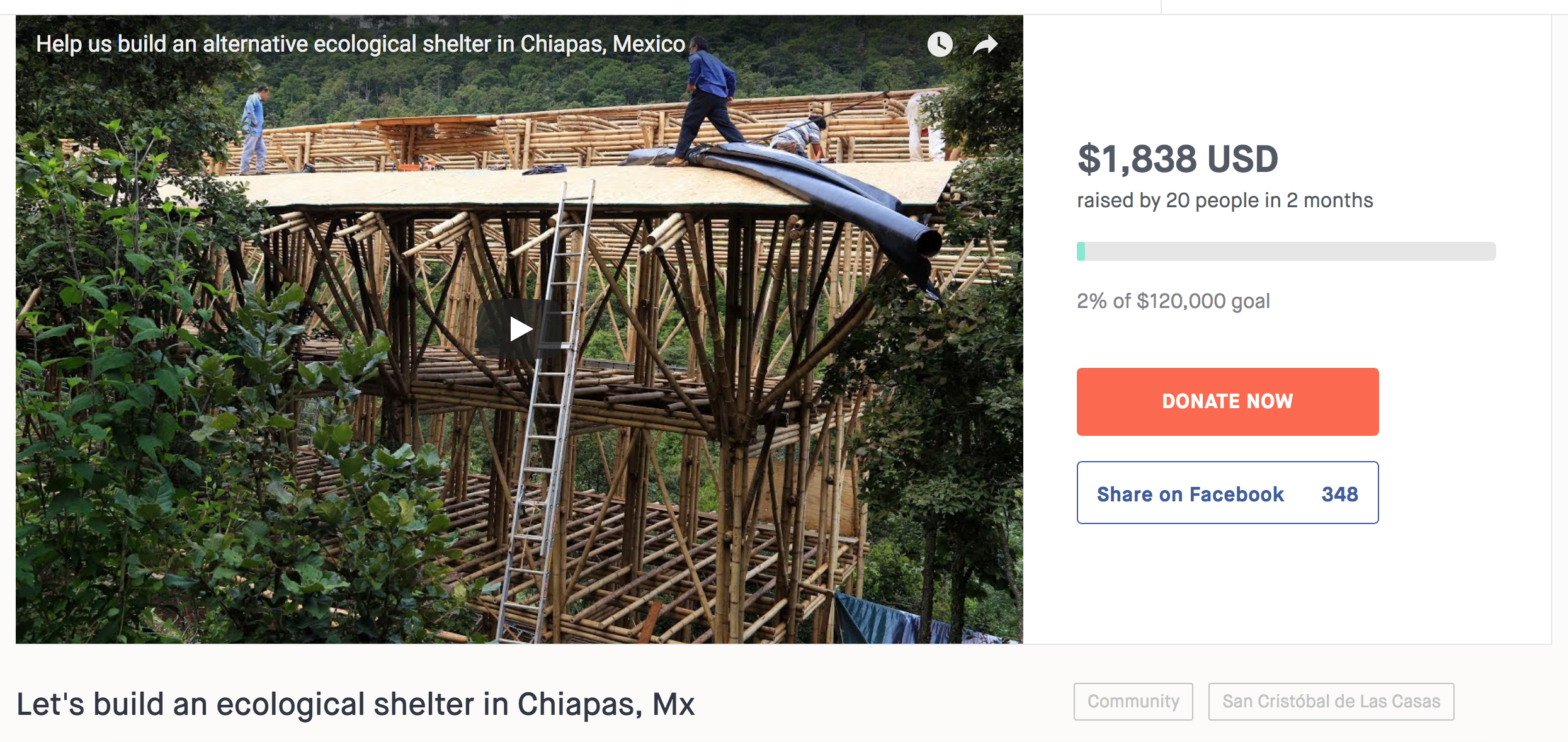
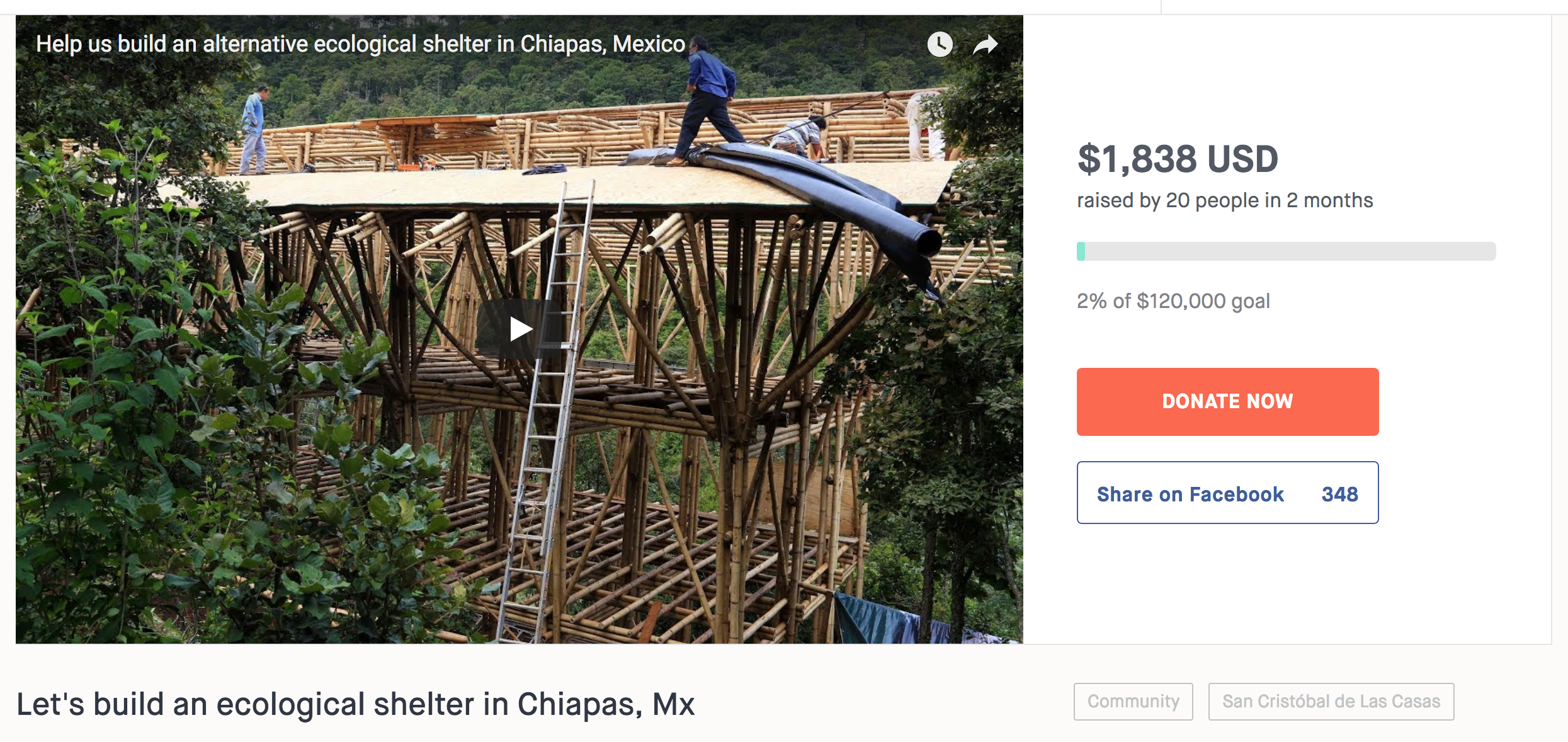



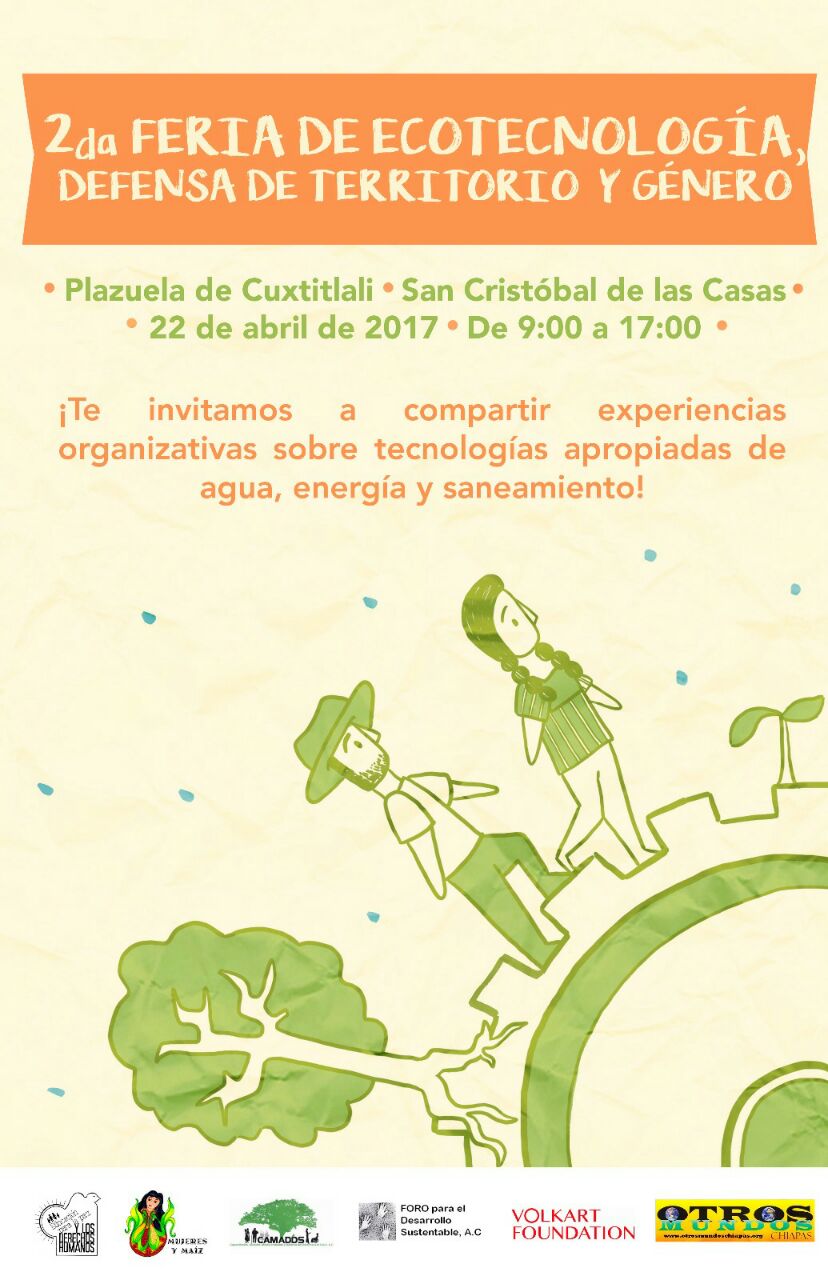
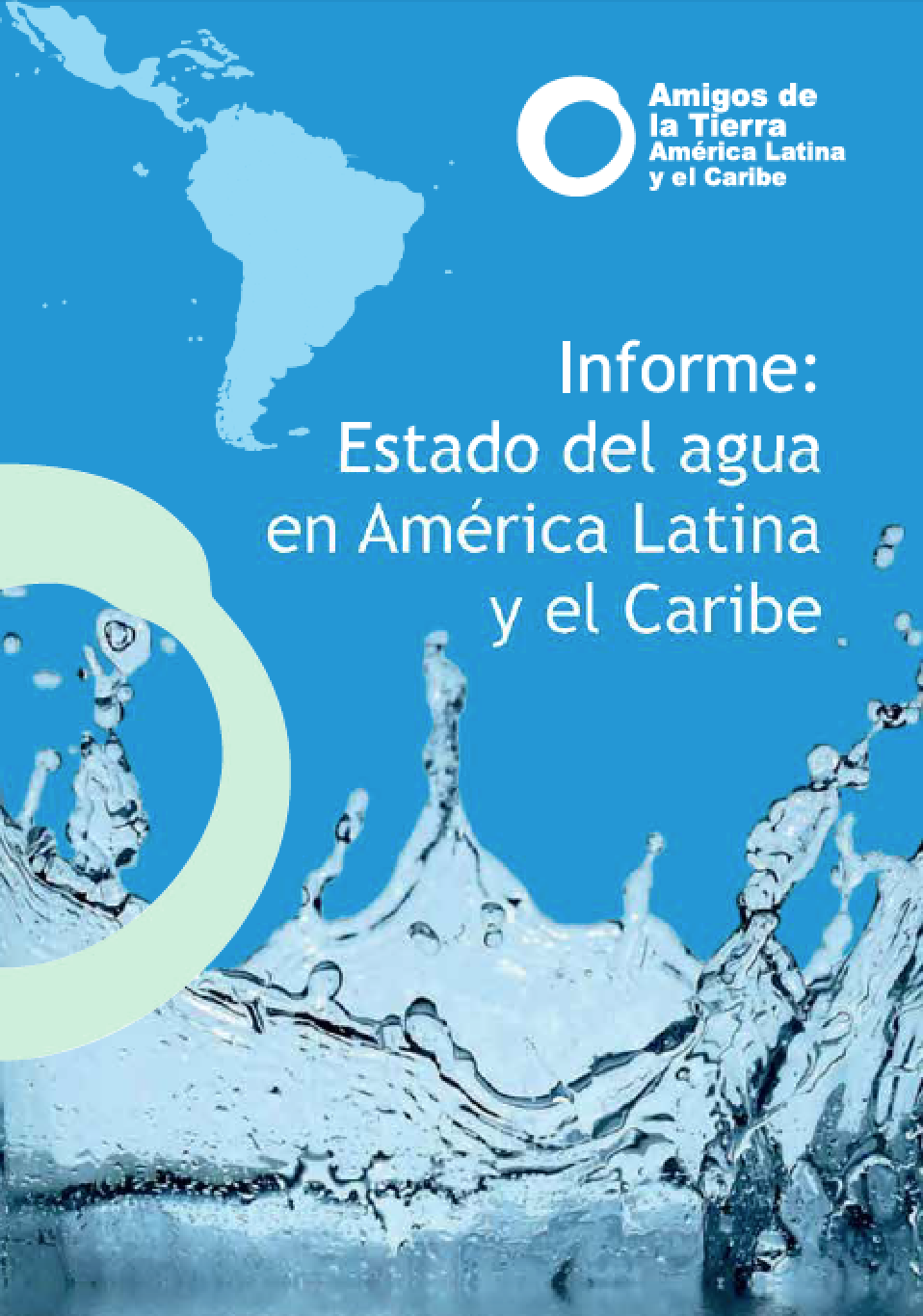

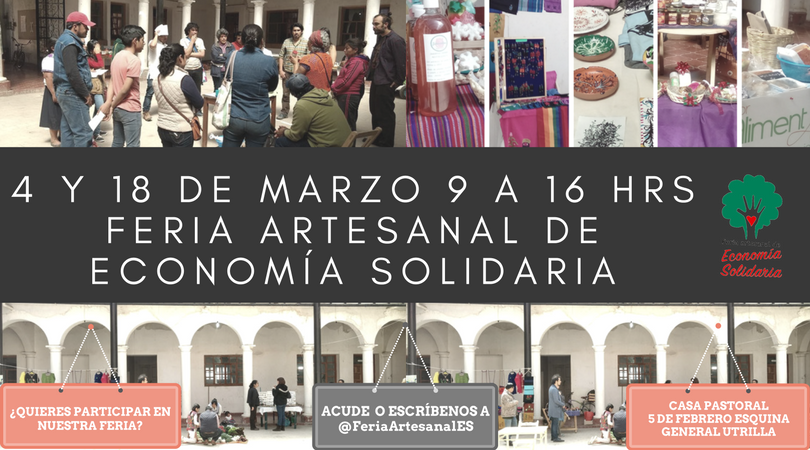
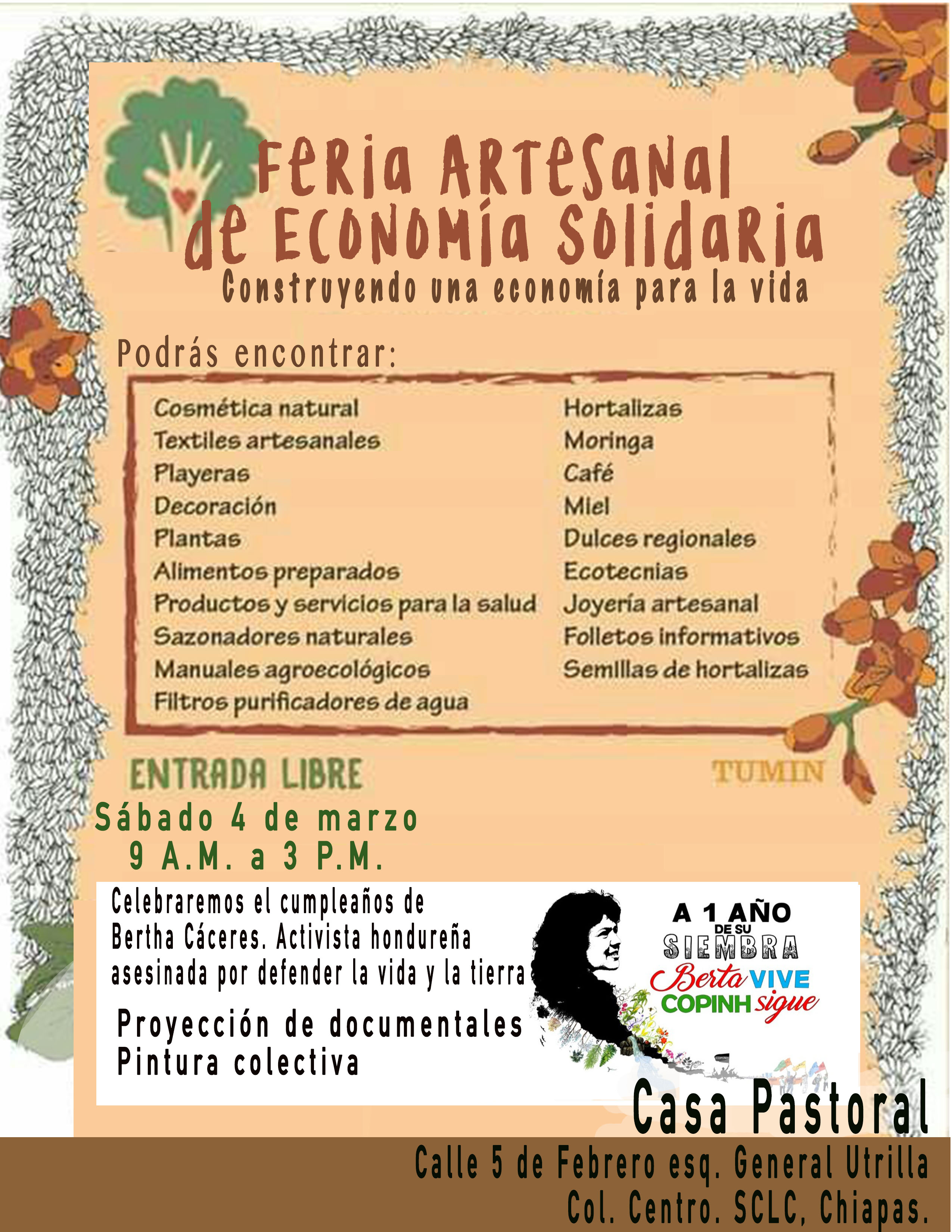

 En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.
En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.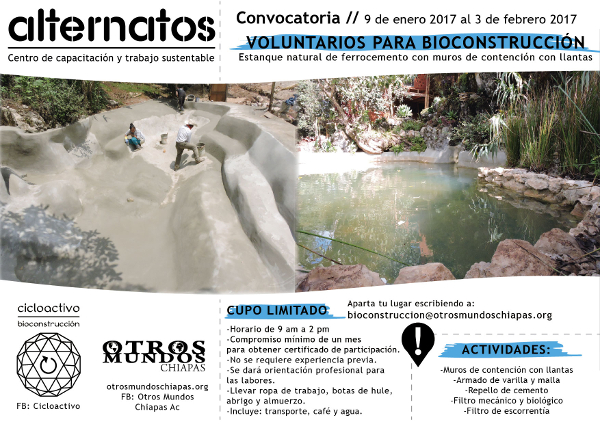
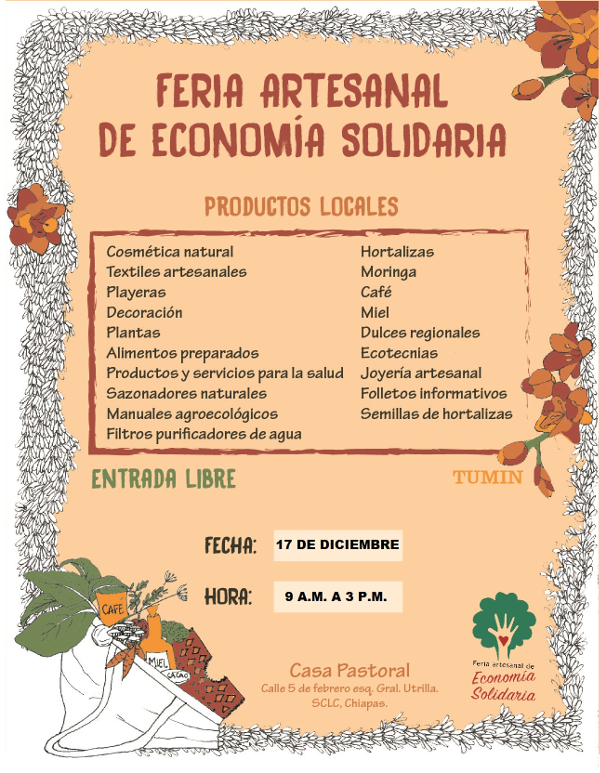
 En los últimos años en este país centroamericano, se ha expandido la agricultura de exportación, desarrollándose principalmente los monocultivos de piña, palma africana, banano y café. En el mismo período, el área de siembra de alimentos que son base de la alimentación en el país, como arroz, frijoles y maíz ha “disminuido radicalmente”, según cuenta Mariana Porras, integrante de Coecoceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica en entrevista con Radio Mundo Real.
En los últimos años en este país centroamericano, se ha expandido la agricultura de exportación, desarrollándose principalmente los monocultivos de piña, palma africana, banano y café. En el mismo período, el área de siembra de alimentos que son base de la alimentación en el país, como arroz, frijoles y maíz ha “disminuido radicalmente”, según cuenta Mariana Porras, integrante de Coecoceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica en entrevista con Radio Mundo Real.