Los investigadores Joan Martínez Alier y Federico Demaria, y un amplio equipo de especialistas en todo el mundo elaboran el Atlas Global de Justicia Ambiental
Antonio Cerrillo, La Vanguardia
 El altiplano peruano de los Andes está siendo casi devorado por la minería a cielo abierto de zinc y cobre que crea cráteres dantescos junto a zonas habitadas en las que se han contaminado las aguas de consumo. En el delta del Níger, las poblaciones indígenas protestan por los continuos derrames de petróleo que han destruido lagos y marismas. Y en Bhopal (India) la población afectada por una explosión de una industria química hace 30 años sigue esperando que se ponga remedio a los daños producidos. El Atlas Global de Justicia Ambiental creado por un equipo internacional de expertos ha reunido 1.750 conflictos en los que se documenta la expansión de los litigios de raíz ecológica en todo el planeta. Es el mapa que demuestra la insostenibilidad del actual modelo económico, según explican en esta entrevista Joan Martínez Alier y Federico Demaria, del equipo de investigación del Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los conflictos ambientales están en crecimiento alrededor de todo el mundo, explican.
El altiplano peruano de los Andes está siendo casi devorado por la minería a cielo abierto de zinc y cobre que crea cráteres dantescos junto a zonas habitadas en las que se han contaminado las aguas de consumo. En el delta del Níger, las poblaciones indígenas protestan por los continuos derrames de petróleo que han destruido lagos y marismas. Y en Bhopal (India) la población afectada por una explosión de una industria química hace 30 años sigue esperando que se ponga remedio a los daños producidos. El Atlas Global de Justicia Ambiental creado por un equipo internacional de expertos ha reunido 1.750 conflictos en los que se documenta la expansión de los litigios de raíz ecológica en todo el planeta. Es el mapa que demuestra la insostenibilidad del actual modelo económico, según explican en esta entrevista Joan Martínez Alier y Federico Demaria, del equipo de investigación del Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los conflictos ambientales están en crecimiento alrededor de todo el mundo, explican.
Pregunta. ¿Qué es el Atlas de la Justicia Ambiental?
Joan Martínez Alier: Es un inventario mundial de casos de conflictos socio-ambientales, lo que llamamos también “conflictos ecológico-distributivos”, es decir, litigios entre quienes se aprovechan de los recursos naturales y quienes padecen las consecuencias de ese aprovechamiento, entre quien produce y quien sufre la contaminación y decide protestar… Cada ficha del EJAtlas tiene unas 5 páginas, y estamos llegando ya a unos 1750 casos. Nos falta añadir muchos más de China, el sudeste de Asia, algunos países de África, Brasil, México y de algunos países europeos, Rusia. Lanzamos el Atlas en marzo de 2014 en el local del PNUMA en Bruselas, con unos 920 casos iniciales. Los codirectores del EJAtlas son Leah Temper y yo mismo desde que se inició en 2012. Actualmente lo coordina Daniela Del Bene, y otros expertos se están incorporando o se van a incorporar los próximos 5 años.
Federico Demaria: El Atlas crea un mapa con los conflictos ambientales en todo el mundo relacionados con la extracción, la transformación, el transporte y el vertido de los materiales y la energía que son aspectos fundamentales para sostener la economía. Pensemos en el petróleo. Esta a la base de nuestro estilo de vida, pero suele provocar graves casos de contaminación a la hora de ser extraído, y, una vez quemado, contribuye al cambio climático. La economía es material, y esto provoca conflictos debido a la distribución desigual de beneficios y sus impactos. Difícilmente puede haber una economía verde o circular, si no hay niveles mucho más bajos de producción y consumo. Quien lucha para la justicia ambiental, promueve una economía más sostenible. Esto es lo que enseñamos con el mapa y pueden verlo en la web ejatlas.org.
Pregunta. -¿Qué objetivo persigue?
JMA: Que esos conflictos sean visibles. No son NIMBYs (‘No En Mi Patio Trasero’, por sus siglas en inglés); en todas partes cuecen habas, abundan las injusticias y protestas ecologistas. Y además queremos facilitar la tarea y hacer nosotros mismos los análisis de los conflictos, avanzar en un campo de estudio que se llama Ecología Política.
FD: El atlas es un medio de comunicación, para visibilizar los conflictos, pero en este caso es también una herramienta de estudio destinada al análisis. El Atlas demuestra que, al haber miles de conflictos muy similares, éstas no son luchas derivadas de la cultura del ‘no’, sino reivindicaciones más que legítimas. De la misma manera, que las luchas obreras consiguieron una reducción del horario laboral y una mejora en las condiciones de trabajo y de salario, las organizaciones por la justicia ambiental luchan en favor del medio ambiente porque las personas de dependen de él para vivir. Luchan por el agua o el aire limpio, por la defensa de sus tierras y su territorio, porque de todo esto depende su existencia y su subsistencia, y también luchan por las generaciones futuras.
Pregunta. -¿Cuáles son las principales causas de tantos conflictos?
JMA: Para algunos es el capitalismo neoliberal, pero pensamos que un capitalismo keynesiano socialdemócrata no tendría un metabolismo social muy distinto y por tanto también llegaría a las fronteras de la extracción en busca de petróleo, carbón, gas, metales y palma de aceite… La causa última de esos conflictos ambientales es el aumento del metabolismo social, es decir de los flujos de energía y de la extracción de materiales. La economía industrial no es circular sino entrópica -disipa la energía de los combustibles fósiles y sólo recicla una muy pequeña parte de los materiales-. Por tanto, cada día tiene que ir a por más. Hoy sacamos 90 millones de barriles de petróleo de tierra y mañana otra vez, aunque sea de la Amazonía de Perú y de Ecuador y contaminando mortalmente a personas humanas y a animales, y destruyendo biodiversidad. Allí hay muchas protestas.
FD: El Atlas organiza los casi 2000 casos en diferentes categorías, como minería, residuos, turismo, biodiversidad, agua o infraestructuras. Los biólogos estudian el metabolismo de los organismos, mientras nosotros estudiamos el metabolismo de la economía. Es decir, la economía depende de los flujos de materiales y energía. Si crece, necesita más petróleo, minerales o cemento. Pero, aunque no crezca, siempre necesita nuevos flujos porque los materiales se pueden reciclar solo hasta un cierto punto, mientras que la energía no se puede reciclar. Esto es la termodinámica que nos enseñan los físicos. Las empresas quieren maximizar sus beneficios, y, a menudo, los mercados las obligan a competir o morir. Así que muchas veces los costes ambientales (por ejemplo la contaminación) no entran en su contabilidad, son ‘externalidades’. En otras palabras, las empresas (a veces con la complicidad de los estados) desplazan estos costes a otros actores (con frecuencia más débiles, como inmigrantes o indígenas). Y ellos reaccionan a la injusticia, es decir al intento de las empresas de ahorrarse los costes a costa de la salud de las personas y el medio ambiente (que es lo mismo). Es como si yo fuera a un bar, me tomo un café y salgo diciendo que ya pagara el ‘tío de la barra’ o el que acaba de entrar. O como si paseo mi perro por la calle y no recojo sus excrementos. Estos son costes desplazados. Pero claro, hay diferencia entre un café o los excrementos de un perro, y cianuro en los ríos, el glifosato en los campos o toneladas de petróleo vertido en la Amazona.
Pregunta. -¿Esas protestas vienen de lo que ustedes llaman el movimiento global de Justicia Ambiental?
JMA: Efectivamente, el movimiento ha nacido de las protestas. En las fichas del EJAtlas encontramos lo que llamamos el vocabulario del Movimiento Global de la Justicia Ambiental. Por ejemplo, cuando en Brasil se quejan contra los “desiertos verdes”, eso nos habla de una protesta contra los monocultivos de eucaliptos para pasta de papel, es decir, es una declaración de que “las plantaciones no son verdaderos bosques”. O si en Argentina sacan una pancarta que dice “paren de fumigar”, se expresa la protesta contra el rociado de glifosato por avionetas en el cultivo de soja en zonas pobladas. O si un diario en India anuncia una nueva víctima de la “sand mafia”, sabemos que hay un conflicto mortal más por extracción de arenas y gravas de los ríos. Cada conflicto y cada país, contribuye sus propias palabras y lemas al movimiento global de justicia ambiental. Es lo mismo que hace años en los conflictos laborales con palabras como “boicot”, “esquirol” o “lockout”. O la expresión “la doble jornada” en el movimiento feminista. Somos meramente filólogos de ese movimiento global de la justicia ambiental.
FD: La hipótesis es que existe un movimiento global por la justicia ambiental, y que éste pueda ser un actor político importante para promover la sostenibilidad de la economía. Con la conferencia de París sobre el cambio climático, hemos visto que los estados no son capaces de afrontar con el coraje necesario los desafíos de la crisis ambiental. Por lo tanto, ¿qué actor podría jugar un papel clave? Nosotros creemos que es el movimiento global por la justicia ambiental, que sería una red informal e horizontal de todas las organizaciones involucradas en conflictos ambientales. Los casos específicos son diferentes, pero el Atlas demuestra que existe un potencial de articular sus luchas y reivindicaciones, así como elaborar propuestas de soluciones conjuntas. Desde abajo y con valentía. Lo necesitamos todos.
Pregunta. -¿Qué relación hay entre ese movimiento de Justicia Ambiental y la doctrina del decrecimiento que algunos proponen en el ICTA-UAB?
JMA: En el nuevo proyecto de investigación que se llama “EnvJustice” en el ICTA (con dinero del European Research Council) hemos planteado precisamente estudiar los lazos entre la Justicia Ambiental en todo el planeta con el pequeño movimiento europeo del Decrecimiento o el Postcrecimiento (o la Prosperidad sin Crecimiento, como dice Tim Jackson) que no es algo nacido en el ICTA pero sí crecido en el ICTA. Estudiar esa relación va a estar a cargo de Federico Demaria. Muchos de esos movimientos del Sur quieren frenar la extracción de materias primas; están contra el saqueo o dicho más finamente están contra el “comercio ecológicamente desigual” y también contra la biopiratería. Reclaman también una deuda ecológica por el cambio climático. Hay coincidencias entre ambos movimientos.
FD: Nuestras investigaciones demuestran que los conflictos ambientales están relacionados con el metabolismo social, es decir con los crecientes flujos de materiales y energía en la economía. Tenemos que reconocer que un modelo de desarrollo basado en cada vez más producción y consumo, necesariamente tiene impactos sobre el medio ambiente, y genera injusticias ambientales. Por lo tanto, hay que hay que cuestionar es un modelo socio-económico basado en el crecimiento económico infinito y apostar verdaderamente por la sostenibilidad, que implica un decrecimiento. Decrecimiento no es lo mismo que recesión. Es la hipótesis de que podemos hacer mejor con menos, y que necesitamos hacerlo diferente. La cuestión es como gestionar la economía sin crecimiento para que pueda cumplir con los objetivos de sostenibilidad ecológica, equidad social y bien estar de las personas. Esta es la cuestión que discutimos en nuestro libro: “Decrecimiento: Vocabulario para una Nueva Era” (Icària, 2015).
Pregunta: -¿Cuáles son ahora los conflictos socioambientales más graves?
JMA: Hay muchos conflictos en el EJAtlas protagonizados por hidroelécticas, mineras, empresas de petróleo y de gas. Tenemos un mapa especial, transversal, sobre el fracking. Vamos a publicar estos días un mapa monográfico de reclamos contra la Chevron en todo el mundo. Pero no sólo hay conflictos en la extracción de minerales y de biomasa, sino también en la exportación de residuos, como el desguace de barcos enormes en playas de Pakistán, India, Bangladesh, pues se recicla acero pero a costa de mucha contaminación local, de restos de amianto y metales pesados. Todos estos casos están en el EJAtlas. Y el principal residuo es tal vez el dióxido de carbono que producimos en exceso y cambia el clima. En el EJAtlas tenemos ya las protestas de los Kuna de Panamá por la ligera subida del nivel del mar, que ellos perciben. También tenemos casos de buenas alternativas, como cuando se propone dejar el carbón, el petróleo o el gas en tierra para evitar daños locales pero también para evitar emisiones globales de CO2; por ejemplo, en Fuleni (KwaZulu Natal, Sudafrica) contra la minería de carbón, un caso que hemos puesto en el atlas hace unas semanas, o también el de Sompeta (Andhra Pradesh en la India) contra la minería de carbón.
FD: Los conflictos más graves se da donde la gente muere. Se muere por la contaminación o asesinados porque son personaje clave de la lucha, como Berta Caceres en Honduras. Según Global Witness, Honduras es “el país más mortal del mundo” para los defensores del medio ambiente, ya que en los últimos 5 años más de 100 defensores de la naturaleza han sido asesinados y la gran mayoría de estos crímenes continúan en la impunidad. Los conflictos también son graves cuando dejan daños permanentes en el medio ambiente, y comprometen las formas de subsistencia de la población local que se ve obligada a migrar a las ciudades y a otros países en búsqueda de oportunidades. Estos también se llaman refugiados ecológicos.
Pregunta: -¿Qué soluciones proponen?
JMA: El ecologismo popular crece en el mundo, aunque sea con una secuela de víctimas mortales, como Berta Cáceres en Honduras y tantos otros. En el EJAtlas aparecen ecologistas muertos en un 12% de los casos. Las protestas del ecologismo popular que a veces tienen éxito (en el EJAtlas nos aparece casi un 20% de casos de éxito de la justicia ambiental) contribuyen a una transición hacia una economía y una sociedad menos insostenibles.
FD: Las soluciones pasan primero por entender las causas y las responsabilidades, es decir la complejidad del conflicto que con frecuencia se quiere simplificar con una estrategia de silencio y opresión. Con frecuencia nos encontramos con el negacionismo por parte de algunas empresas y autoridades publicas, como pasa con el cambio climático. Se resiste quien más se beneficia del estatus quo, de como están las cosas ahora. En cada conflicto, las propias organizaciones por la justicia ambiental proponen alternativas. Piden que el proyecto se haga de forma diferente, o que, al ser intrínsicamente insostenible, no se lleve acabo en su totalidad. Otras piden la reparación de los daños, como la eliminación de los contaminantes. En algunos casos, piden el respeto a las leyes existentes, mientras en otros cuestionan el marco legal y proponen cambios legislativos. Por cada conflicto, existen diferentes ‘soluciones’ y siempre tendríamos que preguntar, ¿’para quien’? Es posible que existan perdedores y ganadores, aunque nos gustaría que hubiera opciones en las que todo el mundo gana (en ingles, ‘win-win’), pero no siempre es posible, por no decir casi nunca. Cada resolución de conflicto pasa por beneficiar a unos y perjudicar a otros, y esto depende de las relaciones de poder. Los conflictos se deben a que los afectados por un proyecto (por ejemplo, una mina o una carretera) que, a menudo son los más débiles, levantan su voz. Es una cuestión de democracia.
Pregunta: -¿Para qué va a servir este atlas?
JMA: Puede servir para que se conozcan mejor esos hechos, para los periodistas, ha habido muy buenos reportajes en Colombia, en la India y otros países que se basan en informaciones del EJAtlas, incluido en el The Guardian. Y también sirve para la enseñanza secundaria y universitaria y para hacer tesis doctorales y artículos y libros académicos. El EJAtlas es un producto universitario en colaboración con organizaciones populares de justicia ambiental de muchos lugares del mundo. Hemos recibido fondos europeos y también del International Social Sciences Council (en dos proyectos distintos, uno de Joan Martinez Alier y otro de Leah Temper que va a estudiar sobre todo las alternativas exitosas). Ambos proyectos nos van a llevar hasta el 2021 a duplicar el número de casos en en EJAtlas y también a actualizarlos si hace falta. El atlas sirve también para animar a los participantes en el gran movimiento global de justicia ambiental. La idea de hacer un mapa de conflictos ambientales fue anticipada por OCMAL en América Latina (observatorio de conflictos mineros) y hubo otras iniciativas parecidas de otros grupos ecologistas, que han sido nuestra fuente de inspiración y de información.
FD: Primero, el atlas sirve para visibilizar los conflictos ambientales y promover un debate democrático e informado sobre las relaciones entre la economía y el medio ambiente. Segundo, el atlas para estudiar y entender los conflictos ambientales. Es decir, investigar causas, responsabilidades, actores y sus estrategias.
Pregunta: – ¿Cómo valoraría la situación en China?
JMA: Hay muchísimos conflictos ambientales en China. Hay un famoso documental que se llama en inglés “Under the dome” sobre el mal aire en las ciudades; hay un libro de Anna Lora-Wainright sobre las “cancer villages”. Dentro de un par de años, habremos recogido al menos unos 250 casos en China en el EJAtlas.
FD: Llevamos más de cinco años trabajando en el atlas. Joan Martinez Alier acaba de obtener una financiación de gran prestigio por parte del Consejo Europeo de Investigación. Uno de los objetivos de este proyecto, es mejorar la cobertura geográfica de los conflictos. Tenemos una buena muestra en regiones como Latino America o Europa, pero necesitamos trabajar mas en otras como Africa, Sud est asia y China.




 La economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira de las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es: « lo mío es tuyo »[i], o sea compartir en vez de poseer. Y el concepto básico es el trueque. Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca “algo” con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son: Netflix, Uber, Airbnb, Blabacar, etc.
La economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira de las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es: « lo mío es tuyo »[i], o sea compartir en vez de poseer. Y el concepto básico es el trueque. Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca “algo” con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son: Netflix, Uber, Airbnb, Blabacar, etc.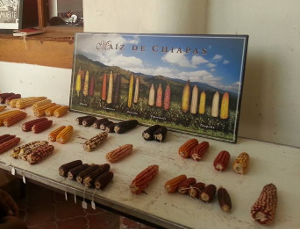
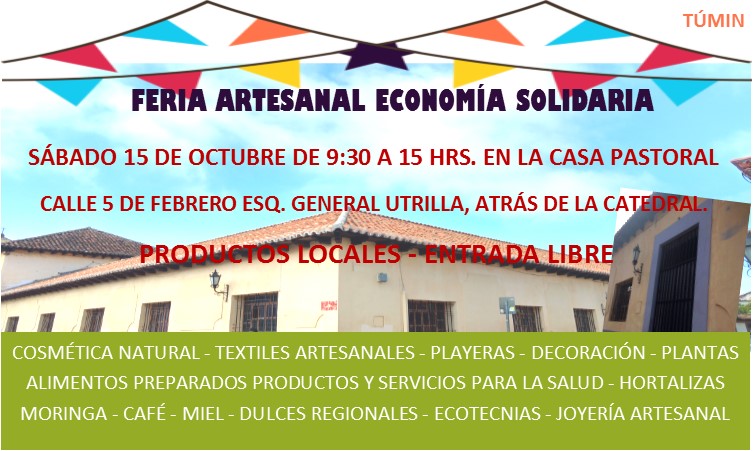


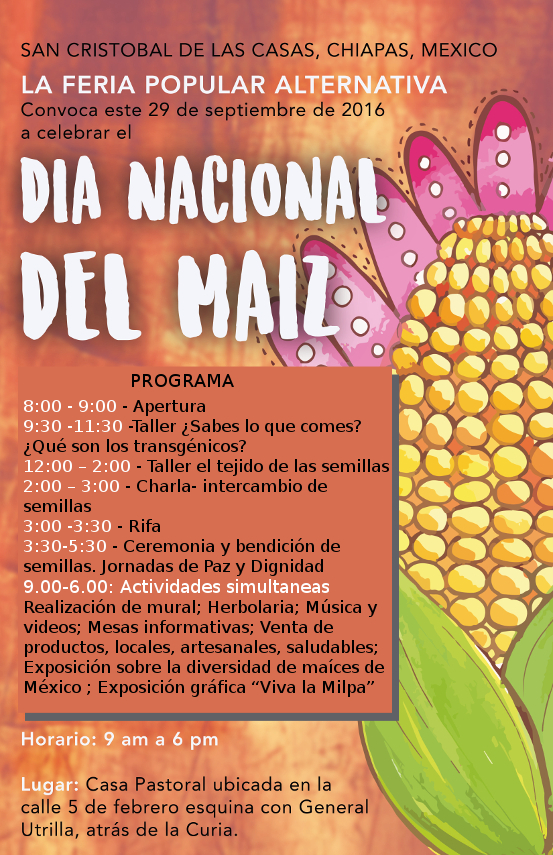
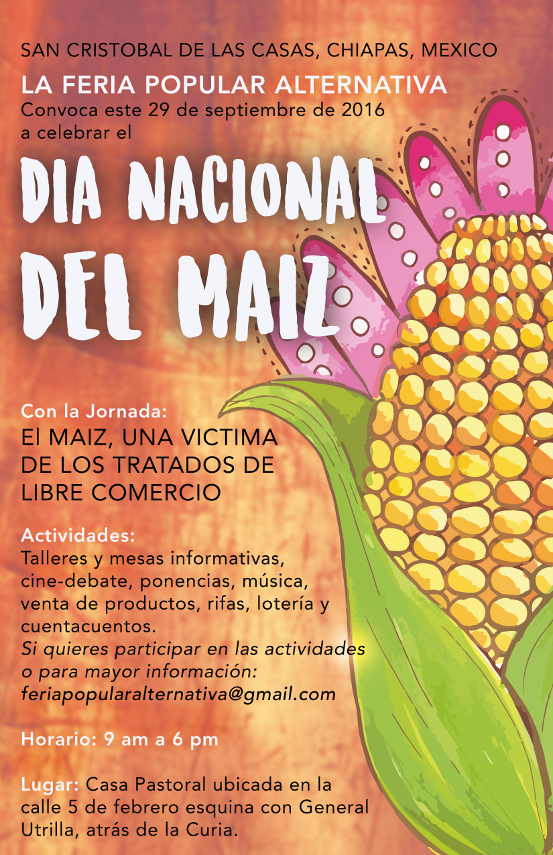
 Amigos de la Tierra Internacional estima que con los ingresos públicos que los gobiernos pierden en un lapso de 15 años por motivo de los paraísos fiscales, se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. A nivel mundial se pierden hasta $600 mil millones de dólares anuales de ingresos públicos como consecuencia del fraude fiscal a través de paraísos fiscales, ello sin considerar la evasión fiscal (1). En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables. Se podría suministrar energías renovables a millones de personas, al tiempo que se protegería al medioambiente de los combustibles fósiles sucios y del cambio climático que causan.
Amigos de la Tierra Internacional estima que con los ingresos públicos que los gobiernos pierden en un lapso de 15 años por motivo de los paraísos fiscales, se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. A nivel mundial se pierden hasta $600 mil millones de dólares anuales de ingresos públicos como consecuencia del fraude fiscal a través de paraísos fiscales, ello sin considerar la evasión fiscal (1). En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables. Se podría suministrar energías renovables a millones de personas, al tiempo que se protegería al medioambiente de los combustibles fósiles sucios y del cambio climático que causan.
 En muchas ocasiones se dice que estamos hartas de que las alternativas de consumo de alimentos ecológicos sean eso, alternativas, cuando el deseo es convertirse en dignas competidoras del oligopolio alimentario. Estudiar los límites y oportunidades de crecimiento de estas iniciativas es un reto; lo que está claro es que por el estómago se puede conquistar a más gente y hay proyectos que ya se plantean la escalabilidad.
En muchas ocasiones se dice que estamos hartas de que las alternativas de consumo de alimentos ecológicos sean eso, alternativas, cuando el deseo es convertirse en dignas competidoras del oligopolio alimentario. Estudiar los límites y oportunidades de crecimiento de estas iniciativas es un reto; lo que está claro es que por el estómago se puede conquistar a más gente y hay proyectos que ya se plantean la escalabilidad. El altiplano peruano de los Andes está siendo casi devorado por la minería a cielo abierto de zinc y cobre que crea cráteres dantescos junto a zonas habitadas en las que se han contaminado las aguas de consumo. En el delta del Níger, las poblaciones indígenas protestan por los continuos derrames de petróleo que han destruido lagos y marismas. Y en Bhopal (India) la población afectada por una explosión de una industria química hace 30 años sigue esperando que se ponga remedio a los daños producidos. El Atlas Global de Justicia Ambiental creado por un equipo internacional de expertos ha reunido 1.750 conflictos en los que se documenta la expansión de los litigios de raíz ecológica en todo el planeta. Es el mapa que demuestra la insostenibilidad del actual modelo económico, según explican en esta entrevista Joan Martínez Alier y Federico Demaria, del equipo de investigación del Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los conflictos ambientales están en crecimiento alrededor de todo el mundo, explican.
El altiplano peruano de los Andes está siendo casi devorado por la minería a cielo abierto de zinc y cobre que crea cráteres dantescos junto a zonas habitadas en las que se han contaminado las aguas de consumo. En el delta del Níger, las poblaciones indígenas protestan por los continuos derrames de petróleo que han destruido lagos y marismas. Y en Bhopal (India) la población afectada por una explosión de una industria química hace 30 años sigue esperando que se ponga remedio a los daños producidos. El Atlas Global de Justicia Ambiental creado por un equipo internacional de expertos ha reunido 1.750 conflictos en los que se documenta la expansión de los litigios de raíz ecológica en todo el planeta. Es el mapa que demuestra la insostenibilidad del actual modelo económico, según explican en esta entrevista Joan Martínez Alier y Federico Demaria, del equipo de investigación del Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los conflictos ambientales están en crecimiento alrededor de todo el mundo, explican. Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean (TNI, 2014)
Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean (TNI, 2014)