 Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.
Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.
Antes que nada, quisiera expresar la satisfacción que siento de estar aquí y de tener la oportunidad de convivir con diversos pueblos indígenas y con comunidades afectadas por la minería en las Américas. También quisiera agradecer a todas y a todos las y los organizadores de este evento por permitirnos tener este importante diálogo. Aunque siempre he querido venir a visitar, esta es la primera vez que llego a Sudamérica y espero regresar en otra oportunidad con más tiempo para conocer su bello país.
Para empezar, quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Soy del pueblo indígena Secwepemc, de lo que hoy se conoce como la provincia de Columbia Británica en Canadá, y traigo los saludos que mandan los 17 jefes de mi pueblo. Mi comunidad se llama Xat’sull y es la más norteña del pueblo Secwepemc, localizándose a unas 350 millas [573 km] al norte de la ciudad de Vancouver, Canadá. El pueblo Secwepemc está integrada por unas 10 mil personas.
Igual que en el caso de la historia de los territorios de ustedes, los pueblos indígenas de Canadá ayudamos a los recién llegados a adaptarse a la tierra. Les enseñamos qué plantas podían comer, cómo cazar, qué medicinas usar, qué rutas tomar para llegar a su destino y todo lo que necesitaban saber sobre el territorio. Siempre he dicho que la mayor fuerza de los pueblos indígenas es su disposición a compartir. Aún hoy, los pueblos indígenas de Canadá contamos con los peores indicadores económicos y, sin embargo, sobrevivimos porque compartimos entre nosotros lo que tenemos.
Debo decir, además, que nuestra debilidad principal con los recién llegados a nuestras tierras, también fue compartir. Ayudamos a quienes vinieron a nuestras tierras porque compartir constituía parte de nuestra cultura, pero los recién llegados no tenían la cultura de compartir como los pueblos indígenas. Los recién llegados tenían la cultura de acaparar todo para ellos mismos y de asignar una “propiedad” a cosas que no tenían derecho a reclamar. Como resultado, una vez que los pueblos indígenas dejaron de serles útiles, las relaciones con muchos de los recién llegados se volvieron terribles. La cita que un funcionario de la provincia de Columbia Británica realizara en 1858 lo dice todo. Al comunicar su preocupación por la masiva llegada de mineros que buscaban oro en esa provincia, dijo: “Se ha vuelto costumbre de los mineros en general disparar a los indígenas como si fueran un perro; creen que es muy divertido dispararle al indígena a larga distancia y verlo saltar en el momento en que la bala penetra su corazón.” Como decía mi abuela, que murió en 1997 a la edad de 101 años, “Los pueblos indígenas salvaron a mucha gente blanca que no sabía cómo desenvolverse y ahora piensa mal del indígena”.
Poco después del primer contacto con los recién llegados, comunidades indígenas enteras fueron traumatizadas de manera permanente por las numerosas muertes atribuibles a las enfermedades, por la expulsión de nuestros terruños, por la pérdida de la autonomía económica y de la autosuficiencia, por el desplazamiento forzoso de nuestros hijos e hijas de sus hogares y por las tácticas de asimilación.*
Regresemos ahora a 2013… el trauma del colonialismo continúa presente hoy y los pueblos indígenas de Canadá siguen intentando reconstruir sus comunidades, muy quebradas pero nunca totalmente destruidas. Cuando el Departamento de Estadísticas de Canadá dio a conocer los datos del censo de 2006 en torno a los pueblos indígenas, algunas personas no indígenas quedaron impactadas. A pesar de que hoy sólo constituimos 5% de la población de Canadá, más de la mitad de los pueblos indígenas del país vive muy por debajo de la línea de pobreza; la tasa de desempleo es tres veces más alta que el promedio nacional; 75% de los niños abandona la escuela antes de terminar sus estudios. Estas terribles estadísticas también se reflejan en el encarcelamiento, en las tasas de violencia, de lesiones, de problemas de salud, de suicidio, de adicciones y de muchos etcéteras. Todo esto sucede en uno de los países más ricos del mundo.
Asimismo, sigue adelante la lucha por proteger nuestras tierras y nuestras economías. La opinión de los indígenas de que “la tierra te da todo lo que necesitas para sobrevivir” choca con aquella de los no indígenas de que “hay que conquistar la tierra”. Los pueblos indígenas de Canadá seguimos obteniendo una parte importante de nuestra economía de la tierra, de los animales, de las plantas que nos nutren y nos curan, y de la importante agua pura que apoya esa economía. Pero, cada vez es más difícil mantener intacta nuestra economía. La que llamo la “falsa economía”, basada sólo en el dinero, parece prevalecer sobre todo lo demás. No sólo estamos luchando contra las principales compañías mineras, sino también contra el gobierno que parece estar controlado por las mismas.
Por ejemplo, en la región donde vivo, Taseko Mines quería abrir una mina a cielo abierto para explotar $1 mil millones de cobre y de oro, lo cual hubiera destruido un lago donde el pueblo Xeni Gwet’in ha pescado y que ha sido utilizado para otras actividades culturales. En 2010, un panel independiente de revisión de asuntos de medio ambiente rechazó el proyecto debido a sus importantes implicaciones en materia de agua, de animales silvestres y de cultura indígena. Ahí habría terminado el asunto si no fuera porque el gobierno federal permitió que la empresa reelaborara sus planes para la mina y los presentara a otra audiencia del panel, aun cuando la empresa Taseko había dicho que su primera propuesta había sido la mejor. La semana pasada, los pueblos indígenas de nuestra región se congratularon porque un nuevo informe sobre el proyecto minero estableció que existen aún más preocupaciones y críticas que aquellas generadas por la propuesta inicial.
El gobierno federal ya tiene la información que necesita para meter clavos en el ataúd de esta mina. Sin embargo, un vocero de Taseko Mines declaró que este informe no detendrá el avance de la mina. Expresó confianza en que el gobierno federal otorgará su aprobación a la mina. Además, el gobierno provincial apoya la apertura de la mina a pesar del informe contundente. Ahora, nuevamente tenemos que luchar para asegurar que los gobiernos federal y provincial no desvíen la atención y aprueben el proyecto con la justificación de que creará fuentes de empleo y fortalecerá la economía. No existe escasez de cobre en el mundo y 50 a 80% del oro se utiliza para joyería. El medio ambiente y los pueblos indígenas sufren por la vanidad de otras personas.
Los pueblos originarios sufren las consecuencias de un régimen que favorece la minería por encima del medio ambiente y de los pueblos indígenas. A pesar de que hemos tenido algunos éxitos eventuales, durante el proceso de aprobación de proyectos mineros los aparatos de justicia a nivel federal y provincial no suelen realizar consultas adecuadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en algunos casos, los indígenas no somos avisados con el tiempo suficiente para detener un proyecto. En otros casos, no contamos con el tiempo ni tenemos los instrumentos necesarios para realizar estudios y preparar una defensa adecuada. La protección institucionalizada de los derechos indígenas ayudaría a remediar estas deficiencias, pero no contamos con ella.
Los directivos de muchas empresas siguen creyendo que pueden pasar por alto la ley y los derechos indígenas. Gastan millonadas en campañas de relaciones públicas que los pintan como los grandes redentores de la economía, alentando entre el público la idea de que los pueblos originarios son obstáculos irracionales a la riqueza y a la prosperidad. Gastan su tiempo y sus recursos en intentos de dividir a las comunidades indígenas. Tristemente, algunas de sus tácticas consisten en aprovecharse de personas indígenas empobrecidas a las que se les pagan generosas sumas de dinero y se les ofrecen oportunidades de viajar – que nunca tendrían por sí mismas – para que se desplacen y digan al mundo que los pueblos indígenas están a favor de la minería.
Un libro titulado “Canadá imperial, s.a.: Paraíso legal preferido por las empresas mineras del mundo”, establece que Canadá es el país de preferencia para muchas de las empresas mineras puesto que ofrece al sector extractivo mundial un ambiente comercial que fomenta la especulación, facilitando el flujo de capitales para el financiamiento de dudosos proyectos en el extranjero, distribuyendo subsidios gubernamentales y, especialmente, porque crea un paraíso legal politizado libre de litigios. En Canadá, el derecho a la reputación suplanta totalmente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el público. Ello significa que las empresas radicadas en Canadá pueden demandar por difamación a cualquier persona o entidad legal que cite documentos o que genere análisis sobre sus prácticas corporativas con los cuales no estén de acuerdo. Un ejemplo importante de ello lo constituye el caso de la Jefa Indígena Betty Patrick de la Nación del Lago Babine quien fue demandada por una empresa minera porque dijo la verdad sobre la destrucción que causaba una mina en su región. Al final, su comunidad empobrecida tuvo que pagar $90 mil en gastos legales para que la demanda fuera rechazada en tribunales.
Canadá se presenta ante la comunidad internacional como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación imperante respecto a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras es otra. Luchamos por nuestros derechos y hemos ganado varios pleitos en tribunales con sus propias leyes, pero los gobiernos no respetan siquiera sus propias leyes. Por ello seguimos luchando para proteger nuestras tierras y nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. En 2012, en Canadá nació un movimiento llamado “Basta a la Pasividad” (“Idle No More” en inglés), que pronto se convirtió en uno de los movimientos indígenas de masas de mayor envergadura en la historia del país e incentivó la realización de cientos de mítines y de protestas. El nombre “Basta a la Pasividad” surgió en una reunión entre cuatro mujeres indígenas. Ellas estaban molestas por el Proyecto de Ley C-45 impulsado por el gobierno federal. Este proyecto de ley presupuestal sobre asuntos distintos proponía debilitar las protecciones establecidas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La mayor frustración de las mujeres tenía que ver con que nadie parecía estar hablando de ello. Por eso, decidieron pronunciarse. Serían “Basta a la Pasividad”. El movimiento “Basta a la Pasividad” caló. Muchas de las tensiones existentes en las comunidades indígenas empezaron a irrumpir. “Basta a la Pasividad” acogió a un movimiento amplio que pugnaba por el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados entre pueblos indígenas y el estado canadiense, por la revitalización de las culturas indígenas y por la abolición de leyes impuestas sin consulta verdadera.
“Basta a la Pasividad” se volvió mucho más que “un asunto indígena”. Personas de todas las razas se unieron en las protestas y en los mítines con el fin de apoyar a los pueblos indígenas y también para hacer llegar su voz al Primer Ministro Stephen Harper con el mensaje de que las frágiles leyes ambientales de Canadá deben ser protegidas y fortalecidas, en vez de debilitadas por las leyes que se pretende incluir a la fuerza en la legislatura.
Los grupos indígenas de Canadá se oponen al desarrollo de la minería irresponsable. Casi todas las semanas se difunden noticias en torno a que algún grupo de indígenas canadienses está protestando o está iniciando una acción legal para detener las destructivas prácticas mineras en su región.
Nos anima la idea de encontrar formas de trabajar con las comunidades indígenas alrededor del mundo con el fin de proteger el medio ambiente, lo cual, por consiguiente, protegerá nuestras culturas. Nos complace que muchas personas no indígenas vean ahora la importancia de este trabajo nuestro y se unan a nosotros en nuestra lucha para salvar a la Madre Tierra.
Muchas gracias.
* Recientemente, la Jefa Bev Sellars publicó un libro llamado “Me Llamaron Número Uno” que cuenta su propia historia, de ella, su madre y su abuela, quienes sufrieron años durante su niñez en la Misión de San José en el Lago Williams, provincia de Columbia Británica, Canadá. La misión fue una escuela residencial “cuya objetivo era ‘civilizar’ a los niños y las niñas indígenas a través de la educación cristiana, la separación forzada de sus familias y su cultura, y la disciplina.” En todo Canadá había 130 escuelas residenciales entre los 1870s hasta 1996, cuando la última escuela residencial se cerró. El gobierno auspició estas escuelas, manejadas por la iglesia, “para eliminar el involucramiento de los padres indígenas en la vida intelectual, cultural y espiritual de sus hijos y hijas”. Actualmente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá tiene el mandato de investigar y educar al pueblo canadiense sobre lo que sucedió en las escuelas.
Fuente: MiningWatch Canada

 Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades
Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades de
de 
 El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.
El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello. En los últimas décadas, la minería metálica convencional de explotación de veta por galerías subterráneas ha sido desplazada progresivamente por la explotación de minas a cielo abierto, donde el mineral objetivo está disperso en minúsculas partículas, diseminadas en grandes yacimientos.
En los últimas décadas, la minería metálica convencional de explotación de veta por galerías subterráneas ha sido desplazada progresivamente por la explotación de minas a cielo abierto, donde el mineral objetivo está disperso en minúsculas partículas, diseminadas en grandes yacimientos. CONSEJO DEL PUEBLO MAYA SIPAKAPENSE
CONSEJO DEL PUEBLO MAYA SIPAKAPENSE Resistencias que confluyen
Resistencias que confluyen «Mi nombre es Matilde Caal y tengo 45 años. Nací en el Valle del Polochic, Guatemala. Desde niña supe que los alimentos también son oportunidades para sacar adelante a nuestras familias, porque aparte de alimentarnos diariamente, permiten el intercambio entre las personas, lo que alimenta también la vida comunitaria, cuando se tiene acceso a la tierra para sembrar y cosechar.
«Mi nombre es Matilde Caal y tengo 45 años. Nací en el Valle del Polochic, Guatemala. Desde niña supe que los alimentos también son oportunidades para sacar adelante a nuestras familias, porque aparte de alimentarnos diariamente, permiten el intercambio entre las personas, lo que alimenta también la vida comunitaria, cuando se tiene acceso a la tierra para sembrar y cosechar.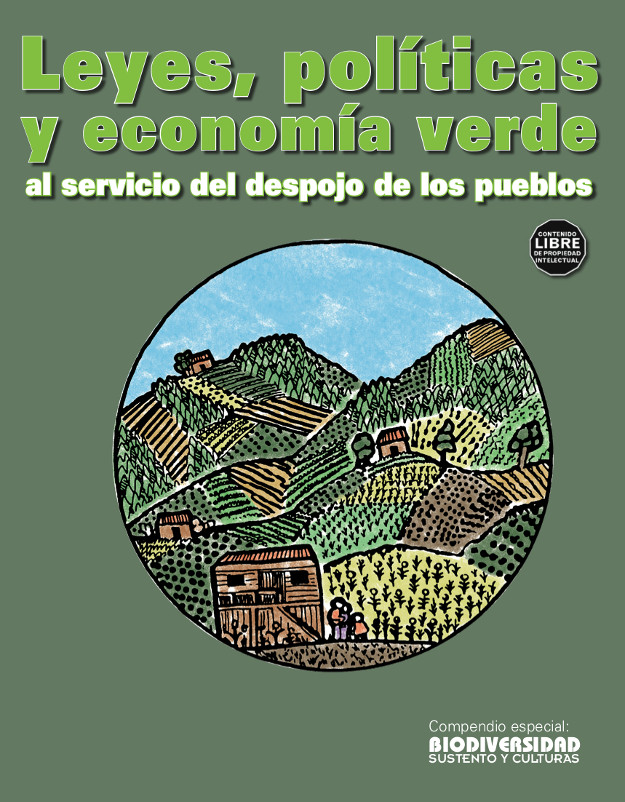
 En 2012, un equipo científico liderado por Gilles-Éric Séralini publicó un artículo mostrando que ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico de Monsanto, durante toda su vida, desarrollaron cáncer en 60-70 por ciento (contra 20-30 por ciento en el grupo de control), además de problemas hepato-renales y muerte prematura. Ahora, la revista que lo publicó se «retractó», en otra muestra vergonzosa de corrupción en los ámbitos científicos, ya que las razones esgrimidas no las aplica a estudios iguales de Monsanto. El editor admite que el artículo de Séralini es serio y «no peca de incorrecto», pero que los resultados «no son concluyentes», algo que atañe a gran cantidad de artículos y es parte del proceso de discusión científica.
En 2012, un equipo científico liderado por Gilles-Éric Séralini publicó un artículo mostrando que ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico de Monsanto, durante toda su vida, desarrollaron cáncer en 60-70 por ciento (contra 20-30 por ciento en el grupo de control), además de problemas hepato-renales y muerte prematura. Ahora, la revista que lo publicó se «retractó», en otra muestra vergonzosa de corrupción en los ámbitos científicos, ya que las razones esgrimidas no las aplica a estudios iguales de Monsanto. El editor admite que el artículo de Séralini es serio y «no peca de incorrecto», pero que los resultados «no son concluyentes», algo que atañe a gran cantidad de artículos y es parte del proceso de discusión científica.