 TTIP, EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA
TTIP, EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA
Verónica Gómez, nuevatribuna.es
Comisión Internacional de ATTAC
El tratado entre EEUU y Europa supondrá el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminará por hacer añicos nuestras ya precarias democracias.
Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la UE y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.
El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e inversión que englobaría la UE y EEUU. Uno de sus focos de interés está en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas, salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de los gobiernos para regular a favor del interés público.
Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o“suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio. Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto, este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de EEUU y la UE y un grupo de funcionarios no responsables frente a la ciudadanía.
Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3 abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas millonarias con el dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $, Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.
García Bercero, aseguró a su homólogo estadounidense que los documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30 años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

 Video hecho en el marco de la Exposición “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple del INAH Morelos.
Video hecho en el marco de la Exposición “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple del INAH Morelos.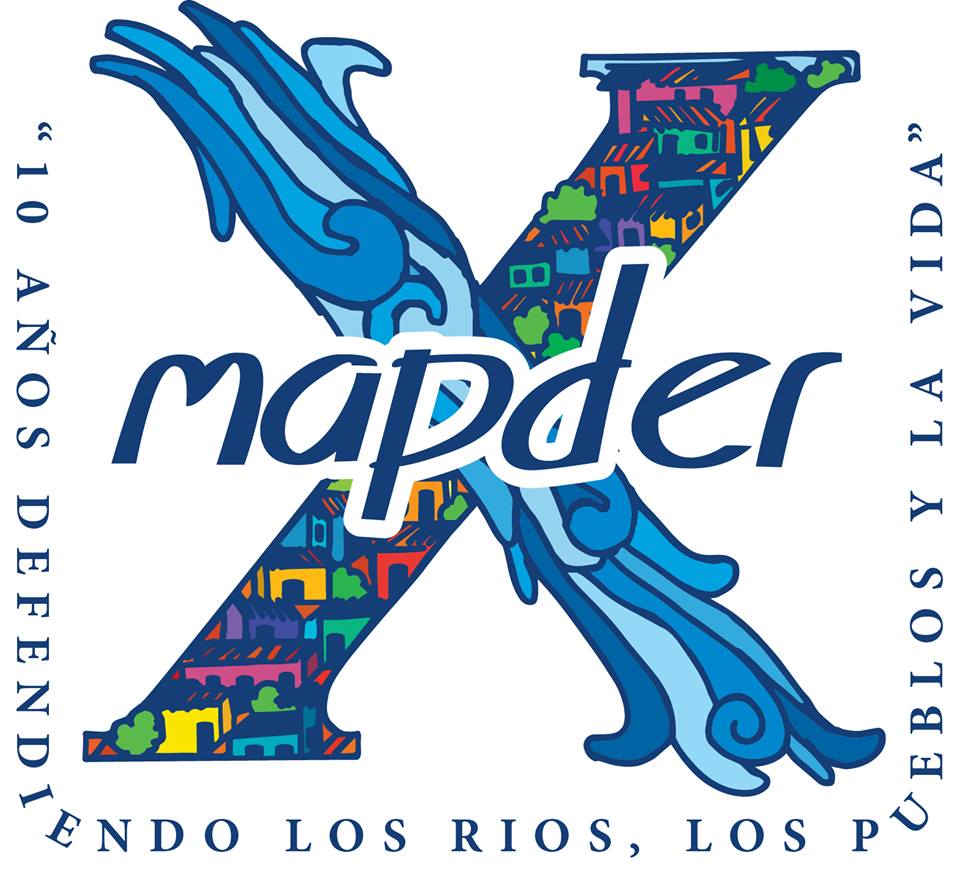

 Joan Martínez Alier, La Jornada
Joan Martínez Alier, La Jornada CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS El día de hoy, 10 de abril de 2015, nos reunimos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, representantes de pueblos indígenas y campesinos, organizaciones e integrantes de la sociedad civil, de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Distrito Federal que en el marco de la 2a Jornada Por los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra, convocamos al Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, para discutir y analizar el ejercicio de nuestro derecho a decidir sobre medidas legislativas o administrativas y proyectos de “desarrollo” que afectan nuestras tierras y territorios, poniendo en peligro nuestras formas de vida.
El día de hoy, 10 de abril de 2015, nos reunimos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, representantes de pueblos indígenas y campesinos, organizaciones e integrantes de la sociedad civil, de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Distrito Federal que en el marco de la 2a Jornada Por los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra, convocamos al Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, para discutir y analizar el ejercicio de nuestro derecho a decidir sobre medidas legislativas o administrativas y proyectos de “desarrollo” que afectan nuestras tierras y territorios, poniendo en peligro nuestras formas de vida. Michael Robinson, BBC
Michael Robinson, BBC
 John Saxe-Fernández. La Jornada
John Saxe-Fernández. La Jornada Por Un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas
Por Un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas Educa Oaxaca
Educa Oaxaca