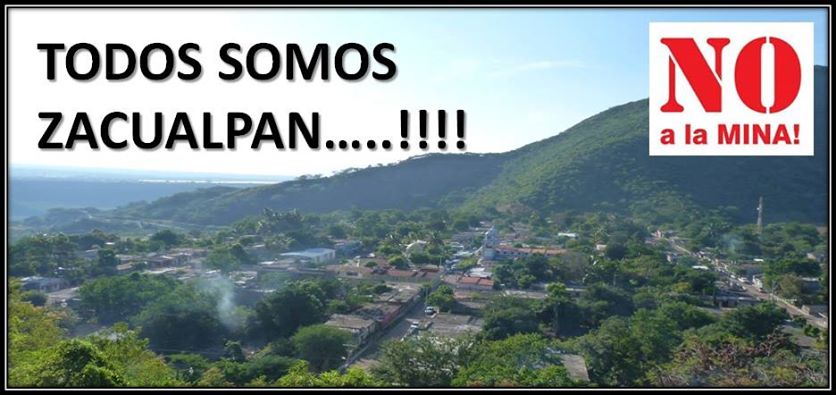 Comunicado de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México
Comunicado de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Lunes 15 de septiembre de 2014
¡Solidaridad con los opositores a la minería en Colima!
Otros Mundos A.C., organización de defensa de la tierra y el territorio, queremos expresar todo nuestro apoyo y solidaridad a los habitantes de los ejidos y comunidades indígenas de Zacualpan, Canoas, Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán quienes manifestaron el pasado 10 de septiembre contra la imposición de proyectos mineros en sus tierras y la violencia que deriva de ella.
El proceso de resistencia a la minería que se ha ido desarrollando en la comunidad indígena nahua de Zacualpan (municipio de Colima) estos últimos meses es un ejemplo para todos los pueblos en lucha en México. El pasado 27 de mayo, fue la primera en el país a ser reconocida oficialmente como territorio “libre de minería” por un Tribunal Unitario Agrario. En esta decisión, el TUA del Distrito 38 reconoció también la sustitución del Comisariado de Bienes Comunales encabezado por Carlos Guzmán Teodoro quien quería imponer un proyecto minero en la localidad y que los comuneros habían destituido durante una asamblea. Validó su reemplazamiento por otro Comisariado de Bienes Comunales conpuesto por tres mujeres opuestas a este proyecto de muerte, Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro.
Pero desde el mes de agosto, un grupo encabezado por Carlos Guzmán Teodoro ha perpetrando violencias y amenazas en contra del Consejo indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana A.C., miembro de REMA/M4, quien asesoró a los comuneros en su lucha. La organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México denunciamos estos actos de intimidación que dejaron a más de cinco mujeres heridas. Nos solidarizamos con los habitantes de Zacualpan quienes manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Colima para exigir a las autoridades que dejen de proteger al grupo criminal de Carlos Guzmán Teodoro.
Compartimos también la indignación de los habitantes del ejido de Canoas (municipio de Manzanillo) quienes se manifestaron contra la mina de fierro “Eva”, de la empresa RM Pacific Group S.A. de C.V., cuyo personal sigue perforando el suelo sin permiso de explotación y a pesar de una suspensión de la Profepa. La Semarnat prometió que iba a visitar a la comunidad el lunes 15 de septiembre para revisar la situación, asegurando que «lo que ustedes (los ejidatarios) decidan, eso se va a hacer». Exigimos junto con los habitantes de Canoas que la autoridad ponga un fin a las actividades ilegales de RM Pacific Group S.A. de C.V. en la zona.
Nos unimos también a la lucha de todas las localidades indígenas nahua-otomí ubicadas entre Colima y Jalisco y afectadas por la mina de hierro explotada en el municipio de Cuautitlán por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de nacionalidad italo-argentina-indú.
La resistencia a esta mina fue marcada por el asesinato del hijo, del padre y el secuestro del sobrino de Felix Monroy Rutilo, quien se manifestó con dignidad el 10 de septiembre contra los crímenes de Peña Colorada y la complicidad de las autoriades. Denunciamos la sentencia injusta que la Profepa pronunció hace poco en contra de Felix Monroy, acusado de tala ilegal por haber cortado siete palos secos para construir un techo para sus chivas. Fue condenado a pagar una multa de 150 000 pesos y a sembrar 300 arboles en una zona donde la misma Profepa autoriza a la empresa Peña Colorada depositar sus desechos tóxicos y talar cientos de árboles. No podemos tolerar tal injusticia, que sirve para intimidar y callar a un defensor de derechos humanos y de la tierra madre.
¡ No a la impunidad ¡
¡No a la violencia en contra de los opositores a la minería en Colima !
¡ Si a la defensa de la Madre Tierra !
OTROS MUNDOS A.C.

 FIAN International seeks a Coordinator for the Program on Right to Adequate Food Accountability
FIAN International seeks a Coordinator for the Program on Right to Adequate Food Accountability San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Sábado 13 de septiembre de 2014
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Sábado 13 de septiembre de 2014
 Movimiento M4
Movimiento M4 Otros Mundos A.C./ Amigos de La Tierra México
Otros Mundos A.C./ Amigos de La Tierra México Red TDT
Red TDT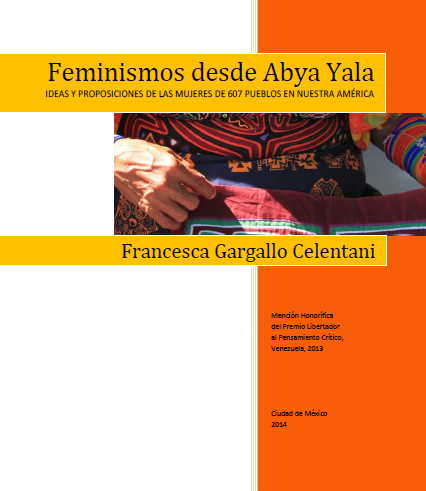 Feminismos desde Abya Yala
Feminismos desde Abya Yala Ana Karen de la Torre, Revista Lado B
Ana Karen de la Torre, Revista Lado B Isaín Mandujano, Revista PROCESO
Isaín Mandujano, Revista PROCESO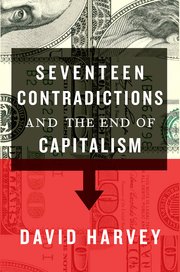 El geógrafo David Harvey en su última obra,
El geógrafo David Harvey en su última obra,