 Por Mayeli Sánchez Martínez, en e-Consulta.com
Por Mayeli Sánchez Martínez, en e-Consulta.com
Escribió José Revueltas en el prólogo de Los muros de agua que «la realidad siempre resulta un poco más fantástica que la literatura», que esto sería siempre un problema para el escritor ya que la «realidad literalmente tomada no siempre es verosímil, o peor, casi nunca lo es». Llevo ya varias días meditando como contar esta historia, y es que por ahora se hace necesario tratar de precisar parte de esta realidad «terrible» de la que Revueltas habla, pero entre más la argumento más fantástica parece.
Mina Navarro describe en su investigación el sorprendente aumento exponencial de los conflictos socioambientales en México que surgen a partir de la explotación y mercantilización de lo que se conoce como «bienes comunes naturales», el despojo de los territorios Latinoamericanos -que comenzó hace más de 500- años continua con nuevas especificidades que es necesario puntualizar para dilucidar lo que como sociedad nos ocurre.
De los factores que intervienen para caracterizar el despojo en la época actual Navarro considera cuatro elementos entorno a los bienes comunes naturales empleados en la industria:
1) su creciente agotamiento (p. ej. la próxima llegada al umbral de explotación del petróleo)
2) cambios tecnológicos para su exploración y explotación enfocados en extraer la mayor cantidad de estos bienes con un alto costo para los ecosistemas y para los y las trabajadoras.
3) la transformación de los bienes naturales considerados renovables en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos (p. ej. el agua)
4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, es decir la entrada de estos bienes en el mundo financiero sujetos a inversión y especulación lucrando incluso con «mercados futuros».
Estos aspectos generan una presión mayor sobre la obtención de los bienes naturales comunes y con ello nuevas formas de presión por parte del Estado y de las Corporaciones para hacerse de estos bienes. Y cito textualmente a Navarro:
1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos.
3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. Con ello se busca desconocer y disimular el vital aporte de las economías de sustento en la producción de alimentos, así como en la conservación de bienes comunes naturales, para el resto de la población.
¿Cómo se vive todo esto en los territorios que el capital disputa? Una de las formas que toma en la gente es la el de la indignación y la necesidad imperante de defender la vida, lo que lleva a la organización social para buscar resistir. En México esta organización ha logrado detener grandes proyectos, como es el caso de los Wixarika que han logrado frenar la explotación minera en un cerro sagrado en San Luis Potosí. Otro ejemplo es en Guerrero, en el que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) ha logrado frenar este megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo la respuesta a estas resistencias ha sido brutal, según el informe «Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos» presentado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en junio de 2013 se ha visto una escala en agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos en general pero especialmente «Entre enero de 2009 y diciembre de 2012, al menos 51 agresiones en contra de defensores y defensoras del ambiente han sido documentadas; en 23 de estos casos las y los defensores fueron asesinados, y 2 más permanecen desaparecidos. Los abusos en contra de las personas defensoras de derechos humanos se dan en un contexto de criminalización y estigmatización por parte de autoridades de alto nivel, y son cometidas en muchas ocasiones con la anuencia del Estado.”
Desafortunadamente a estas cifras se sumarán la reciente detención arbitraria en Guerrero de Marco Antonio Suástegui Muñoz vocero del CECOP por 15 averiguaciones previas por diversos delitos derivados de su lucha de oposición a la construcción de la presa de La Parota y en contra de la extracción de grava y arena que distintas empresas realizan en el río Papagayo. Y en Puebla las recientes detenciones de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, quienes enfrentan cargos derivados de su participación en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).
El sábado 18 junio tuve la oportunidad de visitar Juan Carlos Flores, preso en el penal de Cholua. Al proceso ya de por si difícil de entrar a una cárcel, con el trato que le dan una en el que se ve obligada a mostrar incluso los «calzones» a discreción de lo que considere la funcionaria pública que te revise, se suma la indignación de saber que se visita a un preso político. Aunque pertenecemos a la misma generación, el trabajo de Juan Carlos y el que yo desarrollo nunca logró afinidad en la práctica, sin embargo reconozco que en la lucha por su liberación nos jugamos el derecho que todas las personas debemos tener para expresarnos y defender la vida.
Fui arrogante al pensar que al entrevistarlo podría escribir sobre las reflexiones que hace sobre su propio proceso en el movimiento, con el reconocimiento de errores y la reivindicación de la defensa en contra del PIM, lo intenté pero al iniciar desde el momento en el que el llega a la cárcel y los reos rezaban y el guardia le indica «sí, los que están aquí deben rezar, porque si no estuvieran aquí estarían muertos» me corta las palabras y llena mis ojos de lágrimas por la impotencia de la injusticia y sabernos presos a todos en un Estado cárcel que nos llena de miedo.
En este punto viene a mi memoria un texto de Zibechi:
«Cuando los pueblos se lanzan a la lucha no calculan las relaciones de fuerzas en el mundo. Simplemente pelean. Si antes de hacerlo se dedicaran a examinar las posibilidades que tienen de vencer, no existirían ni los movimientos antisistémicos ni la multitud de levantamientos, insurrecciones y resistencias que están atravesando el mundo y nuestra región…La gente común aplica en su vida cotidiana…una racionalidad otra, hilvanada de indignaciones, sufrimientos y gozos, que los lleva a actuar bajos su sentido común de dignidad y ayuda mutua. Los cálculos racionales, eso que cierta izquierda ha dado en llamar <<correlación de fuerzas>>, no forma parte de las culturas de abajo. Pero tampoco se pone en acción de forma mecánica, espontánea…sino en consulta con otros y otras que comparten los mismos territorios en resistencia. Ahí sí, evalúan y analizan, teniendo en cuenta si ha llegado el momento de lanzar nuevos desafíos. Lo que suele ocupar el centro de sus análisis es si están capacitados para afrontar las consecuencias del desafío, que siempre se miden en muertos, heridos y cárcel. En suma los de abajo se lanzan a la acción luego de evaluar cuidadosamente la fortaleza interior, la situación de sus propias fuerzas y no tanto las relaciones entre los arribas y los abajos que, salvo excepciones, siempre son desfavorables.»

 En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a través de la Ley Telecom, a las autoridades que frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.
En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a través de la Ley Telecom, a las autoridades que frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia. Por
Por  Los ayuntamientos del estado de Nueva York tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas, según una sentencia dictada hoy por la Corte estatal de Apelaciones.
Los ayuntamientos del estado de Nueva York tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas, según una sentencia dictada hoy por la Corte estatal de Apelaciones.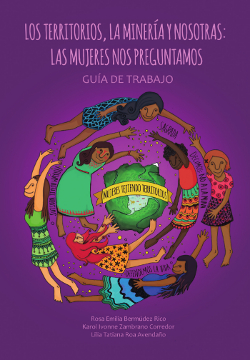

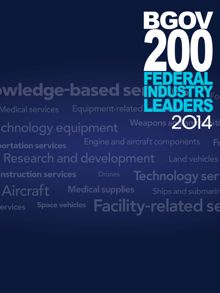 Bloomberg Governement acaba de publicar su estudio anual sobre las compañías que obtuvieron contratos con el gobierno de Estados Unidos en 2013.
Bloomberg Governement acaba de publicar su estudio anual sobre las compañías que obtuvieron contratos con el gobierno de Estados Unidos en 2013. Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.
Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.




 Compartimos audios realizados especialmente para las luchas antimineras. Son 30 cuñas con datos e informaciones sobre esta devastadora actividad y 10 más que refieren a las acciones de la trasnacional minera canadiense GoldCorp.
Compartimos audios realizados especialmente para las luchas antimineras. Son 30 cuñas con datos e informaciones sobre esta devastadora actividad y 10 más que refieren a las acciones de la trasnacional minera canadiense GoldCorp. Al Presidente de México,
Al Presidente de México,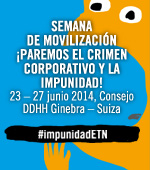 –
–