 De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.
De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.
Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.
Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividades extractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.
Trata de mujeres y niñas
Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.
Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.
Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.
Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.
“Las mujeres somos una economía en resistencia”
La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.
En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.
“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.
El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado
“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.
En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivas se consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.
En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”
Protagonistas de la resistencia
Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras.
En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.
Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.
Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.



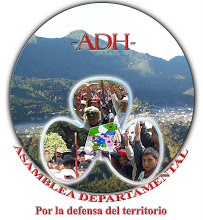

 Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.
Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013. LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina
LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina ¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres en el caso que se ventilaba en el Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará!
¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres en el caso que se ventilaba en el Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará! Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades
Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades de
de 
 Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, convocados por el Espíritu que “renueva la faz de la tierra”, hemos celebrado este primer Congreso de la Madre Tierra los días 22, 23 y 24 de enero del año 2014
Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, convocados por el Espíritu que “renueva la faz de la tierra”, hemos celebrado este primer Congreso de la Madre Tierra los días 22, 23 y 24 de enero del año 2014