La deuda climática
Por Julio César Centeno, en ecoportal.net
 Los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario catastrófico.
Los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario catastrófico.
El cambio climático se encuentra entre las principales prioridades políticas, científicas, económicas y morales del siglo 21. La estabilidad planetaria, y por ende la seguridad de la humanidad, depende de las medidas que se tomen ahora para mitigar el impacto de la actividad humana sobre el clima.
Todavía es posible evitar cambios climáticos catastróficos. Pero para lograrlo se necesita una movilización coordinada a escala planetaria similar a la de la Segunda Guerra Mundial. No hay excusa para el retraso, pues cuando nuestros hijos se enfrenten a olas extremas de calor, sequías, tormentas, inundaciones, epidemias y hambrunas, ya sería demasiado tarde.
Una de las características mas insólitas de las negociaciones internacionales sobre cambios climáticos es la vergonzosa relación entre los burócratas de los países en desarrollo, donde se encuentra el 83% de la humanidad, y los burócratas de una élite minoritaria pero privilegiada y prepotente: los representantes de los países industrializados.
Durante años los países en desarrollo han venido solicitando, sin éxito, que las naciones industrializadas cumplan con obligaciones explícitas del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos de 1992, como las relacionadas con sus desproporcionadas emisiones de gases del efecto invernadero. O las vinculadas a su mayor capacidad, tanto tecnológica como económica, para reducir emisiones. Solicitan también, sin éxito, que se cumplan los compromisos sobre la transferencia de tecnologías menos contaminantes, en términos preferenciales, para evitar incrementos innecesarios en las emisiones de países en desarrollo por su dependencia de tecnologías obsoletas.
Tampoco se ha cumplido el compromiso de los países industrializados de facilitarle recursos financieros a los países más pobres, tanto para asegurar que su desarrollo se fundamente en procesos energéticos más eficientes y menos contaminantes, como para asistir en su adaptación a los inevitable impactos climáticos que se avecinan.
El único acuerdo concreto de la cumbre de Copenhagen en Diciembre 2009 fue el de evitar que la temperatura promedio del planeta aumente mas de 2ºC sobre el promedio de la época preindustrial. El fracaso de Copenhagen no se limita a la ausencia de un acuerdo legalmente vinculante. El verdadero fracaso es la ausencia de una estrategia para alcanzar el objetivo de los 2ºC, la ausencia de compromisos efectivos para la reducción de emisiones, la ausencia de un mecanismo para distribuir las responsabilidades y la ausencia de recursos financieros para asistir a los países más pobres en su adaptación a cambios climáticos generados principalmente por países industrializados.
Las negociaciones sobre cambios climáticos en Durban, Sur África, en Diciembre 2011, sólo sirvió para ratificar el compromiso de los 2ºC. Cada país deberá presentar sus contribuciones voluntarias con dicha meta para el 2015, a ser implementadas sólo a partir del 2020. En tales condiciones, sin objetivos vinculantes, coordinados y compatibles con la meta de los 2ºC, para el 2020 el planeta estaría rumbo hacia un aumento promedio de temperatura de 4ºC, con calamitosas implicaciones para toda la humanidad.
Un estudio reciente del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, concluye:
“En el Plioceno temprano, cuando el nivel del mar era 25 metros superior al actual, la temperatura superaba por apenas 1ºC la del Holoceno, no más de 2ºC superior a la temperatura promedio de la era preindustrial. El objetivo actual de limitar el calentamiento global a 2ºC y la concentración de CO2 a 450 partes por millón es una prescripción para el desastre”(Paleoclimate Implications for Human-Made Climate Change, NASA 2011)

Los gobiernos de los países industrializados se resisten a facilitar recursos para evitar cambios climáticos catastróficos, pero no han dudado en canalizar más de 2 millones de millones de dólares (2 billones) para proteger el comportamiento criminal de sus propias instituciones financieras. Tampoco han vacilado para disponer de otros 3 billones en los últimos 10 años para desatar guerras de agresión y ocupación contra países en desarrollo, seleccionados por sus particulares riquezas naturales o posiciones geopolíticas estratégicas. Cada año se gastan US$ 1.7 billones en armas, más de la mitad por parte de Estados Unidos.
En la cumbre de Durban, en Diciembre 2011, se evidenció un claro enfrentamiento entre países industrializados y países en desarrollo, debido fundamentalmente a la pretensión de los burócratas del norte industrializado de imponer sus posiciones y desconocer acuerdos previos sobre responsabilidad común pero diferenciada, la reducción de emisiones, la transferencia de tecnologías y el aporte de recursos financieros. Pretenden ahora rechazar los limitados avances en las negociaciones de los últimos 20 años, imponer un nuevo acuerdo en el que se desconozcan las responsabilidades acumuladas hasta la fecha, y convertir en negocio privado la transferencia de tecnologías, la asistencia internacional y los servicios ambientales.
Curiosamente, mientras los países en desarrollo continúan solicitando, sin éxito, que se concrete la cooperación internacional previamente acordada en el Acuerdo sobre Cambios Climáticos de 1992, mantienen un gigantesco flujo neto de recursos financieros hacia los países industrializados.
Según el Fondo Monetario Internacional, entre el 2000 y el 2010 los países en desarrollo transfirieron más de 6 millones de millones de dólares (6 billones) netos a los países industrializados, 660 mil millones sólo en el 2010 (IMF Balance of Payment Statistics). Según el FMI, estas transferencias netas de recursos del Sur hacia el Norte industrializado “tienden a aumentar en proporción con la ampliación de los desbalances financieros”. Las transferencias netas se refieren a los flujos financieros del Sur hacia el Norte menos los del Norte hacia en Sur.
El retraso en la concreción de un acuerdo internacional para limitar las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera favorece de manera perversa a quienes acumulan las mayores emisiones, principalmente a la élite opulenta del norte industrializado. Continúa emitiendo cantidades desproporcionadas de gases y apoderándose así, con absoluta impunidad, de la mayor parte de un limitado bien común de toda la humanidad: la capacidad de la atmósfera para absorber emisiones.
A medida que se agota con celeridad el cupo disponible de emisiones, se reducen las opciones de los países más pobres para impulsar su desarrollo sin caer en peligrosas relaciones de dependencia, adicionales a las ya existentes, por tecnologías, recursos financieros y acceso a los mercados.
 El control de las energías renovables es un instrumento ideal para la imposición de mecanismos adicionales de dominación. Es parte de la batalla global por el control de las fuentes de energía, incluyendo petróleo, gas y energía nuclear, batalla en la que se encuentran enmarcadas las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán, la partición de Sudán y la desestabilización de Venezuela
El control de las energías renovables es un instrumento ideal para la imposición de mecanismos adicionales de dominación. Es parte de la batalla global por el control de las fuentes de energía, incluyendo petróleo, gas y energía nuclear, batalla en la que se encuentran enmarcadas las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán, la partición de Sudán y la desestabilización de Venezuela
La contradicción es obvia: quienes contaminan no están pagando por el daño que causan. Los costos ambientales que evitan con impunidad se convierten en pérdidas para todos. Las emisiones de gases del efecto invernadero son externalidades de proporciones tan gigantescas que amenazan la seguridad de toda la humanidad. De similar magnitud deben ser las iniciativas para superar tales amenazas.
El consumo de energía se encuentra directamente vinculado al desarrollo económico y social, al mejoramiento de la calidad de vida. Es poco razonable exigir que la mayoría de la población mundial, sumergida en la pobreza, consuma menos energía. Implicaría condenarla a un estado permanente de pobreza y dependencia. En la actualidad, 1.400 millones de personas en el mundo en desarrollo carecen de electricidad en sus hogares. Mas de 1.700 millones utilizan leña como fuente de energía para cocinar y para la calefacción. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1,3 millones de personas, principalmente mujeres y niños, mueren cada año como consecuencia de la contaminación causada por cocinas a leña. Cada año mueren 9millones de niños menores de 5 años en el mundo en desarrollo víctimas de la pobreza, 25.000 cada día (UNICEF 2010).
Según la Agencia Internacional de Energía: “Urgen acciones decisivas para acelerar el desarrollo energético de los países más pobres… El acceso a la energía es un pre-requisito para el desarrollo humano”
Los combustibles fósiles suministran el 83% de la energía que se consume en el mundo. Generan a su vez la mayor cantidad de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Rescatar a cientos de millones de personas de la pobreza implica facilitar el acceso masivo a energía económica y abundante. En las condiciones actuales, esto implica un mayor consumo de energía fósil y mayores emisiones de CO2.
Las emisiones de CO2 de los países industrializados se encuentran relativamente estabilizadas desde 1980, mientras que las emisiones de los países en desarrollo se han cuadruplicado en el mismo período.
De acuerdo con las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos, para alcanzar el objetivo de los 2ºC los países industrializados deberían reducir sus emisiones en un 80% para el año 2050, mientras que los países en desarrollo deberían reducirlas en un 50% para la misma fecha, con un pico máximo en emisiones antes del 2020. Gigantescos retos políticos, económicos, tecnológicos e industriales para ambos grupos de países.
De la misma manera en que es injusto exigir que los países en desarrollo reduzcan el consumo de energía, es poco realista esperar que desarrollen, por sus propios medios y a corto plazo, capacidad para el aprovechamiento masivo de energías alternativas, como nuclear, solar o eólica, entre otras.
Mejorar la eficiencia de las matrices energéticas nacionales es sólo parte de la solución. Urge facilitar el uso masivo de energías alternativas, en términos competitivos, para todos y a corto plazo. Ambos objetivos dependen de la transferencia de tecnologías en términos preferenciales de países industrializados a países en desarrollo, como parte de un esfuerzo conjunto para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. También se requieren recursos financieros tanto para mejorar la eficiencia energética como para desarrollar la infraestructura necesaria que permita efectivamente aprovechar fuentes alternas de energía.
Exceptuando la energía nuclear (3%) y la hidroeléctrica (4%), las energías limpias alternativas, como la solar, la geotérmica y la eólica, representan en la actualidad menos del 5% del consumo global de energía. Aún en los países industrializados sólo alcanzan proporciones moderadas del consumo total de energía. Se encuentran limitadas no sólo por sus costos, sino también por limitaciones tecnológicas, como la falta de sistemas efectivos para el almacenamiento masivo de la energía que producen.
El potencial de los biocombustibles es también limitado, independientemente del conflicto con la producción de alimentos. Estados Unidos es el principal productor de maíz, con el 42% de la producción mundial. Si destinara todo el maíz (350 millones de toneladas métricas, 2010) a la producción de etanol, sólo aportaría un 6% de su consumo de petróleo. Mientras que el etanol celulósico posiblemente tomará décadas para alcanzar niveles similares del consumo de energía. En el 2011, el etanol y el biodiesel juntos representaron sólo el 3% del consumo mundial de combustible para automóviles.
En estas condiciones, el retraso en la concreción de un acuerdo internacional acelera la gravedad de la amenaza climática. Corresponde a los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, la obligación de impulsar medidas de emergencia para impedir que el calentamiento global se acelere fuera de control. Evadir esta responsabilidad implica obligar a nuestros descendientes inmediatos a enfrentarse a un escenario considerable-mente más inestable y peligroso que el actual.
Es inconcebible que los países en desarrollo continúen sometiéndose como rehenes a las peligrosas tácticas dilatorias de una reducida minoría, entre cuyos intereses se encuentra continuar acaparando con impunidad el limitado cupo atmosférico disponible, despojarnos de nuestra condición de ciudadanos para convertirnos en consumidores, y monetizar todos los recursos y servicios de la naturaleza en las condiciones que ellos impongan.
El proceso actual de negociaciones sobre cambios climáticos es improductivo e inconsistente tanto con la gravedad de la amenaza como con la responsabilidad inter-generacional con nuestros descendientes. En lugar de comportarse como mendigos, los países en desarrollo deben coordinar posiciones para impulsar medidas de emergencia en concordancia con la gravedad y la urgencia de la amenaza climática. Entre estas medidas se encuentra el reclamo de la deuda climática.
La necesidad de recursos financieros para afrontar el reto del cambio climático fue reconocida en Durban. Para tal fin se acordó la creación de un Fondo Verde. Los países industrializados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares. Pero hasta la fecha ningún aporte se ha concretado; dicho fondo carece de recurso financiero alguno.
La Agencia Internacional de Energía estima las necesidades financieras para alcanzar el objetivo de los 2ºC en 24 billones de dólares (millones de millones) sólo durante los próximos 10 años (IEA: Tracking Clean Energy Progress, 2012). Aproximadamente la mitad de tales inversiones se necesita en países en desarrollo. En este contexto, los aportes ofrecidos hasta la fecha por los países industrializados al Fondo Verde son insignificantes. Sólo las necesidades financieras de América Latina se estiman en 110.000 millones de dólares anuales durante los primeros 10 años (IEA 2012).
Irónicamente, mientras crecen las estimaciones de los recursos necesarios para evitar un aumento de temperatura superior a los 2ºC y mientras los países industrializados se niegan a asistir a los países más pobres con transferencias de tecnologías y recursos económicos, los países en desarrollo mantienen un flujo neto hacia los países industrializados por el orden de los 700.000 millones de dólares anuales.
Deuda por deuda
 La principal contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, más del 60% por países industrializados.
La principal contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, más del 60% por países industrializados.
La contribución al aumento de temperatura en un momento determinado depende de las emisiones efectivas acumuladas hasta entonces, tomando en consideración la disipación producida principalmente por la absorción de CO2 con el tiempo por parte de océanos y bosques.
Para el año 2010, la contribución de los países industrializados al aumento de temperatura era del 60%, aun incluyendo las emisiones efectivas provenientes de la deforestación durante el período 1900-2010.
Si las emisiones acumuladas en la atmósfera se hubiesen distribuido en proporción con la población en 1990, a los países industrializados les habría correspondido 286 Gt durante el período 1900-2010. Las emisiones en exceso (656 Gt) deberían contabilizarse como una deuda a favor de países en desarrollo, cuyas posibilidades de emisiones se encuentran ahora coartadas. Si partimos de un precio base de US$ 20/ton CO2, esta deuda superaría los 13 billones de dólares.
El precio promedio de los derechos de emisiones en el mercado de carbono de la Unión Europea se encuentra alrededor de los US$ 20/ton CO2, aunque recientemente se hayan desplomado debido en parte a la crisis financiera y a la falta de un acuerdo internacional sobre cambios climáticos. Al caer el valor de los derechos de emisiones se debilitan tanto los incentivos para reducir emisiones en la actualidad como los incentivos para invertir en innovaciones tecnológicas que reduzcan emisiones futuras.
En Columbia Británica, Canadá, el impuesto a las emisiones pasó de US$ 25 a 30/ton CO2 en Julio 2012, mientras que en Australia es de US$ 24/ton CO2, con un aumento anual del 2,5%.
Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía y quien sirviera como economista principal del Banco Mundial, ha sugerido un impuesto a las emisiones de carbono de US$ 80/ton CO2, nivel al que tienden a estabilizarse tanto los créditos de carbono, como los permisos de emisiones o los impuestos correspondientes, una vez que se implemente un acuerdo internacional para estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en 450 partes por millón.
Para asegurar que el aumento de la temperatura promedio se mantenga por debajo de los 2ºC y que la concentración de CO2 no supere las 450 ppm, es necesario que las emisiones acumuladas entre el 2011 y el 2050 no superen las 850 Gt. Aunque los países industrializados reduzcan sus emisiones en un 80% para el 2050, algo poco probable, sus emisiones en el período 2011-2050 ascenderían a 345 Gt, el 41% del cupo de emisiones disponible. Lo que les correspondería en proporción con su población actual serían 145 Gt. El exceso (200 Gt) sumaría US$ 4 billones adicionales a la deuda climática, aun manteniendo el precio base de US$ 20/ton CO2.
Aún si los países industrializados redujeran sus emisiones en un 80% para el 2050, terminarían acumulando el 60% del cupo atmosférico disponible para evitar un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera superior a 450 ppm. Cada ciudadano de países industrializados habría acumulado nueve (9) veces el cupo de cada ciudadano de países en desarrollo.
Si se distribuye la deuda climática total (US$ 17 billones) en partes iguales durante el período 2011-2050, correspondería a una cuota promedio de 425.000 millones de dólares anuales durante 40 años consecutivos. Esta deuda es de un orden de magnitud similar al de las crecientes transferencias netas de recursos financieros del Sur hacia el Norte: 660.000 millones en el 2010, en buena parte por el pago de la deuda externa.
“La mayoría de la gente ve al mundo como es y se pregunta: ¿Porqué? Deberíamos ver al mundo como debería ser y preguntarnos: ¿Por qué no? ” George Bernard Shaw
El compromiso asumido por países industrializados en Copenhagen en el 2009 para facilitar 10.000 millones anuales durante el trienio 2010-2012 corresponde a sólo un 2% de la cuota anual de su deuda climática. Sin embargo, se convirtió en un compromiso burlado, como tantos otros asumidos en el pasado, a pesar de que buena parte de su opulencia se debe a la explotación de recursos naturales y humanos de países en desarrollo.
No deben ser sólo los países en desarrollo los que cumplan con el pago de deudas y otras obligaciones internacionales. La deuda climática es tan enorme como la crisis climática que se ha generado. De similar magnitud deben ser las medidas que se tomen para superar este reto planetario e intergeneracional.


 Los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario catastrófico.
Los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario catastrófico.
 El control de las energías renovables es un instrumento ideal para la imposición de mecanismos adicionales de dominación. Es parte de la batalla global por el control de las fuentes de energía, incluyendo petróleo, gas y energía nuclear, batalla en la que se encuentran enmarcadas las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán, la partición de Sudán y la desestabilización de Venezuela
El control de las energías renovables es un instrumento ideal para la imposición de mecanismos adicionales de dominación. Es parte de la batalla global por el control de las fuentes de energía, incluyendo petróleo, gas y energía nuclear, batalla en la que se encuentran enmarcadas las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán, la partición de Sudán y la desestabilización de Venezuela La principal contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, más del 60% por países industrializados.
La principal contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, más del 60% por países industrializados.
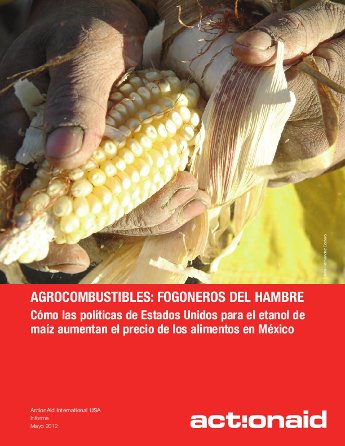

 Propuesto por primera vez en la década del sesenta, el comercio de emisiones [de carbono] fue desarrollado por economistas estadounidenses, negociantes de derivados y de materias primas y grupos ambientalistas “súper verdes” y alianzas comerciales de Washington.
Propuesto por primera vez en la década del sesenta, el comercio de emisiones [de carbono] fue desarrollado por economistas estadounidenses, negociantes de derivados y de materias primas y grupos ambientalistas “súper verdes” y alianzas comerciales de Washington. Toda mercancía, para ser intercambiable, debe ser divisible y mensurable. Por ello los arquitectos del mercado del carbono tienen que construir sus productos basados en las moléculas de dióxido de carbono. Los departamentos gubernamentales, los científicos en los paneles de Naciones Unidas, y expertos técnicos de todo tipo, están encargados de contar las moléculas y seguirlas a medida que viajan de los combustibles fósiles a la chimenea y del tubo de escape a la atmósfera, donde se mueven entre el aire, el mar, la vegetación, las rocas, el agua dulce, y así sucesivamente. Los políticos, diplomáticos y funcionarios tratan luego de asignar la responsabilidad de los flujos de moléculas, las reducciones y los ahorros a los diversos países o corporaciones.
Toda mercancía, para ser intercambiable, debe ser divisible y mensurable. Por ello los arquitectos del mercado del carbono tienen que construir sus productos basados en las moléculas de dióxido de carbono. Los departamentos gubernamentales, los científicos en los paneles de Naciones Unidas, y expertos técnicos de todo tipo, están encargados de contar las moléculas y seguirlas a medida que viajan de los combustibles fósiles a la chimenea y del tubo de escape a la atmósfera, donde se mueven entre el aire, el mar, la vegetación, las rocas, el agua dulce, y así sucesivamente. Los políticos, diplomáticos y funcionarios tratan luego de asignar la responsabilidad de los flujos de moléculas, las reducciones y los ahorros a los diversos países o corporaciones.
 Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH).
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH). Los resultados de 19 modelos climáticos informáticos de avanzada indican condiciones de sequía extrema y persistente para casi todo México, el medio oeste de Estados Unidos y la mayor parte de América Central.
Los resultados de 19 modelos climáticos informáticos de avanzada indican condiciones de sequía extrema y persistente para casi todo México, el medio oeste de Estados Unidos y la mayor parte de América Central. Lo que entrañan estas proyecciones para las generaciones futuras es “un tema del que me resulta muy difícil hablar”, admitió Wehner. Al mismo tiempo, hay pocas investigaciones sobre cómo incidirá la aridez extrema en la agricultura, la disponibilidad de agua y los asentamientos humanos. “Intento trabajar con científicos agrícolas y de otros campos para determinar esos impactos, pero no encuentro financiamiento”, aseveró.
Lo que entrañan estas proyecciones para las generaciones futuras es “un tema del que me resulta muy difícil hablar”, admitió Wehner. Al mismo tiempo, hay pocas investigaciones sobre cómo incidirá la aridez extrema en la agricultura, la disponibilidad de agua y los asentamientos humanos. “Intento trabajar con científicos agrícolas y de otros campos para determinar esos impactos, pero no encuentro financiamiento”, aseveró.
 Ambientalistas e indígenas centroamericanos redoblan esfuerzos para evitar que gobiernos de la región participen en un programa impulsado por el Banco Mundial (BM) que busca incluir a esas naciones en el mercado de carbono, porque afirman que tendrá efectos negativos para el medio ambiente y para las personas.
Ambientalistas e indígenas centroamericanos redoblan esfuerzos para evitar que gobiernos de la región participen en un programa impulsado por el Banco Mundial (BM) que busca incluir a esas naciones en el mercado de carbono, porque afirman que tendrá efectos negativos para el medio ambiente y para las personas.

 En Honduras hay en la actualidad 135 mil hectáreas de palma y las empresas palmicultoras sueñan con extenderlas hasta 200 mil ha. Bueno para los empresarios, malo para los campesinos que ven sus tierras acaparadas. También los humedales se extinguen. Según la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) existe una hectárea de humedal por cada cuatro hectáreas de palma Africana. La proporción de palma aumenta ante la expansión de la frontera de agrícola para agrocombustibles.
En Honduras hay en la actualidad 135 mil hectáreas de palma y las empresas palmicultoras sueñan con extenderlas hasta 200 mil ha. Bueno para los empresarios, malo para los campesinos que ven sus tierras acaparadas. También los humedales se extinguen. Según la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) existe una hectárea de humedal por cada cuatro hectáreas de palma Africana. La proporción de palma aumenta ante la expansión de la frontera de agrícola para agrocombustibles.