Comunicado de MiningWatch Canada/Alerta Minera Canadá, organización canadiense que estudia los patrones de operación de las empresas mineras canadienses y las políticas mineras del gobierno canadiense en el mundo – Ottawa, Canadá, a 24 de abril 2017
La integrante de MiningWatch Canada Jennifer Morre y el periodista estadunidense John Dougherty fueron detenidos arbitrariamente en Perú tras presentar el documental «Flin Flon Flim Flam» sobre las operaciones y violaciones a derechos humanos de Hudbay Minerals
El viernes 21 de abril, alrededor de las 8:20 pm, Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty fueron detenidos arbitrariamente en Cusco, Perú, luego de un exitoso evento público en el que se proyectara un documental sobre las operaciones de Hudbay Minerals en Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Perú. Ambos fueron rodeados y detenidos por entre 15 a 20 policías nacionales, muchos de ellos vestidos de civil, y un puñado de oficiales de migración.
Moore y Dougherty fueron interrogados sobre su estatus migratorio e informados que dichas actividades -proyectar y debatir sobre un documental- no les estaban permitidas bajo sus respectivas visas de turista. Cuatro horas más tarde fueron liberados con una orden para comparecer ante el tribunal el lunes 24 de abril para ser imputados.
«La situación que se dio el viernes no tiene que ver con el estatus migratorio, sino con Hudbay tratando de ejercer control sobre qué información llega a las comunidades que viven alrededor de la mina Constancia. ¿Qué es lo que Hudbay tiene tanto miedo de que las comunidades aprendan del documental sobre sus operaciones internacionales?», comentó Moore.
La estigmatización y criminalización de los involucrados en la proyección del documental «Flin Flon Flim Flam» en las comunidades alrededor de la mina Constancia, así como en Cusco y Lima comenzó mucho antes de que Jen y John llegaran a Cusco el pasado 15 de abril. Un artículo anónimo en un periódico de Cusco acusaba ante las autoridades locales y de distrito a Jen Moore, MiningWatch Canadá y organizaciones peruanas que estaban coordinando la proyección de tratar de «emboscar» a Hudbay.
La emboscada, sin embargo, se realizó contra las personas involucradas en la proyección del documental.
Del 17 al 20 de abril, mientras la película se proyectó en eventos públicos en la provincia de Chumbivilcas, Perú, donde Hudbay tiene su operación minera más grande (Constancia), Dougherty, MiningWatch Canadá y representantes de las ONGs peruanas Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción fueron constantemente filmados por desconocidos y perseguidos por la policía, a la vez que líderes de la comunidad comunicaron haber sido interrogados por la policía y representantes de la empresa acerca de la proyección de la película.
Estos eventos públicos fueron organizados para que Dougherty compartiera la película, que se había producido en parte a partir de entrevistas con miembros de las mismas comunidades en noviembre de 2014, cuando protestaban por las promesas incumplidas de Hudbay y sufrieron una violenta represión policial. Dougherty dobló la película en español y quechua para poder dar copias de la película a las comunidades y así poder ser proyectada en las ciudades de Cusco y Lima.
La detención arbitraria del viernes por la noche se dio luego de la proyección realizada en el Centro Cultural Municipal de Cusco y duró cuatro horas. Durante este tiempo, se pidió a Moore y Dougherty que hicieran extensas declaraciones sobre sus actividades en el país. Dada la irregularidad con la que fueron detenidos y la evidencia previa de que la compañía y la policía buscaban pruebas para imputarles cargos penales por «incitar a la violencia» por proyectar el documental, ambos ejercieron su derecho a guardar silencio.
El día sábado, el Ministerio del Interior peruano emitió una declaración pública en la que afirmaba el apoyo del gobierno peruano a las operaciones de Hudbay e intentaba incriminar a Dougherty y Moore con serias acusaciones de incitar a la violencia y amenazar el orden público y la seguridad nacional. La declaración del Ministerio intenta vincular a ambos con las protestas ocurridas en 2016 debido al incumplimiento de Hudbay en torno a beneficios sociales, acuerdos contractuales, sociales y ambientales en el zona de la mina de cobre Constancia.
«Estoy sumamente preocupada por el aparente nivel de coordinación entre Hudbay, la policía y el gobierno peruano y las medidas que están dispuestos a tomar para impedir que las comunidades locales reciban información independiente», dijo Moore.
«Sabemos que Hudbay ha tenido contratos con la policía nacional en Perú para brindar seguridad en su área de influencia en Cusco, por lo que es muy posible que la policía pudiera haber actuado bajo sus órdenes o de acuerdo a sus obligaciones para con la compañía, y no a la seguridad pública,» agregó.
«El Gobierno de Canadá debería pedir al Ministerio del Interior del Perú y a Hudbay que expliquen por qué una ciudadana canadiense y otro estadunidense, así como miembros de organizaciones peruanas de derechos humanos y justicia ambiental y líderes de la comunidad local fueron sujetos de este nivel de vigilancia, acoso y criminalización», concluyó Moore.
Dougherty y Moore fueron convocados a comparecer ante la autoridad de migración de Cusco el lunes 24 de abril por la mañana. Ellos hicieron frente a este proceso administrativo a través de sus asesores legales peruanos.
El documental será emitido el martes 25 de abril a las 6pm hora local
en Avenida Camino Real 1075, San Isidro, Lima. (Ver el evento en Facebook)
Documental «Flin Flon Flim Flam» disponible en YouTube:
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=j7aacPtEI8s
Español: https://www.youtube.com/watch?v=1BF06KsgMsc
Quechua: https://www.youtube.com/watch?v=uT0RB2QCP1w
{YOUTUBE}1BF06KsgMsc{/YOUTUBE}
Más lectura:
Gracias por su solidaridad: Jennifer Moore y John Dougherty salieron de Perú
Periodista Estadounidense Detenido y Hostigado por la Policía Peruana




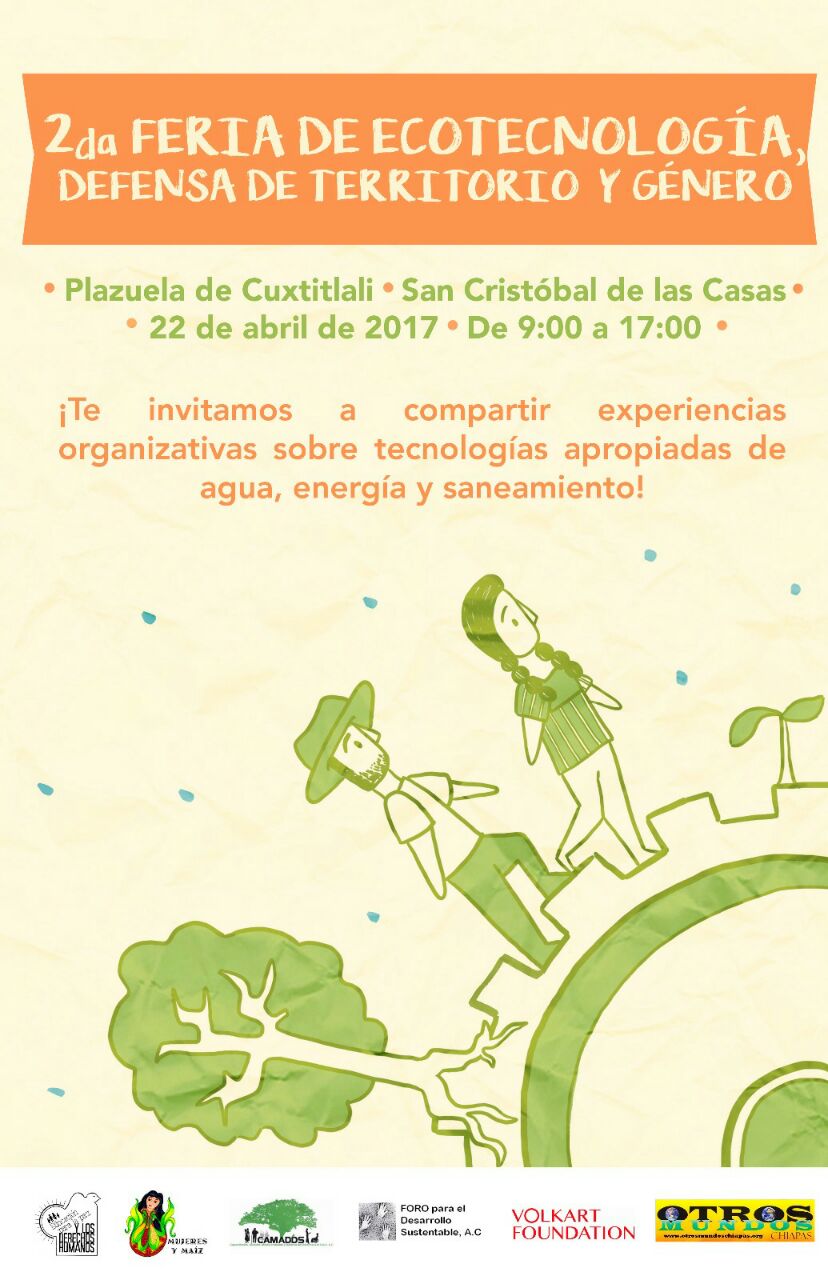






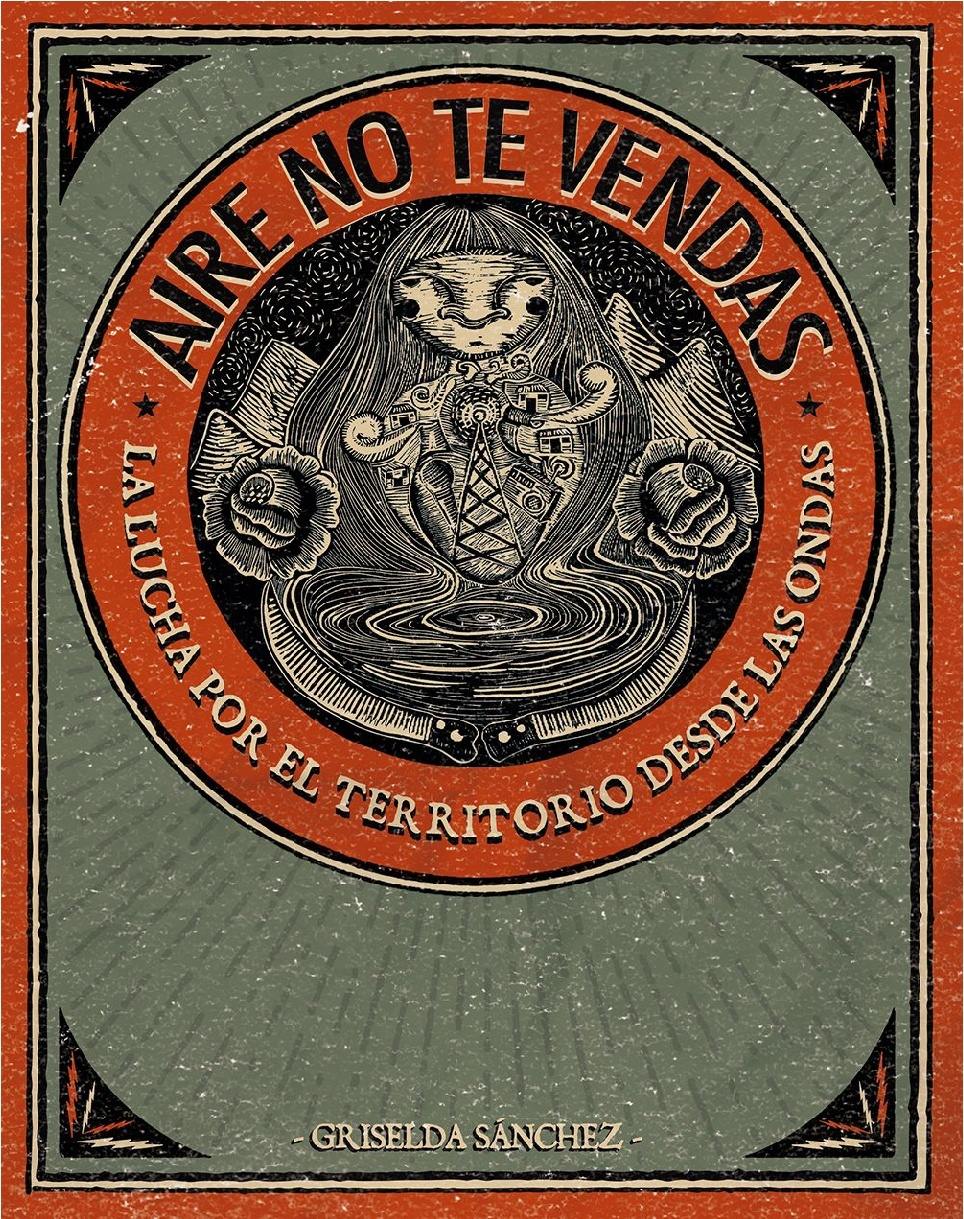





 En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS)
En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) 

