Otros Mundos AC es miembro de la red Amigos de la Tierra Internacional, que forma parte de la CBD Alliance, una agrupación de más de 400 organizaciones, comunidades y académicos preocupados por la diversidad biológica, que intentará influir en las decisiones de las Partes curante la COP13.
 Artículo publicado por la CBD Alliance, el 18 de noviembre del 2016 – A 16 días de que inicie la COP 13 del Convenio de Diversidad Biológica en Cancún, la CBD Alliance recoge las cifras sobre el estado de la biodiversidad del mundo.
Artículo publicado por la CBD Alliance, el 18 de noviembre del 2016 – A 16 días de que inicie la COP 13 del Convenio de Diversidad Biológica en Cancún, la CBD Alliance recoge las cifras sobre el estado de la biodiversidad del mundo.
La COP 13 de la CBD llega en un contexto muy complejo para el planeta y con un reto gigantesco para la humanidad. De acuerdo con el documento Perspectiva mundial sobre la diversidad biológica 4 , elaborado por la Secretaría del CBD, las presiones sobre la diversidad biológica continuarán aumentando por lo menos hasta 2020 con un consecuente deterioro de la misma. Los grandes problemas que enfrenta la biodiversidad en nuestro planeta y, por tanto, la viabilidad de la vida, son: pérdida, degradación y fragmentación de hábitats naturales; sobreexplotación de los recursos biológicos; contaminación, en particular la acumulación de nutrientes tales como nitrógeno y fósforo en el medio ambiente; impactos de especies exóticas invasoras sobre los ecosistemas y los servicios que estos brindan a la gente; cambio climático y acidificación de los océanos, asociados con la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Así es cómo llegaremos a la reunión que se realizará en Cancún del 4 al 17 de diciembre de este año:
– En la agricultura, la contaminación producida por nutrientes utilizados como fertilizantes sigue teniendo efectos significativos. Los indicadores de diversidad biológica de tierras agrícolas continúan deteriorándose, aunque el ritmo de deterioro se estaría desacelerando.
– La deforestación en varias zonas tropicales del mundo continúa aumentando y se continúan fragmentando y degradando hábitats como praderas, humedales y cuencas fluviales.
– La cantidad de especies exóticas invasora sigue creciendo en todo el mundo y también aumentan sus impactos sobre la diversidad biológica. Muy pocos de los programas dirigidos a erradicar especies invasoras de zonas de tierra firme han tenido éxito.
– Cerca del 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Hay una tendencia general a la baja en lo que se refiere a mantener las actividades pesqueras dentro de niveles biológicamente sostenibles. La sobreexplotación afecta seriamente a la diversidad biológica marina, impulsando el colapso y la extinción local de especies y reduciendo la biomasa total de especies depredadoras de peces en 52% entre 1970 y 2000. La pesca con dinamita y de arrastre y otras prácticas pesqueras destructivas afectan arrecifes de coral, praderas marinas, corales de agua fría y lechos de esponja. El uso de aparejos no selectivos provoca la captura de grandes cantidades de especies no objetivo, cifra que se estima en cerca del 40% del total de la captura mundial, incluidos más de 600.000 mamíferos marinos y 85.000 tortugas por año.
– Las presiones que afectan a los arrecifes de coral, tanto terrestres como marinos, van en aumento. El porcentaje de arrecifes calificados como amenazados aumentó en casi 30% en el decenio terminado en 2007. La pesca excesiva y los métodos pesqueros destructivos constituyen las amenazas generalizadas que afectan a casi 55% de los arrecifes. El desarrollo costero y la contaminación de fuentes terrestres afectan a cerca de un cuarto de los arrecifes cada uno. Alrededor de un décimo de los arrecifes es afectado por contaminación de fuentes marinas.
– El riesgo de extinción medio para aves, mamíferos, anfibios y corales no muestra signos de disminución. Las proyecciones futuras de corto plazo para el riesgo de extinción de especies como resultado de la pérdida proyectada de hábitats generalmente revelan una situación de empeoramiento. El Living Planet Index de la WWF muestra un decrecimiento del 58 por ciento de las especies monitoreadas entre 1970 y 2012 con grandes pérdidas en ecosistemas acuáticos. Si las actuales tendencias persisten al 2020 las poblaciones de vertebrados podrían reducir en un promedio de 67 por ciento comparadas con el año 1970.
– Hay poco apoyo para garantizar la conservación a largo plazo de variedades locales de cultivos ante cambios en las prácticas agrícolas y las preferencias de mercado que tienden, en general, a limitar la reserva genética. Las especies silvestres emparentadas de especies de cultivos domesticados se ven crecientemente amenazadas por la pérdida y fragmentación de hábitats y el cambio climático y son pocas las áreas protegidas o los planes de gestión que abordan estas amenazas. La mayor erosión de cultivos tradicionales y sus especies silvestres emparentadas se da en los cereales, seguido por vegetales, frutas y nueces y legumbres.
– La diversidad genética del ganado domesticado se está erosionando, con más de un sexto de las razas evaluadas en peligro de extinción.
– El derretimiento de los hielos marinos está afectando a los componentes básicos de la vida en el Océano Ártico, provocando cambios que repercuten a lo largo y ancho de cadenas alimentarias. Estos cambios afectan todo, desde las algas que dependen del hielo hasta aves, peces, mamíferos marinos y comunidades humanas que dependen de los hielos marinos para transporte, alimentos, oportunidades económicas y actividades culturales.
– Continúan perdiéndose y degradándose hábitats importantes para los servicios de los ecosistemas, como por ejemplo humedales y bosques. Por ejemplo, en 2011 la Evaluación Nacional de Ecosistemas del Reino Unido concluyó que alrededor del 30% de los servicios de los ecosistemas se estaban deteriorando, en gran medida como consecuencia del deterioro en la extensión y las condiciones de los hábitats que dan esos servicios.
– En términos generales, continúa el deterioro de los conocimientos tradicionales, tal como lo ilustra la pérdida de diversidad lingüística y el desplazamiento a gran escala de comunidades indígenas y locales. Desde el siglo XIX se han extinguido 21 lenguas norteñas y diez de esas extinciones sucedieron después de 1990, una extinción fue en Finlandia, una en Alaska, una en Canadá y 18 en la Federación de Rusia. Esta tendencia se ha revertido en algunos lugares debido a un creciente interés por las culturas tradicionales y la participación de las comunidades locales en la gobernanza y gestión de áreas protegidas y el reconocimiento de la importancia de las áreas conservadas por comunidades.
Cambiar la tendencia es posible
A lado de esta realidad, también hay ejemplos exitosos de protección de los ecosistemas y uso sustentable de los recursos naturales por parte de agrupaciones juveniles en la ciudad y en el campo, comunidades intencionales, pueblos indígenas y comunidades locales y un sinfín de otros actores que trabajan por una vida en armonía con la Madre Tierra.
Varias iniciativas de conservación comunitaria como los Territorios y Áreas Conservadas por Comunidades y Pueblos Indígenas (pos sus siglas en inglés ICCAs Indigenous Peoples ́ and Community Conserved Territories and Areas) alrededor del mundo desempeñan un rol crucial en la conservación y la mejora de la biodiversidad en la agricultura por ejemplo, mediante la cuidadosa selección y cultivo de variedades tradicionales de cultivo y criado de animales, con cosechas intercaladas con bosques secundarios y el uso de periodos de rotación de diversos cultivos para asegurar la fertilidad y regeneración del suelo.
Sin ningún apoyo del estado, 15 familias en Minga Pora – Paraguay, que son parte de la Iniciativa de Conservación Comunitaria (en inglés Community Conservation Initiative CCRI), han logrado proteger 46 hectáreas mediante prácticas de producción agroecológica vendiendo la producción de exceso en los mercados locales. Han preservado especies nativas de plantas y planean usar este oasis de biodiversidad para restaurar otras grandes áreas en el futuro.
La comunidad intencional de Tamera en Portugal ha logrado regenerar una gran área de terreno degradada y erosionada por monocultivos de oliva mediante los paisajes de retención de agua , los cuales han permitido que se genere un ciclo corto de agua y existan vertientes naturales incluso en las épocas más secas del año. La población produce gran cantidad de su alimento gracias a este sistema y la fauna y flora local han retornado pues encuentran un ecosistema sano en medio de la degradación en los valles del Alentejo.
Gracias a ejemplos como estos, la cuarta edición de la Perspectiva Global de la Biodiversidad también presenta datos de reversión de las tendencias negativas:
– En algunas regiones marinas, como el Atlántico Nororiental, se han reducido las tasas de explotación, con lo que las poblaciones agotadas se han recuperado.
– Hay países avanzando en reducir su emisión de contaminantes, con medidas que incluyen la reducción del uso de plaguicidas (Bélgica), la eliminación progresiva del uso de ciertos productos perjudiciales (Mongolia) y el establecimiento de sistemas de monitoreo de la contaminación (Myanmar).
– La superficie terrestre del planeta protegida con fines de conservación de la diversidad biológica está aumentando en forma constante y la designación de áreas marinas protegidas se está acelerando. Casi un cuarto de los países ya ha sobrepasado la meta de proteger el 17% de su superficie terrestre.
– Se están desarrollando actividades de restauración para algunos ecosistemas agotados o degradados, en particular humedales y bosques, en algunos casos a escalas muy ambiciosas, como por ejemplo en China. El abandono de tierras agrícolas en algunas regiones de Europa, América del Norte y Asia Oriental está facilitando la ‘restauración pasiva’ a una escala importante.
– Se están llevando a cabo diversos esfuerzos de revitalización en distintas regiones y hay evidencias contundentes que dan cuenta del interés que tienen los pueblos indígenas en revitalizar y promover sus lenguas y cultures. Los programas de revitalización son en su mayoría movimientos de base que llevan a cabo diversas actividades, tales como cursos intensivos de verano, uso del lenguaje en las escuelas locales y cursos especiales dirigidos a enseñanza de adultos.
“La respuesta para una vida en armonía con la Madre Tierra la tienen todas las iniciativas comunitarias que se están manifestando cada vez con más fuerza a nivel mundial aún sin ayuda oficial de los estados o agencias internacionales. Sin embargo, la COP 13 representa un importante espacio para que estas se manifiesten y se las reconozca como alternativas viables que ya están rindiendo frutos poro también para puede ser un espacio para sumir medidas que limiten y eliminen las amenazas a las que están sometidas constantemente. La Alianza CDB estará presente en la reunión pues esperamos que las autoridades de los países logren acuerdos ambiciosos y concretos para detener de una vez los incentivos perversos en la agricultura así como las actividades engañosas y peligrosas como las plantaciones de monocultivos; se generen herramientas para evitar que los avances en la biología sintética se conviertan en nuevas amenazas para los pueblos y la biodiversidad; se siga en el camino de reconocer el rol de los pueblos indígenas, comunidades locales y la mujer en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; se implementen mecanismos de sanción a aquellos países que no cumplan con los compromisos y se destine apoyo concreto a aquellas iniciativas que desde hace mucho tiempo trabajan por la biodiversidad del planeta”, comentó Gadir Lavadenz, coordinador general de la Alianza CDB.
La Alianza CDB estará presente en la COP 13 como un espacio de la sociedad civil y estaremos presentando propuestas, haciendo visible lo que hace la población en el mundo y haciendo un seguimiento a las decisiones que se dirijan a intereses meramente de capital y en dirección opuesta a los objetivos del Convenio: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Como Alianza CDB, invitamos a periodistas y ciudadanía a contribuir en este evento fundamental para todas y todos. ¿Cómo hacerlo? Participando durante la COP 13, haciendo incidencia, difundiendo información, tomando decisiones diferentes de consumos en tu vida privada, articulando grupos, realizando protestas o demostraciones pacíficas y muchas más. Si deseas realizar cualquiera de estas acciones con la Alianza CBD, nos puedes escribir al correo: gadirlavadenz@gmail.com o a través de nuestras redes sociales.
¿Qué es LA CBD Alliance o Alianza CDB?
Somos una red que agrupa a más de 400 organizaciones, comunidades y académicos preocupados por la diversidad biológica. Nuestra tarea principal es tender puentes y asegurar la cooperación entre actores para
asegurar que se cumplan los objetivos del CBD y que se reconozca nuestra biodiversidad y sus derechos.
Más información:
Para mayor información sobre el trabajo de la CBD Alliance en la COP 13 y las organizaciones que la integran, visitar: http://www.cbdalliance.info/. También nos pueden seguir en: Facebook como CBD Alliance y en Twitter como: @CBD_Alliance.
Contacto de prensa:
Cecilia Navarro, tel. 52 55 54540678, correo: cbdalliance.prensa@gmail.com
Material
Manual «Gestión comunitaria de los bosques: elementos para su defensa y su fortalecimiento» – Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

 Se debe rechazar la ley general de biodiversidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Lgeepa y la abrogación de la LGVS.
Se debe rechazar la ley general de biodiversidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Lgeepa y la abrogación de la LGVS.
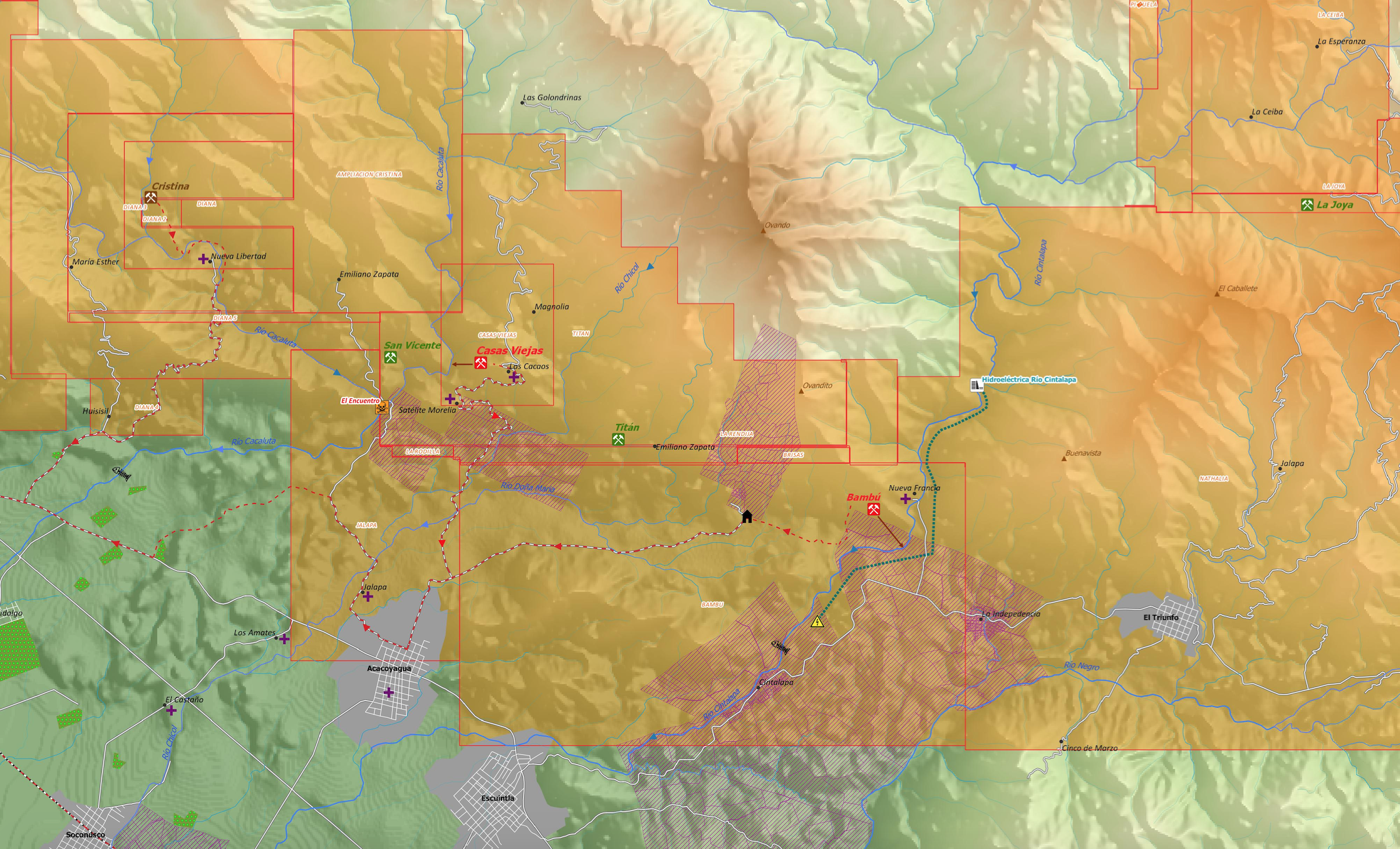
 En los últimos años en este país centroamericano, se ha expandido la agricultura de exportación, desarrollándose principalmente los monocultivos de piña, palma africana, banano y café. En el mismo período, el área de siembra de alimentos que son base de la alimentación en el país, como arroz, frijoles y maíz ha “disminuido radicalmente”, según cuenta Mariana Porras, integrante de Coecoceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica en entrevista con Radio Mundo Real.
En los últimos años en este país centroamericano, se ha expandido la agricultura de exportación, desarrollándose principalmente los monocultivos de piña, palma africana, banano y café. En el mismo período, el área de siembra de alimentos que son base de la alimentación en el país, como arroz, frijoles y maíz ha “disminuido radicalmente”, según cuenta Mariana Porras, integrante de Coecoceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica en entrevista con Radio Mundo Real. El 4 de noviembre 2016 entró en vigor el
El 4 de noviembre 2016 entró en vigor el 

 También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que «sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos». Por esto auspició que «juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos», concluyó la Proclama.
También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que «sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos». Por esto auspició que «juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos», concluyó la Proclama. Al entrar en la segunda semana de la COP22, Amigos de la Tierra Internacional afirma que Marrakech debe ofrecer acciones concretas por el bien de las personas y del planeta.
Al entrar en la segunda semana de la COP22, Amigos de la Tierra Internacional afirma que Marrakech debe ofrecer acciones concretas por el bien de las personas y del planeta. ¿A PROVECHO DE QUIÉN ES LA EXPLOTACIÓN DE LA MADRE NATURALEZA? Realmente la naturaleza que destruyen, no es para “beneficio” del resto del pueblo, sino sobre todo del empresario y del gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales, quitándonos autonomía para depender de sus limosnas.
¿A PROVECHO DE QUIÉN ES LA EXPLOTACIÓN DE LA MADRE NATURALEZA? Realmente la naturaleza que destruyen, no es para “beneficio” del resto del pueblo, sino sobre todo del empresario y del gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales, quitándonos autonomía para depender de sus limosnas.

