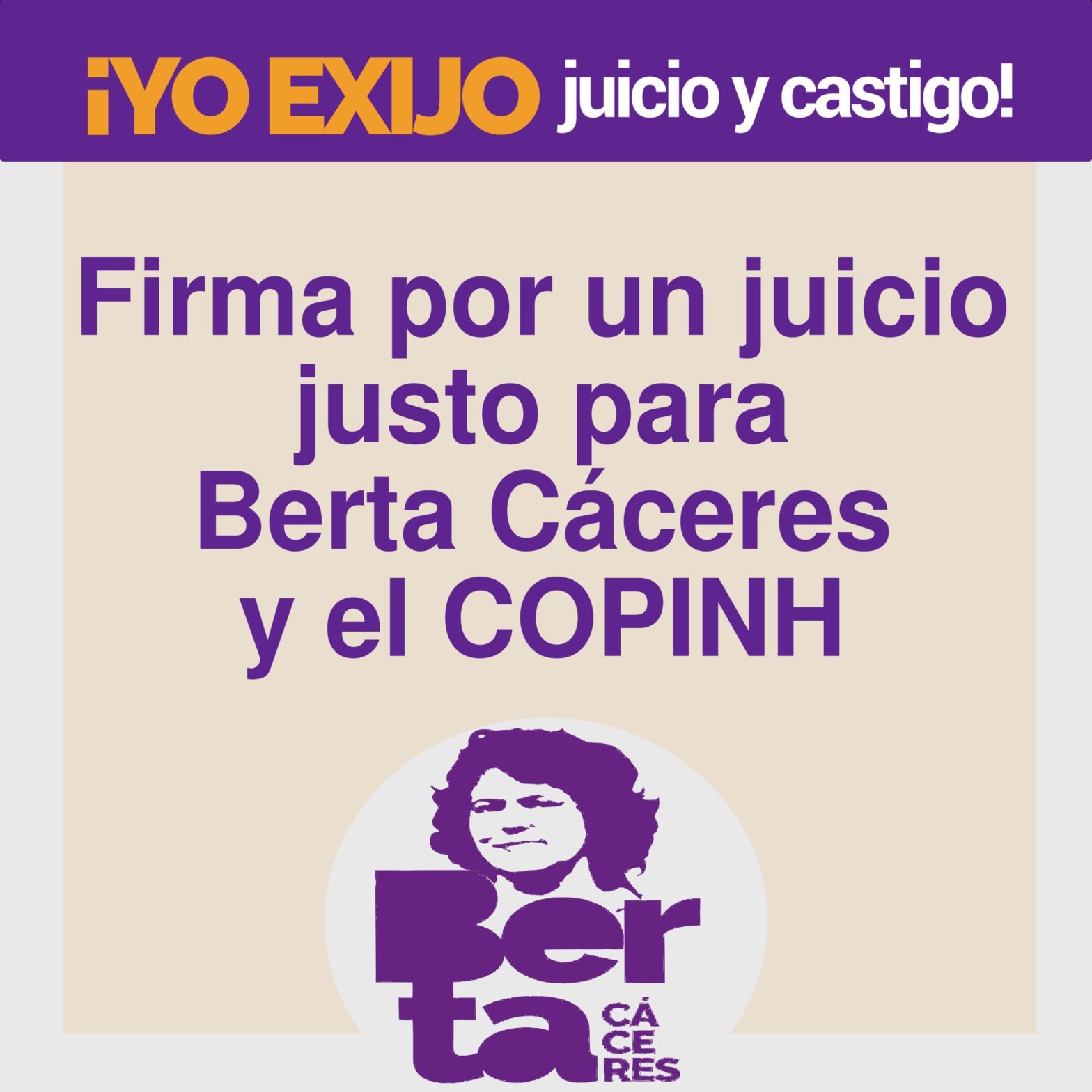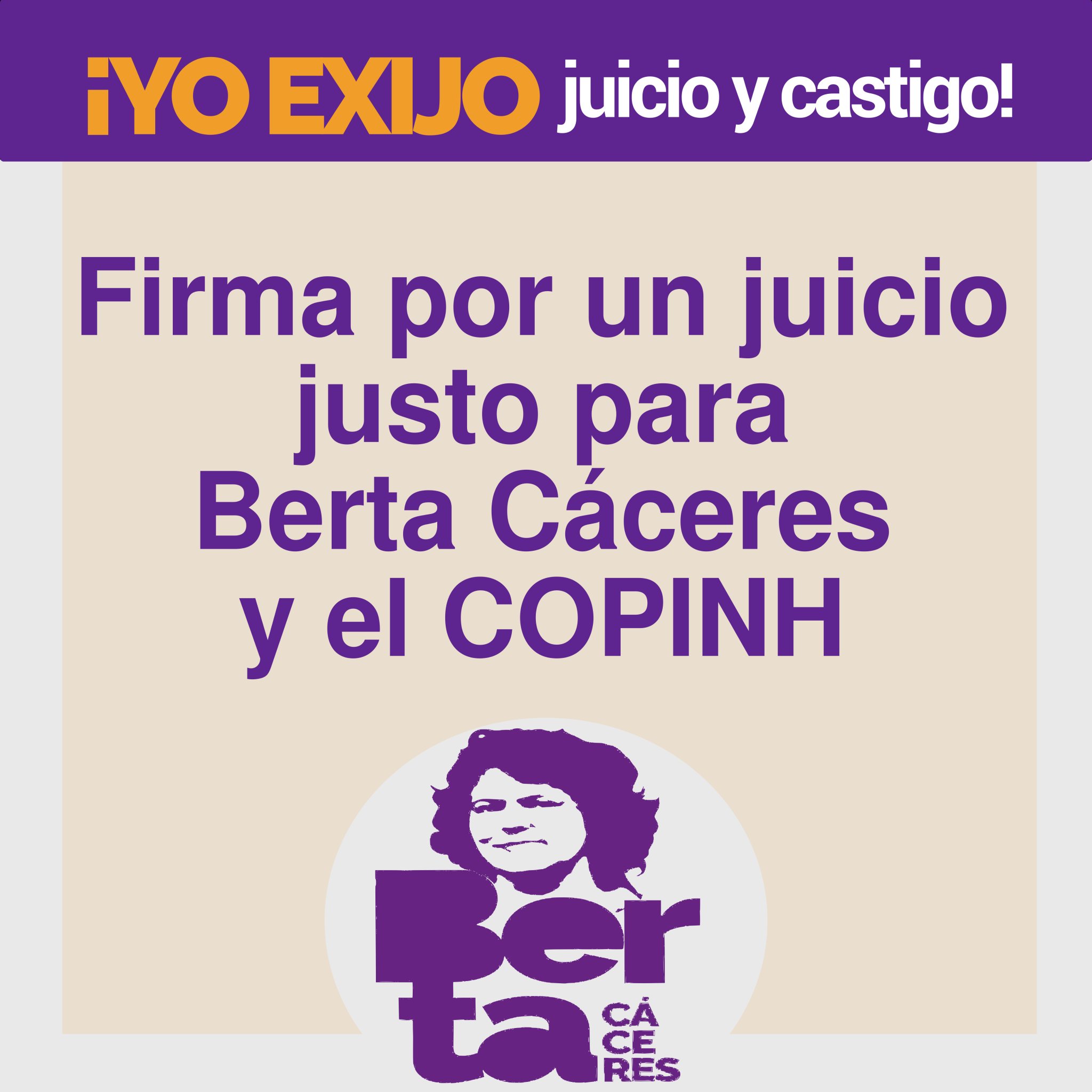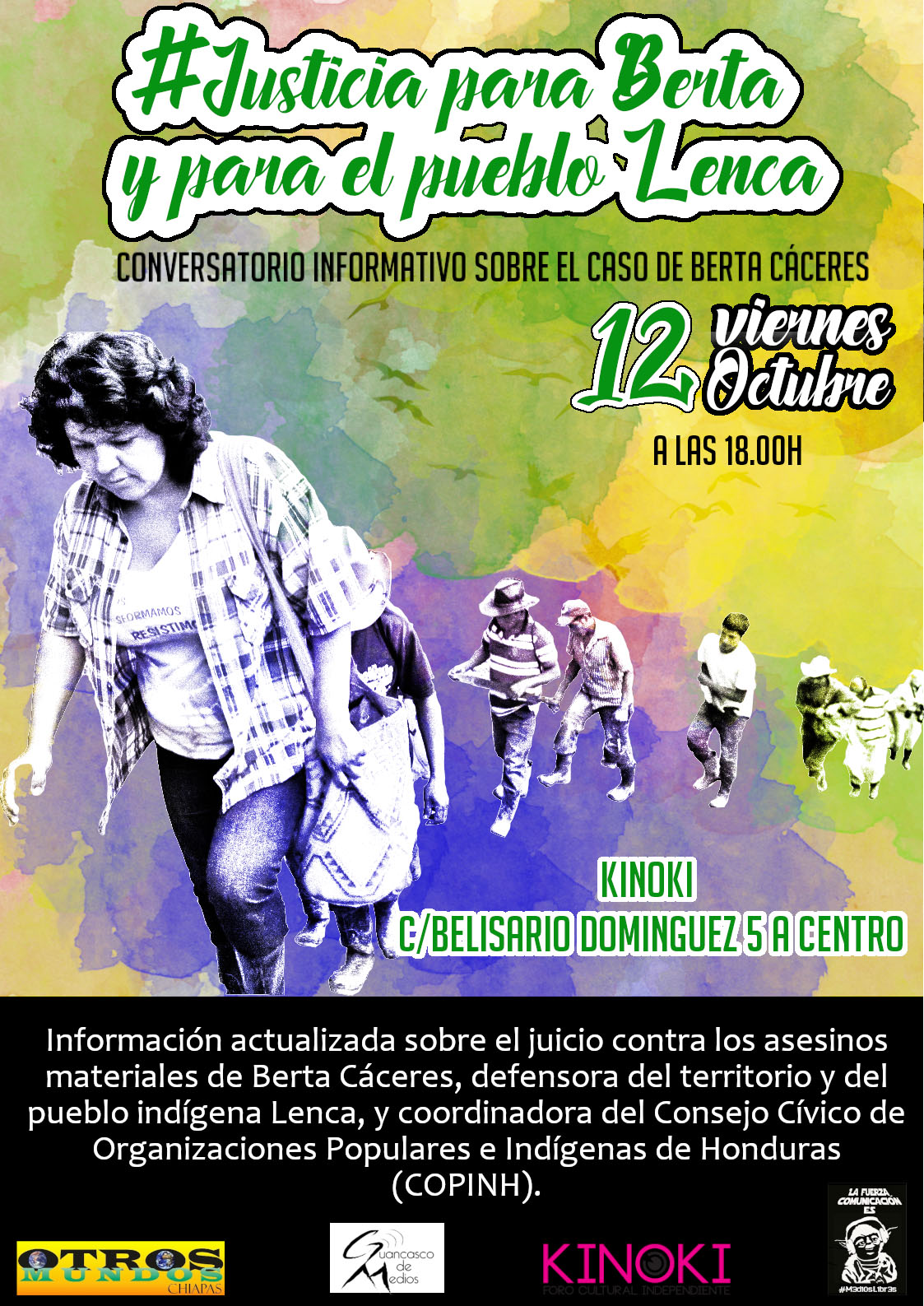Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) – A 15 de octubre 2018

«EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS»
El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.
Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que «por protocolo».
Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el «progreso y desarrollo», ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.
Pese al claro mandato electoral del pasado 1° de julio, en este país es cada vez más común encontrase con gobernantes serviles a la iniciativa privada y a los desarrolladores de megaproyectos, como es el caso de la Presa Milpillas, quienes impulsan este tipo de proyectos con falsas promesas de «progreso y desarrollo» amparados en el discurso del bien nacional.
De igual modo, durante los hechos ocurridos en el Ejido El Potrero, el comandante a cargo del «protocolo», de quien desconocemos el nombre, arremetió con violencia física hacia nuestra compañera Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), cuya organización es integrante de la REMA, amenazándola con arrestarle y quitándole el teléfono con el que documentaba los hechos. Nuestra compañera Grecia se encontraba en el sitio como acompañante y asesora del grupo de ejidatarios a los que ha entregado información fidedigna sobre el proyecto de la Presa Milpillas con el propósito de contrarrestar la información manipulada, sesgada e incompleta con la cual los operadores del gobierno y las empresas constructoras han intentado ganar la aprobación de la Asamblea Ejidal y con ello imponer este proyecto que los despojará y desplazará de su territorio.
Desde la REMA señalamos como responsables directos de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios, pasados y futuros, en contra de las y los ejidatarios y habitantes del Ejido El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio, al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, así como a Alejandro Tello Cisterna, gobernador de Zacatecas.
La REMA se solidariza con las familias y ejidatarios que el día de ayer fueron reprimidos y golpeados y externamos que arroparemos con toda nuestra fuerza legal y política a nuestra compañera Grecia Rodríguez, a quien el gobierno busca criminalizar y perseguir, por acompañar a la población del Ejido El Potrero en su lucha para que su vida y derechos no desaparezcan bajo el agua.
NO AL PROYECTO PRESA MILPILLAS
RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
———————–
Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – A 15 de octubre 2018
El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia y repudia la intervención policiaca y los actos ilegales que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas para imponer la Presa Milpillas.
El domingo 14 de octubre hubo violación a derechos humanos, políticos y a la autonomía ejidal en El Potrero, uno de los 19 ejidos que serían afectados con la imposición del megaproyecto.
Más de 100 agentes de la Policía Estatal impusieron vallas para cercar el lugar de la Asamblea donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado y del municipio. Buscaban intimidar y amedrentar para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, aunque en ese intento pasaran por encima de la dignidad del pueblo y de la legalidad.
Denunciamos que fue un proceso lleno de anomalías; estos personajes sacaron ventaja de donde pudieron: no fue una votación abierta ni libre. La intervención policiaca así lo evidencia.
Denunciamos que la autonomía para tomar decisiones libremente del Ejido El Potrero fue avasallada y la Procuraduría Agraria Delegación Zacatecas, a través de su Delegado, Francisco Godoy Cortés, y demás funcionarios de dicha dependencia, se prestaron a los intereses del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua y del capital privado, pues no defendieron ni asesoraron conforme a derecho a los ejidatarios y a la asamblea ejidal.
Reiteramos que el acuerdo logrado para la ocupación previa del terreno a inundar, y que en un futuro se pretende expropiar, es a todas luces ilegal, por incumplir con lo estipulado en la Ley Agraria, además de que nunca se informó ni consultó a los afectados por el proyecto Milpillas.
Alertamos a la ciudadanía ante la información manipulada que está circulando la parte oficial que no menciona las ilegalidades y los actos violentos que cometieron para legitimar la construcción de la presa.
Reprobamos la actuación del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, subordinado a los intereses capitalistas.
Manifestamos nuestro total respaldo al pueblo de El Potrero y del municipio de Jiménez de Teúl en su conjunto, así como al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.
Hacemos nuestras las consignas que levanta la digna resistencia de quienes luchan contra este megaproyecto: ¡No queremos presa! ¡No queremos dinero! ¡Queremos agua que es vida!
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Foto: Intervención de la policía estatal en el Petrero el 14 de octubre 2018 (Crédito: OCMZac)
Últimas noticias:
Ejidatarios aceptan que sigan los trabajos de Milpillas
Rechazan apoyo de AMLO a la presa Milpillas en Zacatecas
Más información sobre la presa Milpillas:
Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas
Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas
Zacatecas: rechazan la presa Milpillas, destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe
 Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.
Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.




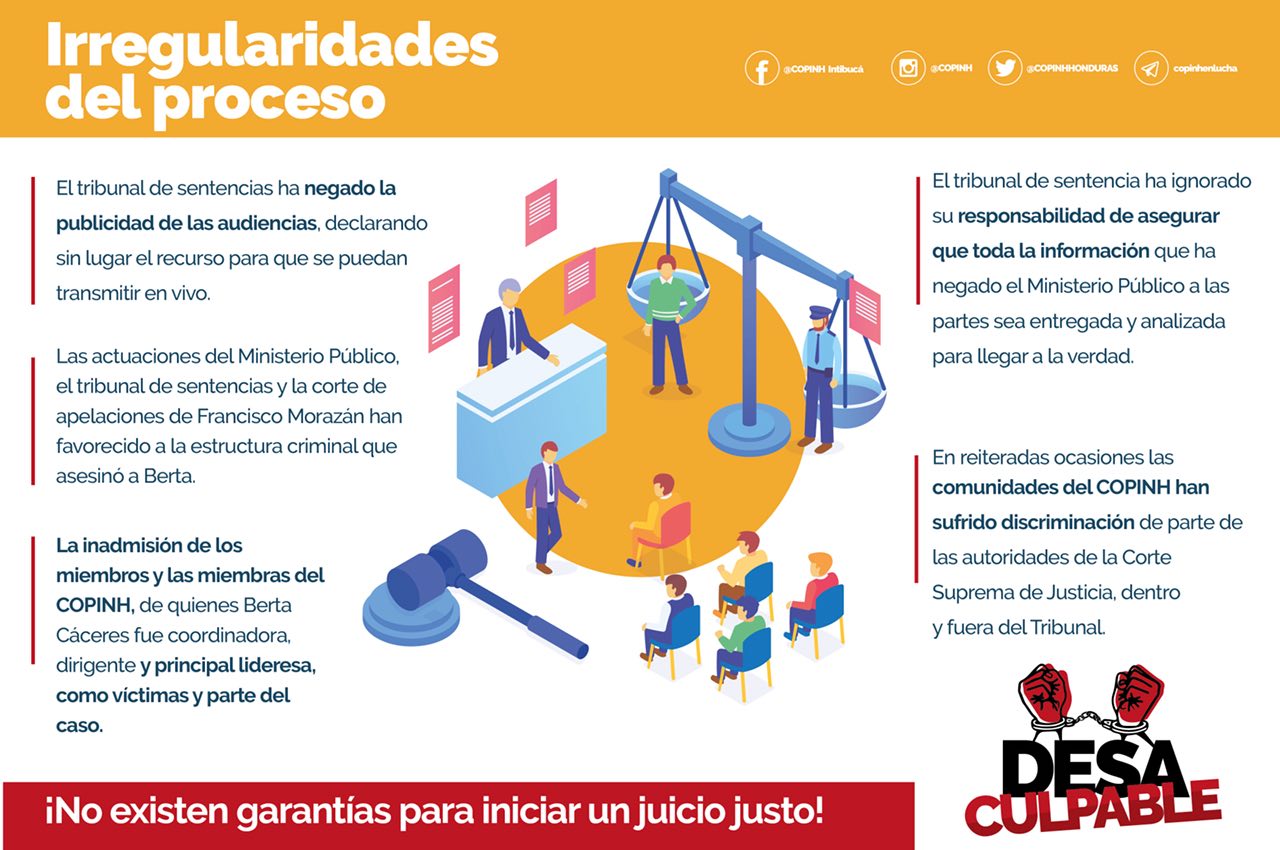
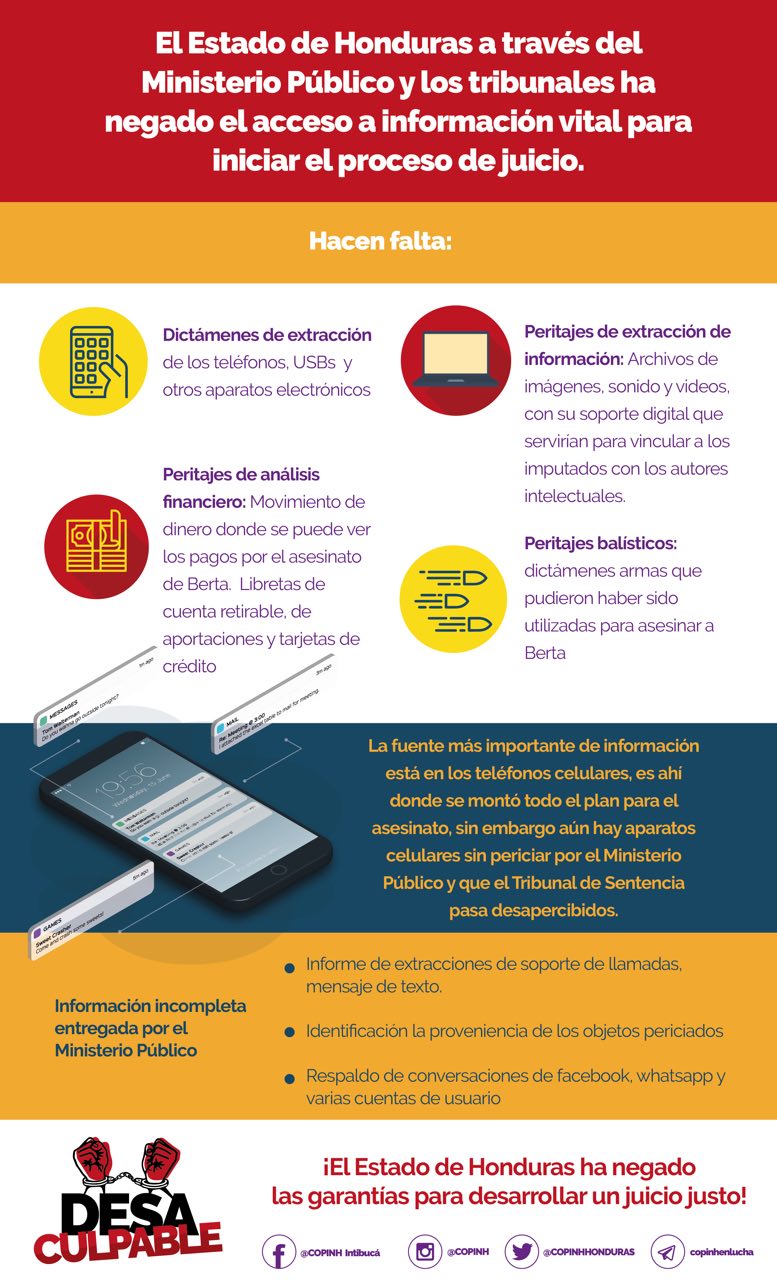


 A lo largo del día, reflexionamos sobre cómo el modelo agroindustrial amenaza el maíz a través de la siembra de transgénicos y el uso de agrotóxicos. Otros Mundos A.C. compartimos un taller en el cual diferenciamos las semillas nativas de las híbridas y transgénicas. Alertamos sobre el grave impacto de la siembra de cultivos transgénicos en los agroecosistemas, la diversidad biocultural y la economía campesina, así como el proceso de privatización de las semillas que genera. Aunque en el país no está permitida la siembra de maíz transgénico, están encaminados varios proyectos de siembra experimental y programas piloto de siembra.
A lo largo del día, reflexionamos sobre cómo el modelo agroindustrial amenaza el maíz a través de la siembra de transgénicos y el uso de agrotóxicos. Otros Mundos A.C. compartimos un taller en el cual diferenciamos las semillas nativas de las híbridas y transgénicas. Alertamos sobre el grave impacto de la siembra de cultivos transgénicos en los agroecosistemas, la diversidad biocultural y la economía campesina, así como el proceso de privatización de las semillas que genera. Aunque en el país no está permitida la siembra de maíz transgénico, están encaminados varios proyectos de siembra experimental y programas piloto de siembra.
 El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al
El pasado 14 de octubre nuestra compañera Grecia Rodríguez, quien funge como enlace de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) en Zacatecas, acudió a la Asamblea Ejidal del Potrero, Municipio de Jiménez de Teu, como asesora de los ejidatari@s en relación al