- Necesario y urgente visita de la CIDH a México para actualizar informe país y documentar graves violaciones a derechos derivados de proyectos energéticos.
- Es importante que la CIDH exhorte al Estado mexicano que realice consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos acorde a los más altos estándares internacionales.
En el contexto del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y Greenpeace informaron a las y los Comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México.
En su intervención representantes de dichas organizaciones reconocieron la apertura de la CIDH para este espacio de diálogo que reconoce que la política energética guarda una estrecha relación con la garantía de los derechos humanos. Destacaron que es la primera vez que un espacio público se abre para que la sociedad pueda presentar sus consideraciones pues ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han posicionado al respecto.
Señalaron que la reforma energética es una reforma de gran calado que prioriza y facilita proyectos energéticos que son violatorios de derechos humanos. La presentación, discusión y aprobación de la reforma en tiempo récord; no garantizar el derecho de acceso a la información; transgredir el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas; así como afectar el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la SCJN de someter a consulta popular la reforma constitucional en materia energética, fueron numerados como vulneraciones de derechos.
Destacaron que dentro de los impactos de la reforma energética se encuentra la reducción de los ingresos del Estado ya que con la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, éstas recibirán parte de las utilidades que antes correspondían al Estado. “Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que en las leyes de la reforma no se establece tan siquiera un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de sus recursos petroleros y gasíferos” apuntó Aroa de la Fuente de Fundar y representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Al respecto concretamente manifestó que el fracking supone violaciones al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación ambiental; al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad del agua; al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los propios hidrocarburos extraídos; al derecho a la alimentación adecuada, por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras de cultivo y pastura; al derecho a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas frente a los sismos y accidentes, disminuyen sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.
Ejemplificó la magnitud de estas afectaciones, señalando que para la Ronda Cero (R0), Pemex ha definido la asignación a su favor de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuida en 142 municipios, de 11 estados. Sobresale Veracruz, seguido por Tabasco. 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio. En primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%).
Para la Ronda Uno (R1), manifestó, que se abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos, en un total de 68 municipios y 8 estados, por un total de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio.
“A las comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.
Durante la Audiencia se expuso la situación sobre la Consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de consulta, el cual se basa en un protocolo de implementación elaborado por diversas instancias gubernamentales.
“Las agresiones, amenazas e intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, la falta de mecanismos claros de toma de decisiones, los permisos y contratos previamente acordados, y la falta de transparencia, entre varios otros vicios que se han documentado, resultan violatorios de la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo el resultado que se tenga de la consulta” concluyó en su intervención Dante Emmanuel.
El Comisionado Paulo Vannuchi de la CIDH pregunto si las violaciones a derechos humanos denunciadas en la Audiencia sobre la reforma energética son “futuras” o presentes, las OSC claramente ya habían señalado violaciones en el proceso mismo de aprobación de reforma constitucional y expedición de leyes secundarias sin información, participación ni consulta, detallando además las disposiciones legales que son contrarias a la garantía de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y otras, incluyendo los mecanismos establecidos para la determinación de la servidumbre legal y ocupación temporal de los territorios. Adicionalmente a todas las violaciones que se prevén en materia de derecho al medio ambiente sano y otros derechos económicos, sociales y culturales por los proyectos que favorece la reforma. En su réplica, las OSC destacaron que la reforma no da margen para que se ejerza el derecho al consentimiento previo, libre e informando, contraviniendo la jurisprudencia interamericana, porque si los titulares de las tierras no quieren aceptar el proyecto y no hay acuerdo desde la “negociación inicial”, las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica disponen la imposición de una mediación que debe llegar a “acuerdo” o bien la servidumbre legal por vía judicial o administrativa. El gobierno mexicano no respondió a estos y otros cuestionamientos.
Al finalizar la audiencia las organizaciones expusieron sus petitorios a la CIDH y al Estado mexicano los cuales se exponen íntegros a continuación:
- Que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso.
- Que realice una visita in loco urgente a México para actualizar su informe de país que data de 1996, y particularmente visite comunidades y documente las graves violaciones a los derechos colectivos indígenas que con motivo de proyectos extractivos se han generado en México.
- Que exhorte al Estado mexicano a la realización de la consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos en el que puedan verse afectados los derechos de los pueblos indígenas acorde a los más altos estándares internacionales como lo marca el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia interamericana. Particularmente por cuanto hace a los proyectos Eólicos del pueblo indígena zapoteco de Juchitán, Estado de Oaxaca, México, exprese su preocupación por las deficiencias en la consulta en el informe que emita sobre este periodo de sesiones, tomando en cuenta que este caso será el modelo a seguir en todas las futuras consultas.
- Que exhorte al Estado a prohibir el fracking, por constituir una forma de extractivismo que menoscaba el derecho a la tierra y territorio de los pueblos y comunidades, así como el derecho al medio ambiente sano.
- Que exhorte al Estado para asegurar el acceso a un recurso idóneo y efectivo en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención, al cual puedan acudir los pueblos y comunidades, para hacer valer sus derechos. Particularmente se asegure en materia de amparo el derecho a la suspensión provisional de las determinaciones de la Comisión de Hidrocarburos en tanto se determina de fondo si su actuar es apegado o no a los derechos fundamentales.
- Que en ejercicio de sus facultades, solicite a la Corte IDH la correspondiente opinión consultiva para efectos de analizar si la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera son acordes con los derechos humanos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y con los estándares desarrollados por la jurisprudencia del sistema en la materia.
Al Estado Mexicano:
- Que evite emitir concesiones, permisos y/o asignaciones sobre proyectos de industria extractiva sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades que podrían ser afectados.
- Que evite la aplicación de los supuestos mecanismos de consulta contenidos en los artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, por ser en realidad mecanismos de imposición de proyectos y en cambio implemente procedimientos de consulta acordados con los pueblos y comunidades que estén sustentados en los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia interamericana, de tal forma que se asegure que sean de buena fe y conforme a los procedimientos e instituciones tradicionales indígenas.
Alianza Mexicana contra el Fracking / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Equipo Pueblo AC / Fundar-Centro de Análisis e Investigación / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México Estado de México / Prodesc
______________________
Documentos relacionados:
Piden a CIDH inlcuir impactos de Reforma Energética en su informe de pueblos Indígenas
La Reforma Energética sí es tema de derechos humanos
Reforma energética va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Conversatorio sobre escenarios en México: Derechos Humanos, Empresas & Reforma Energética
Reforma energética, a la CIDH por violar derechos humanos
La reforma energética suma a la profunda crisis de derechos humanos en México
Participa Fundar en Audiencias CIDH: 16 al 20 de marzo


 Por
Por 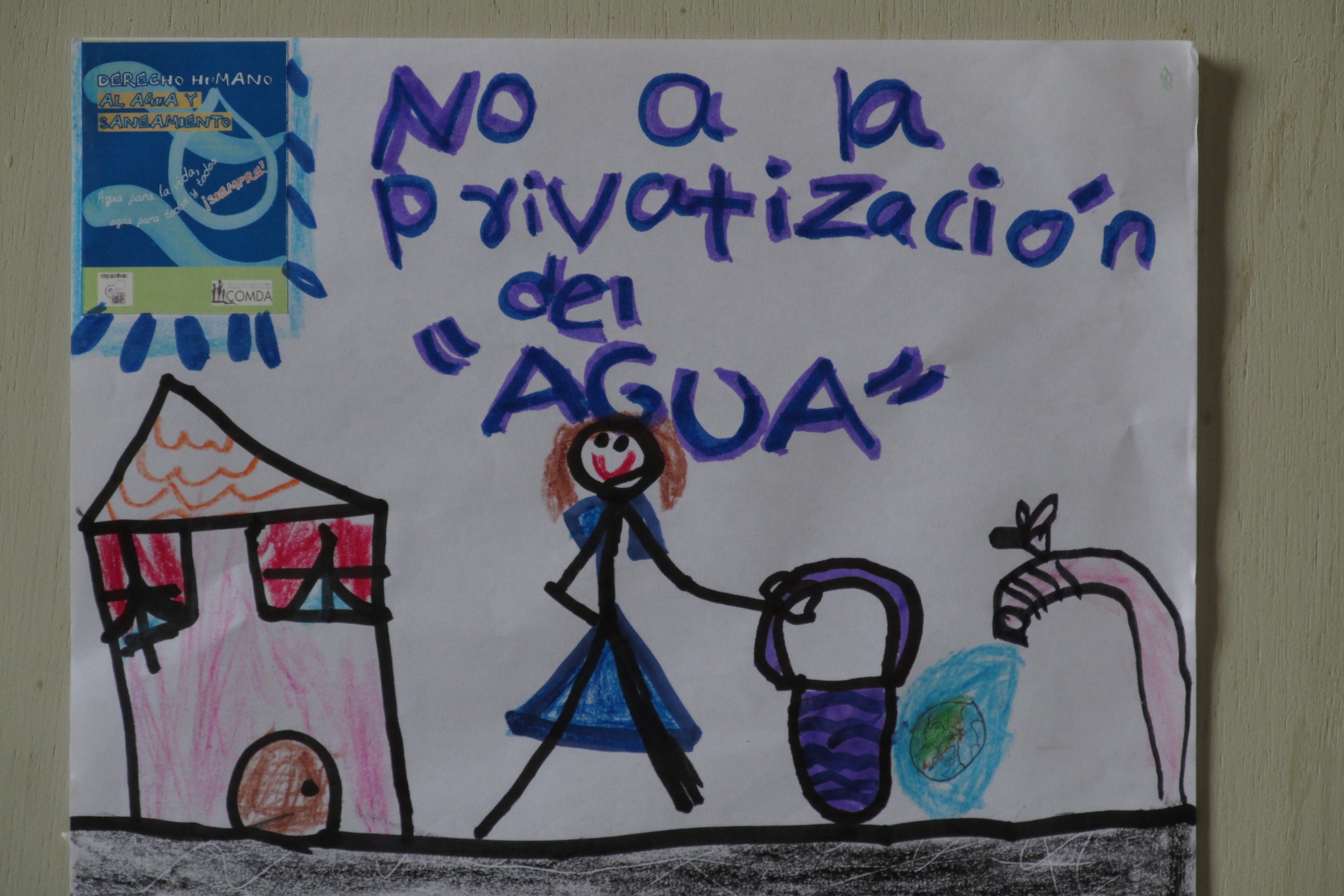 Por: Anaiz Zamora Márquez
Por: Anaiz Zamora Márquez
 Nos llegó por correo electrónico:
Nos llegó por correo electrónico: Por votación del público, Máxima Acuña de Chaupe es la “Defensora del Año 2014”.
Por votación del público, Máxima Acuña de Chaupe es la “Defensora del Año 2014”.
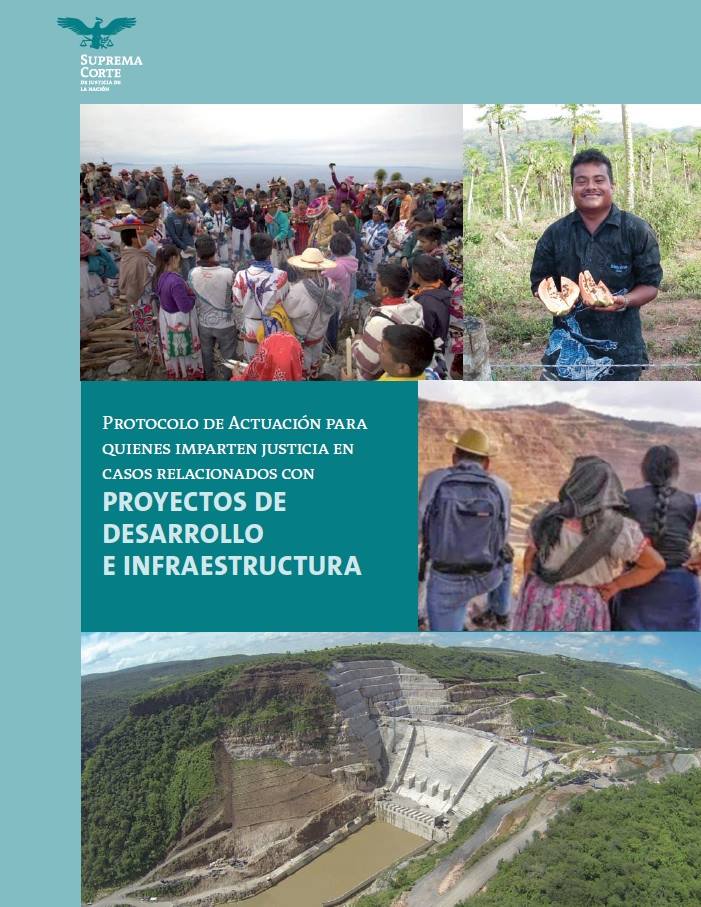
 Las Abejas de Acteal
Las Abejas de Acteal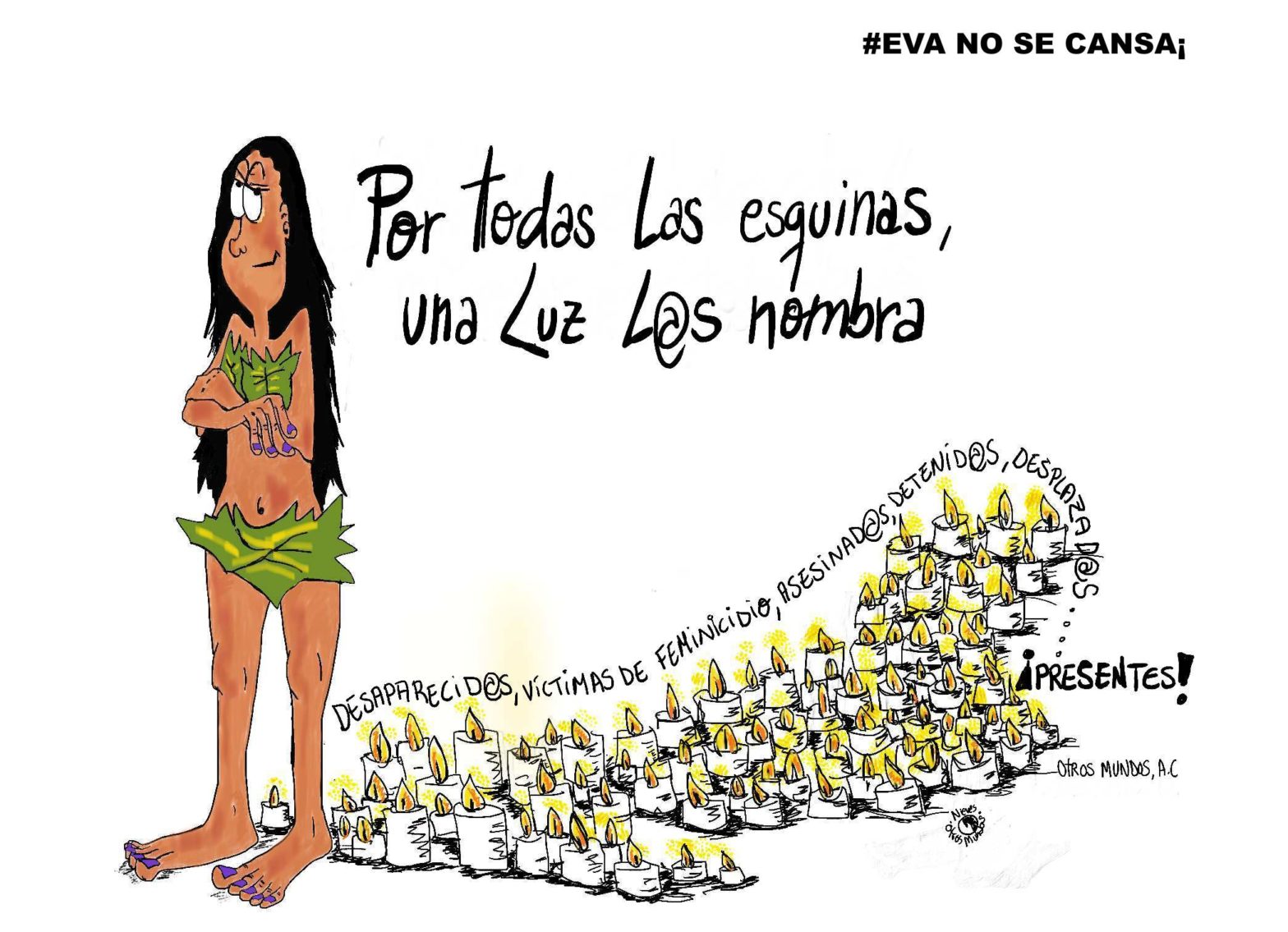
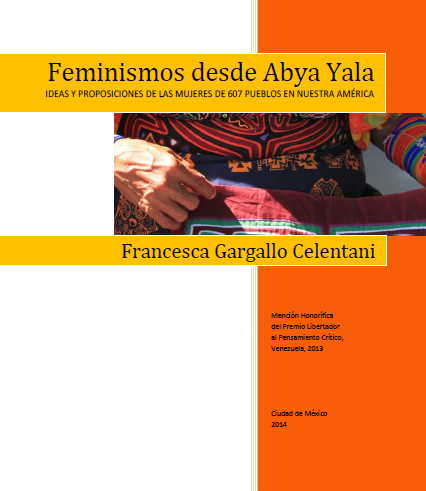 Feminismos desde Abya Yala
Feminismos desde Abya Yala