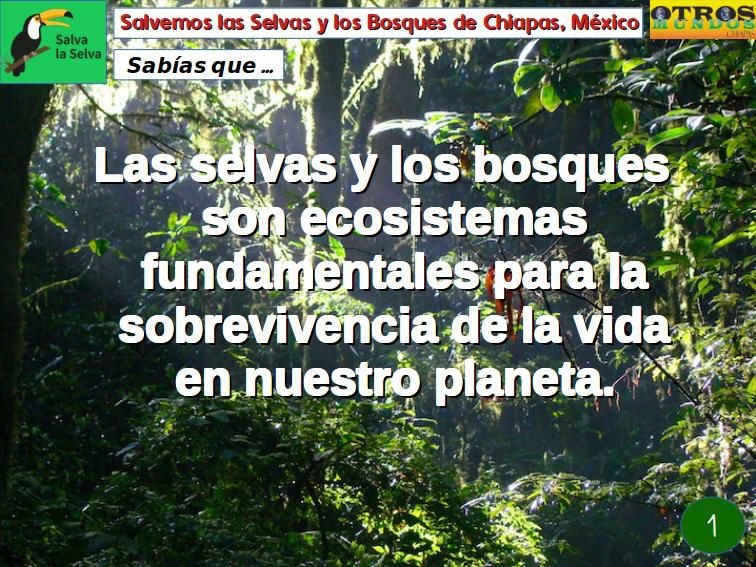
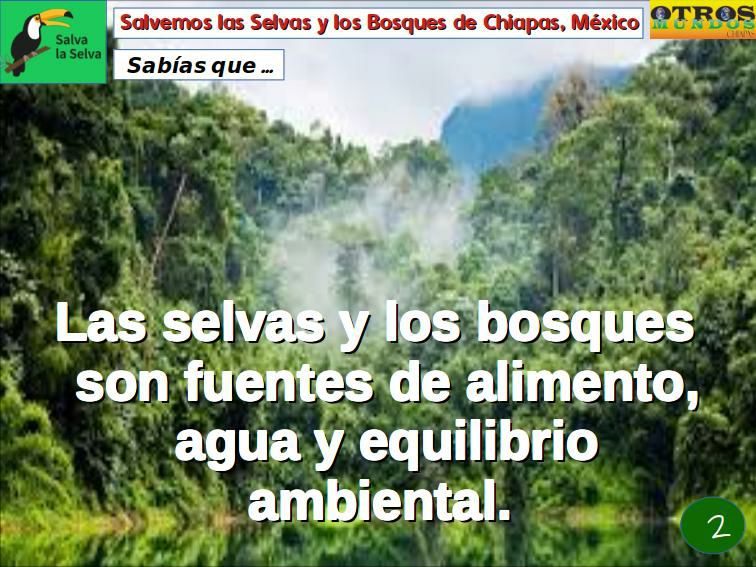
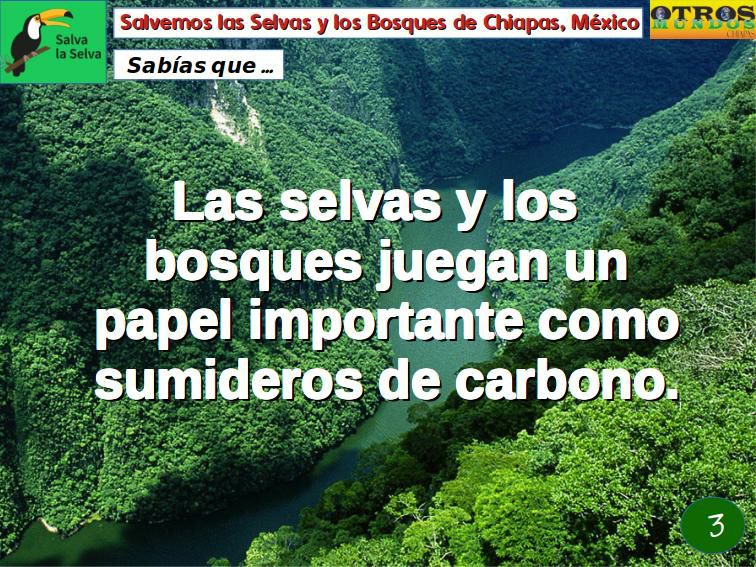
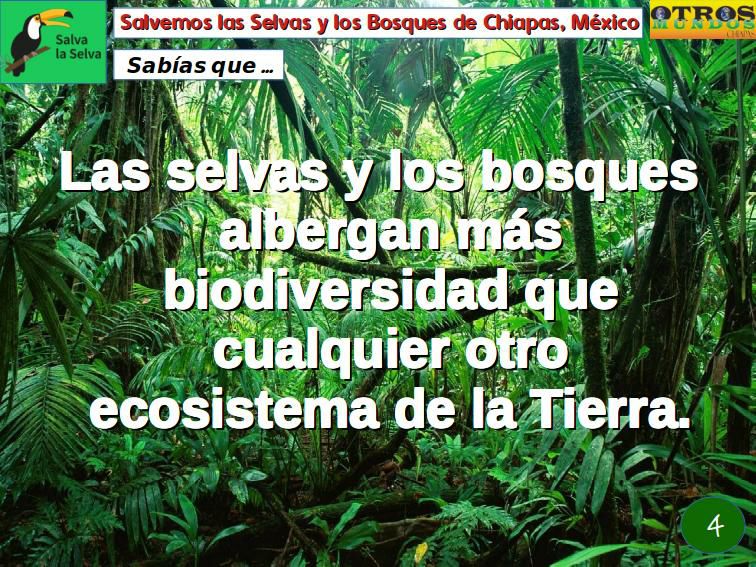
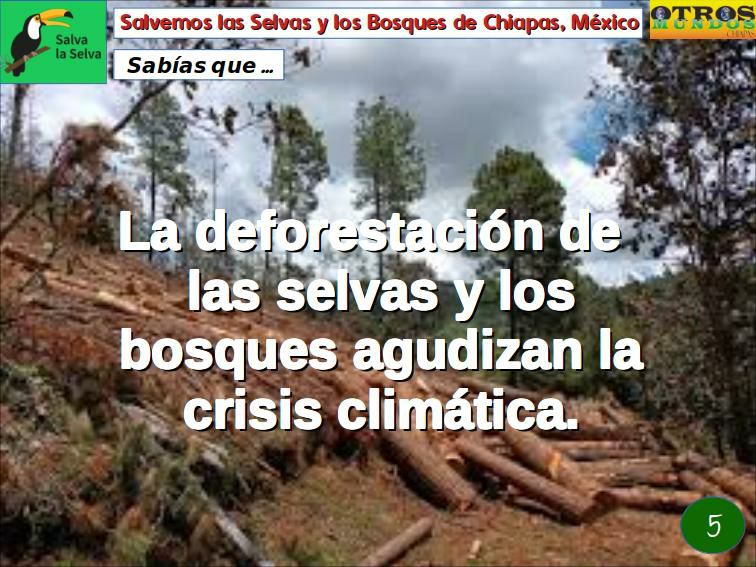
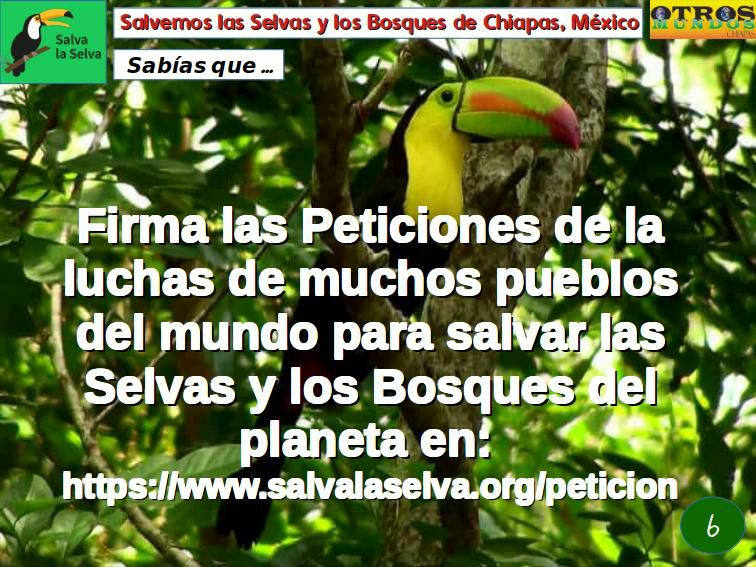
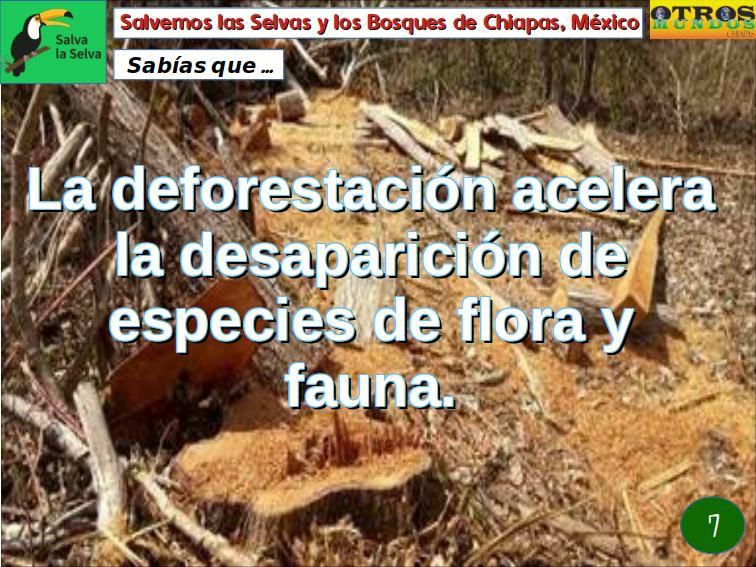
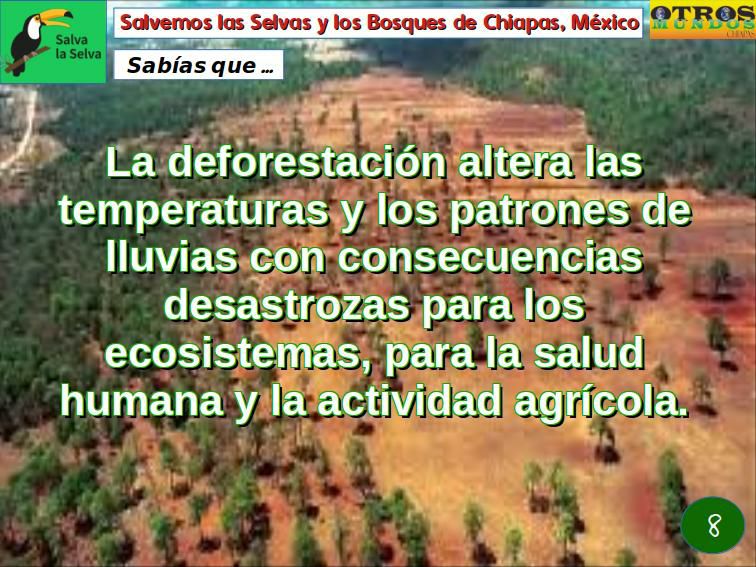
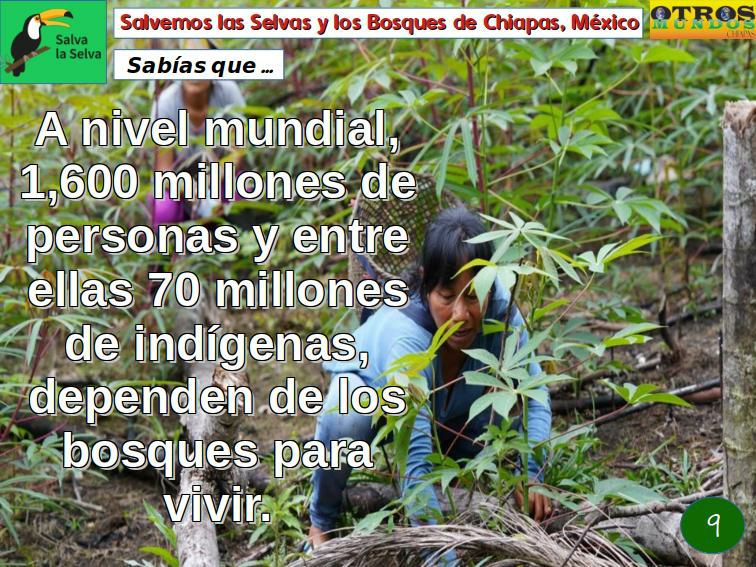
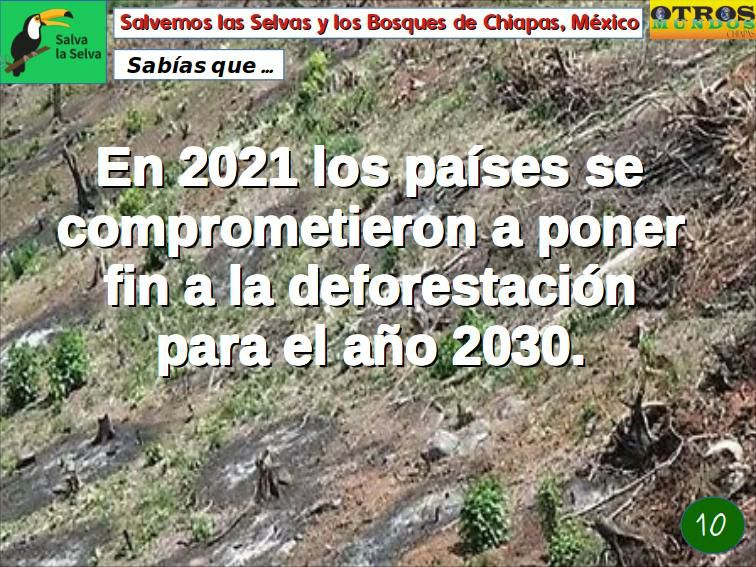
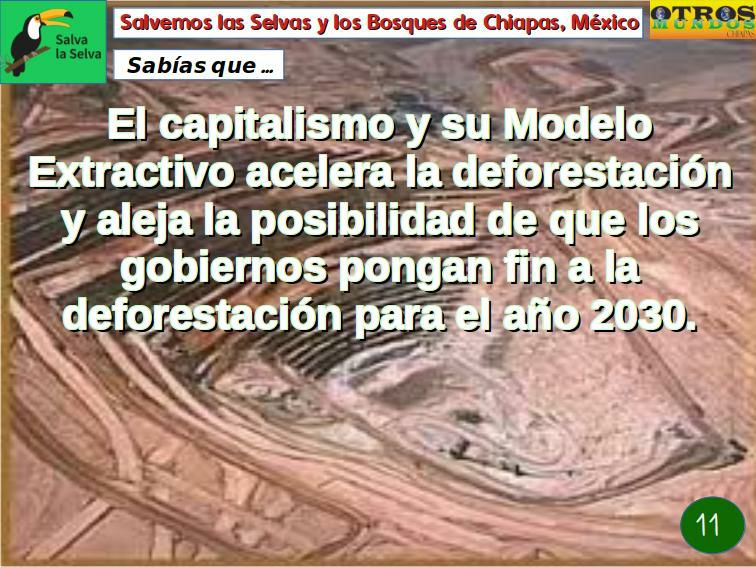
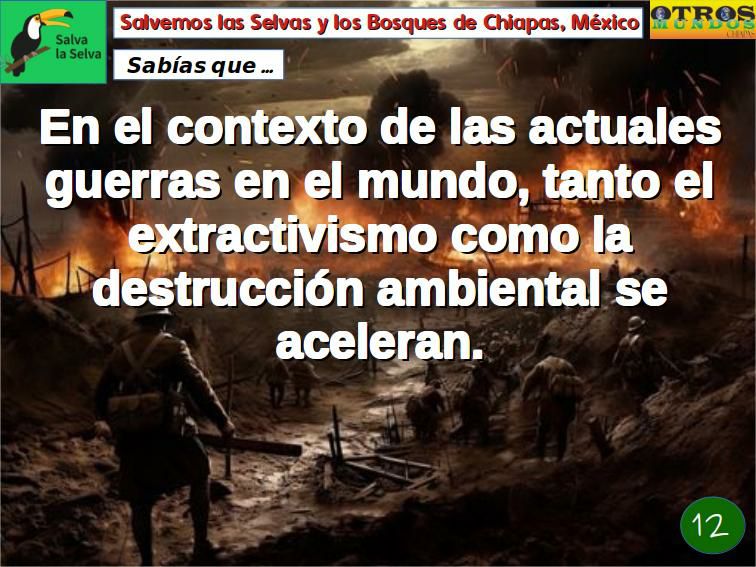
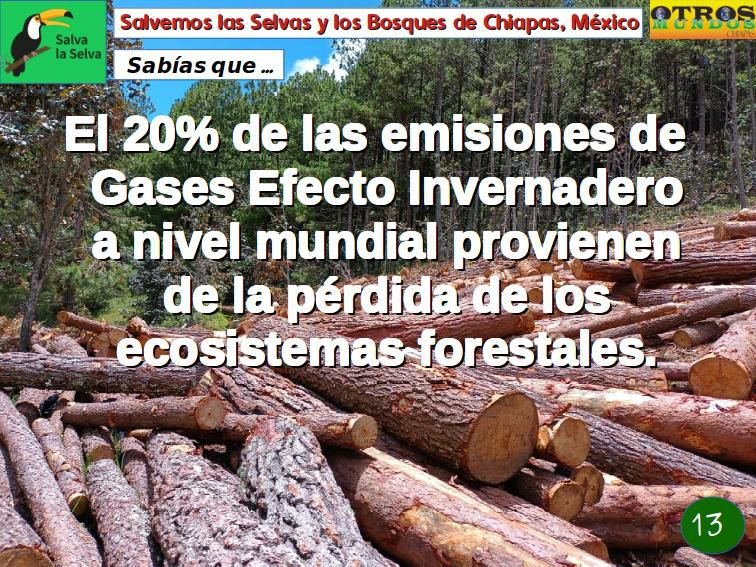
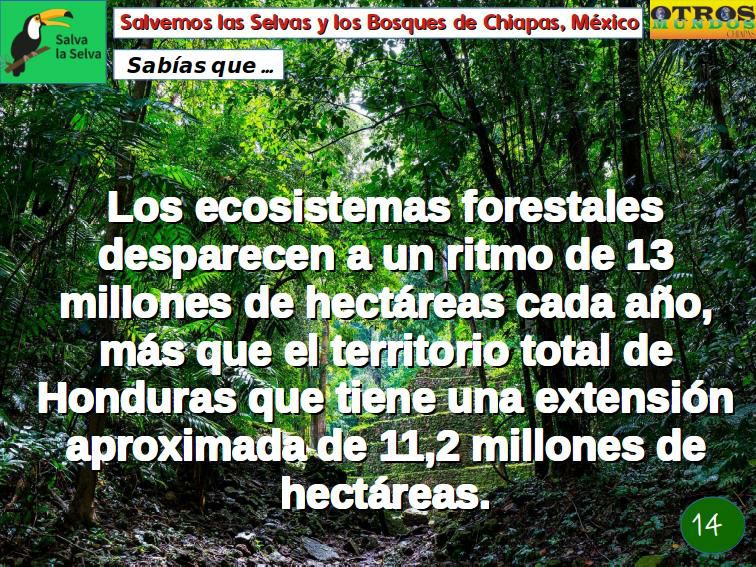

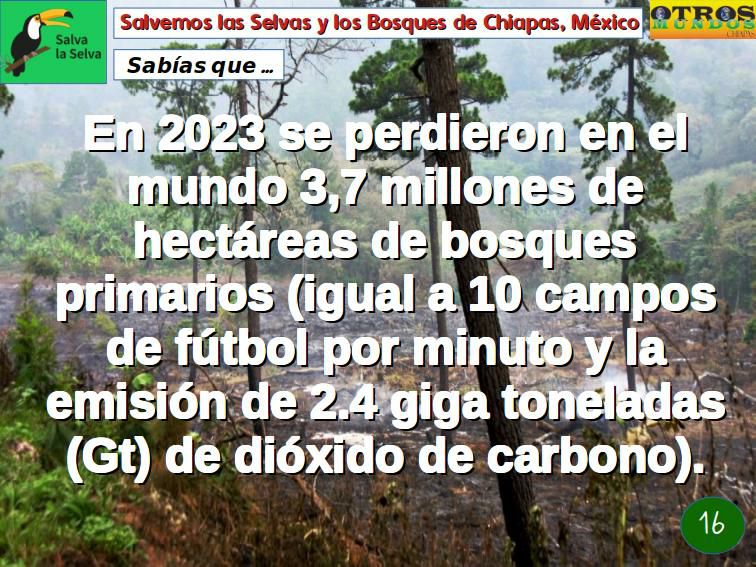
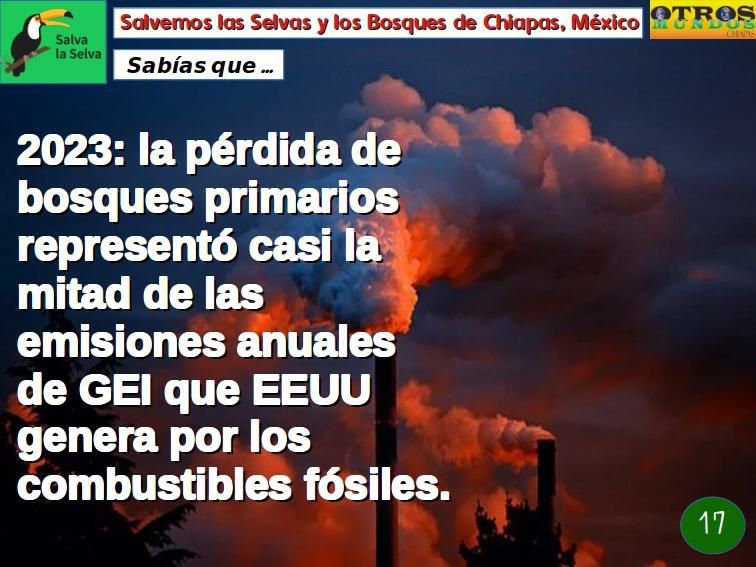
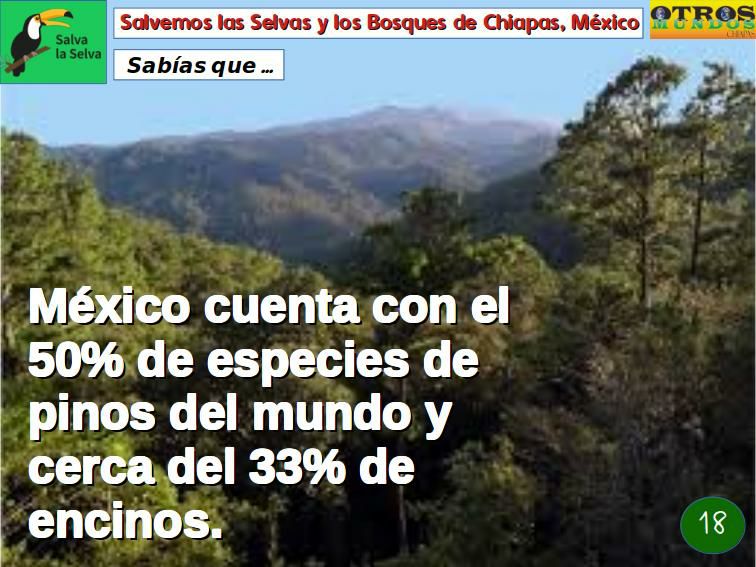

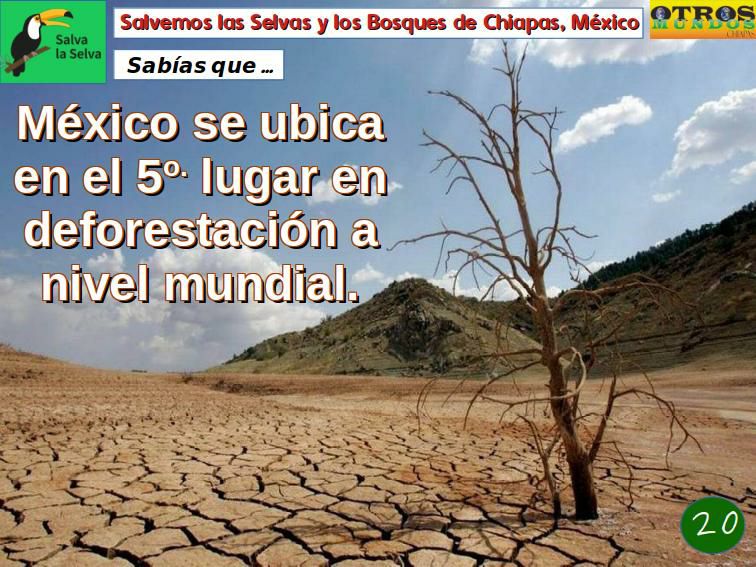
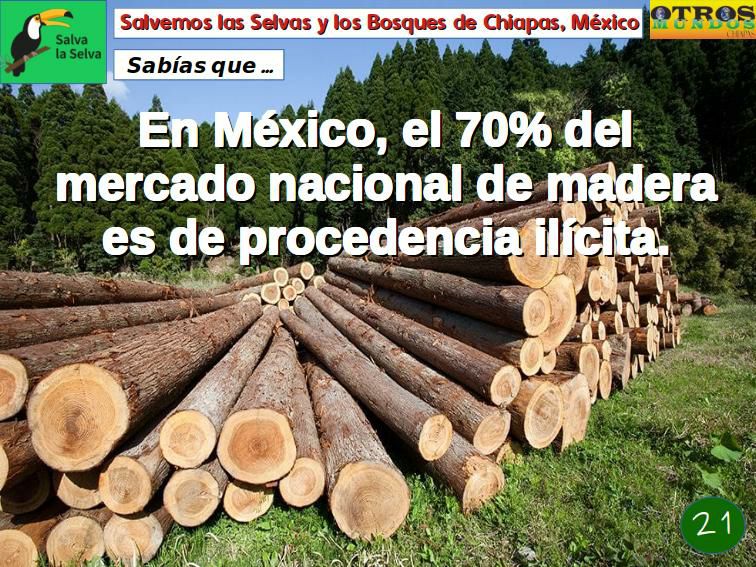
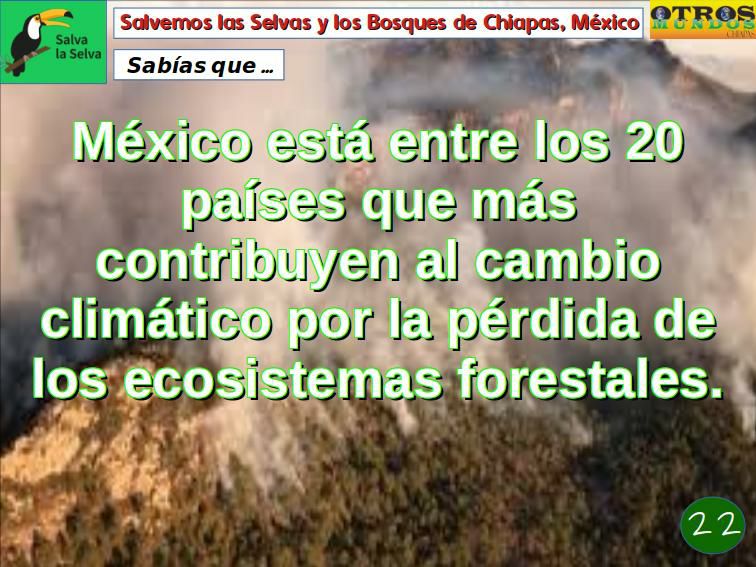
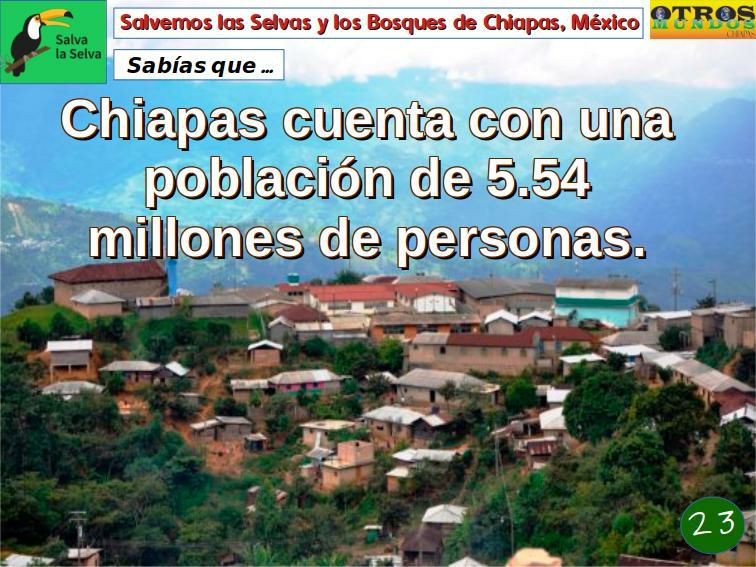
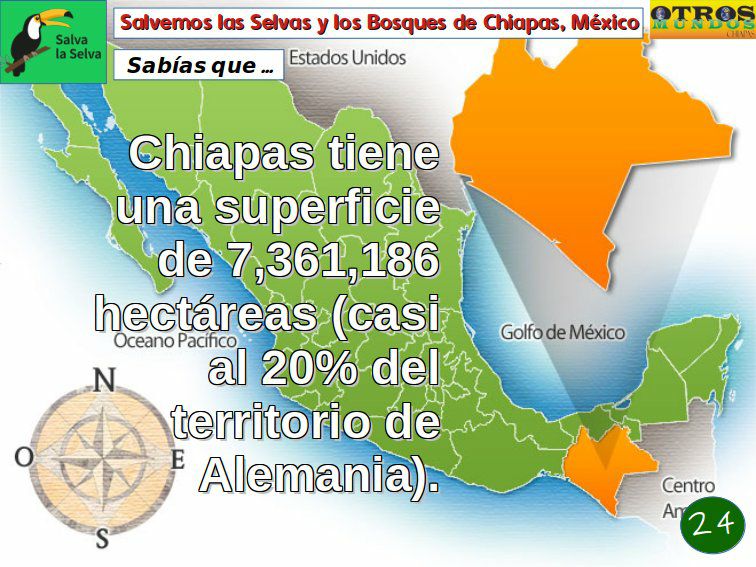
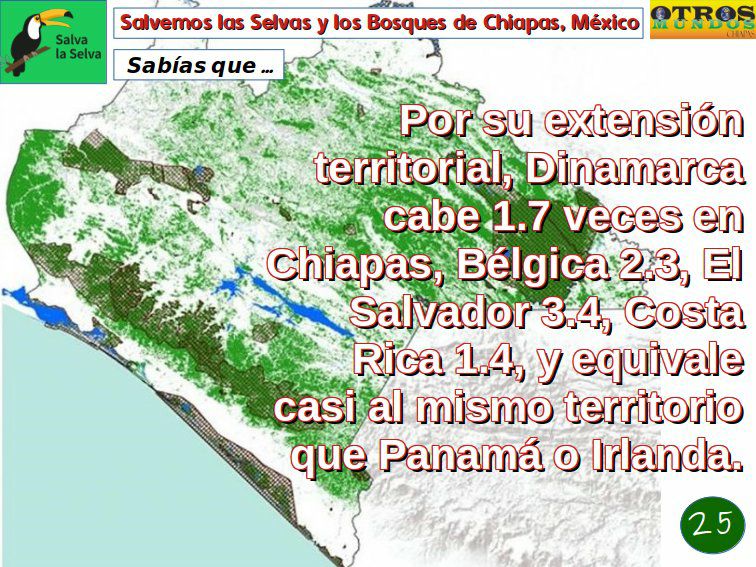
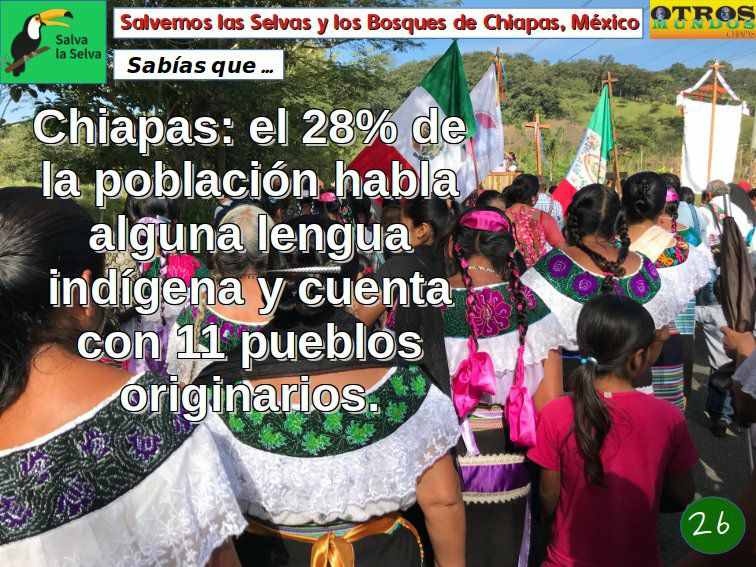
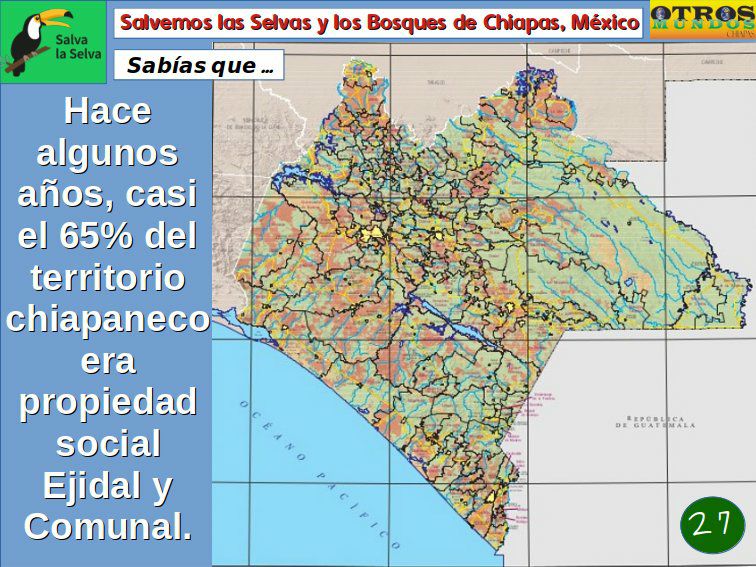
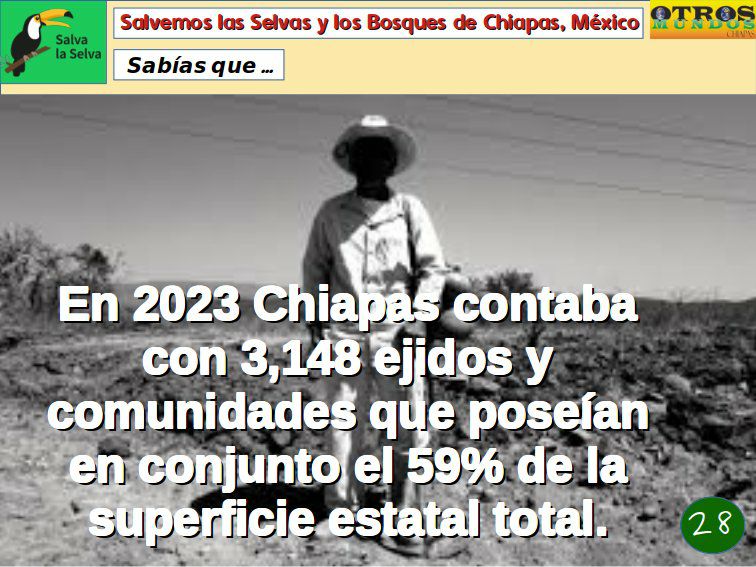
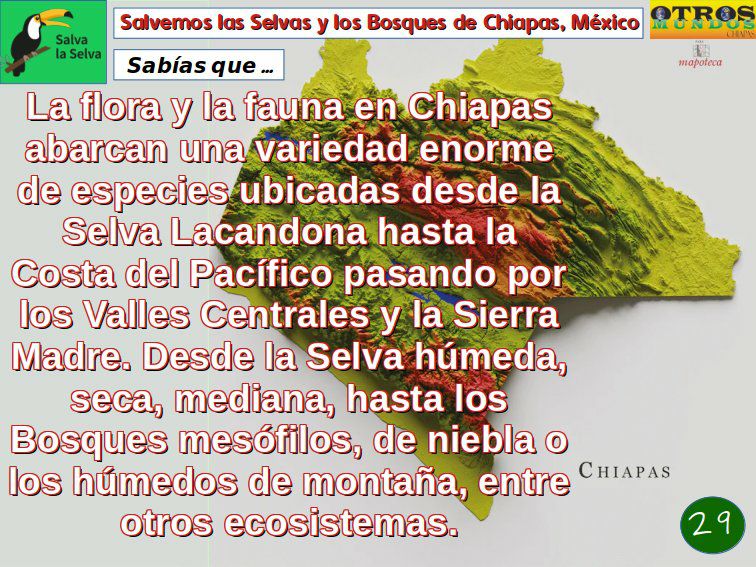
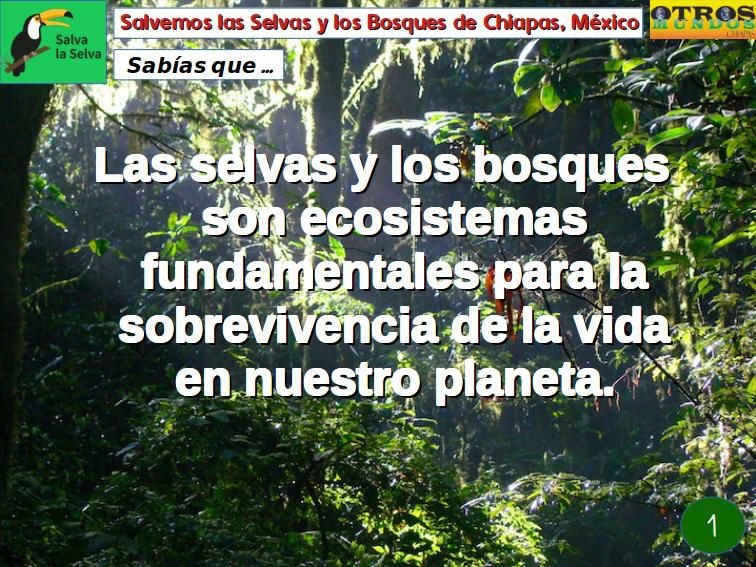
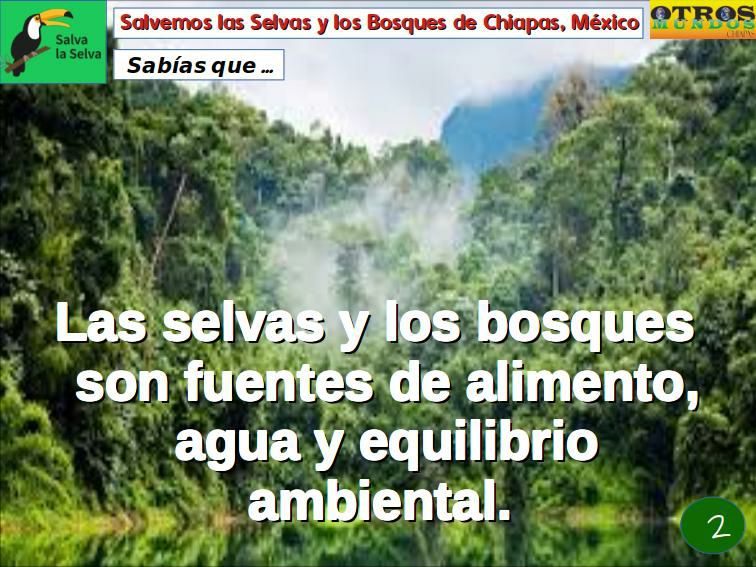
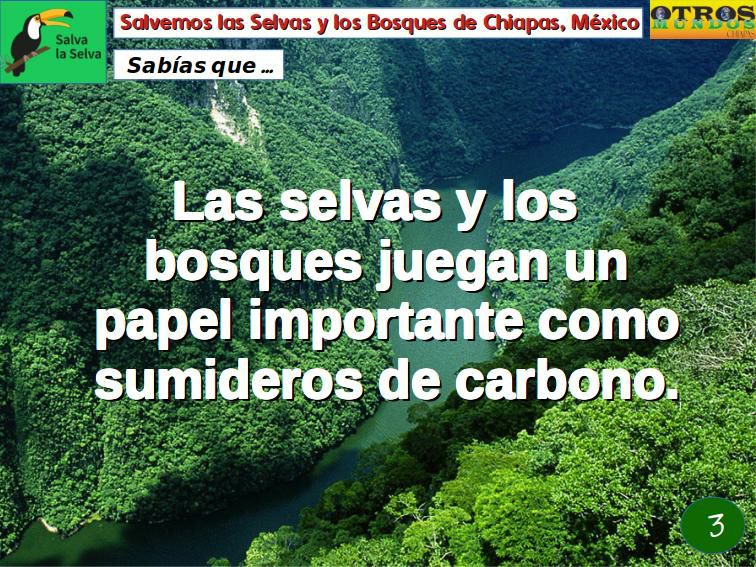
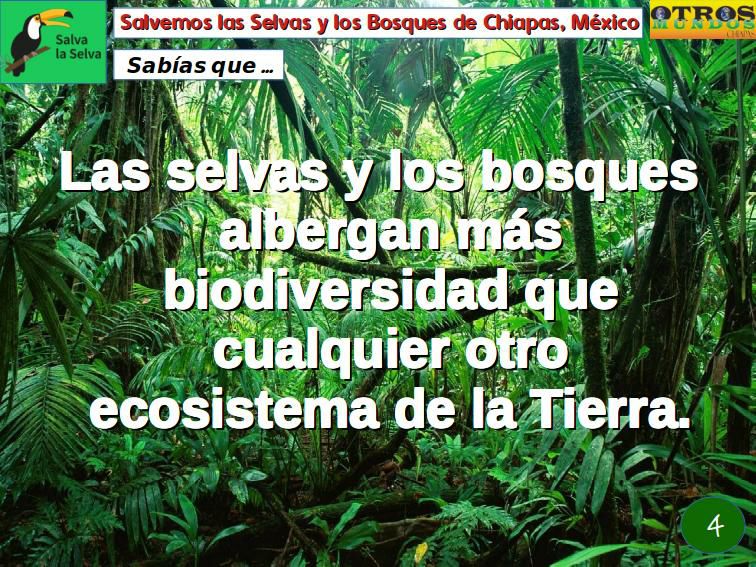
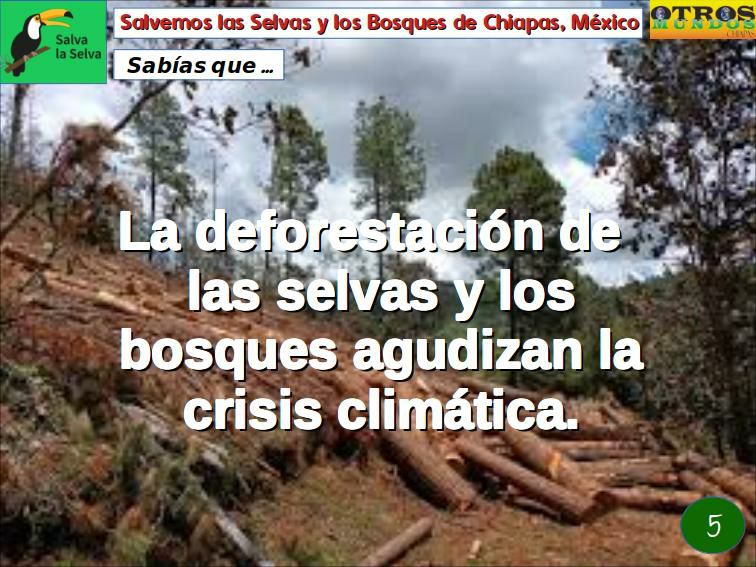
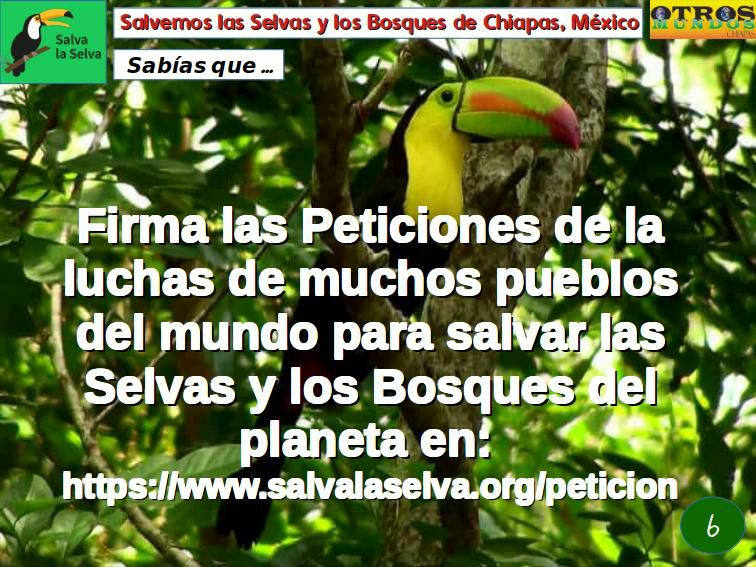
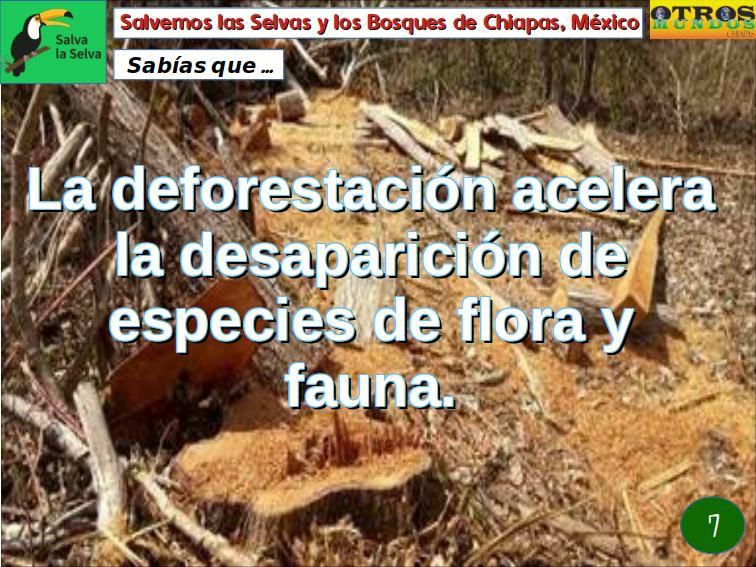
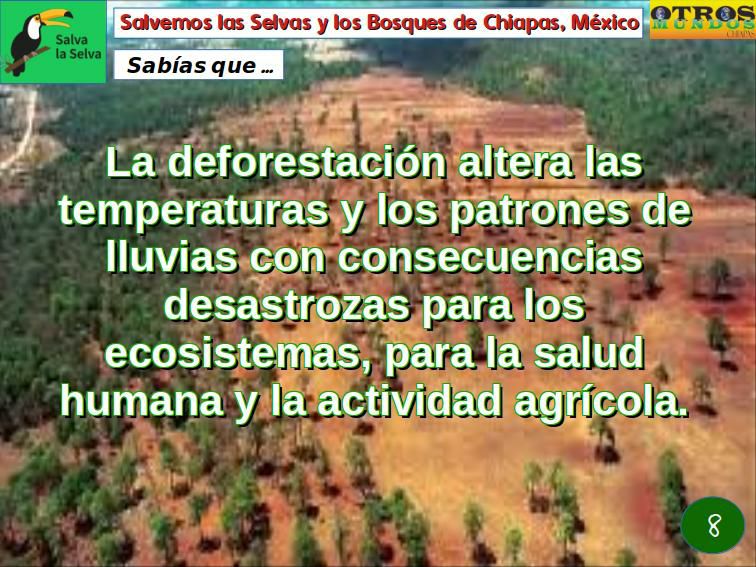
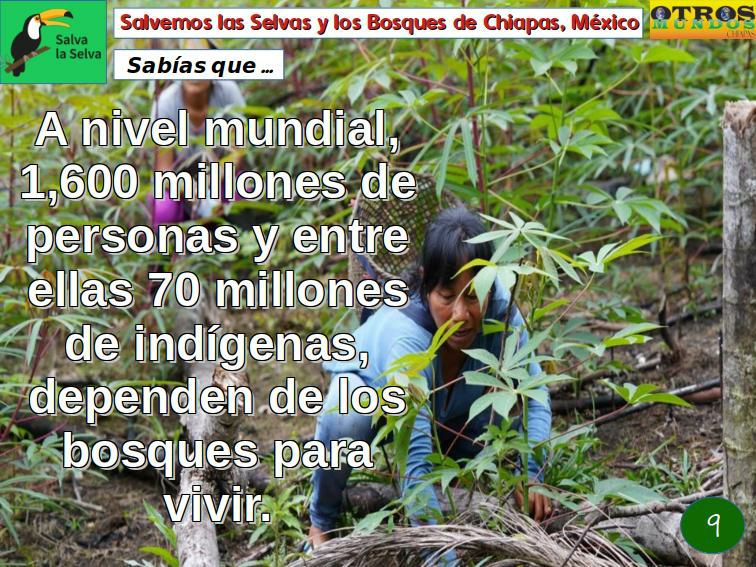
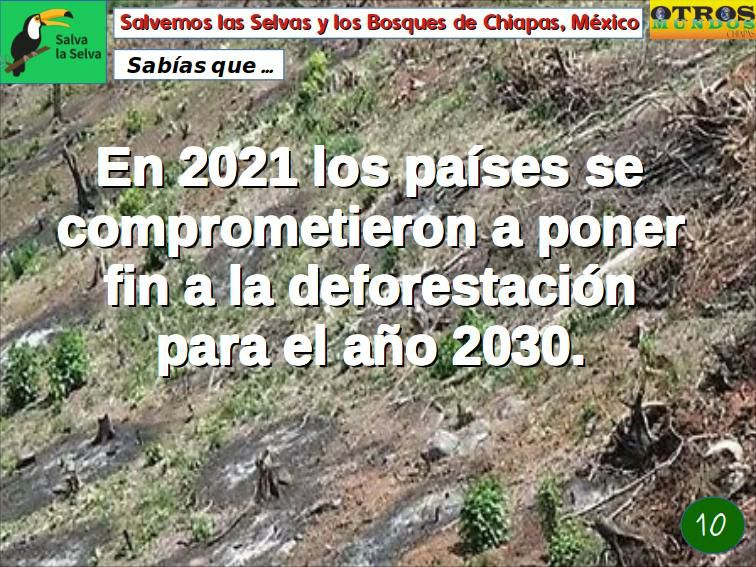
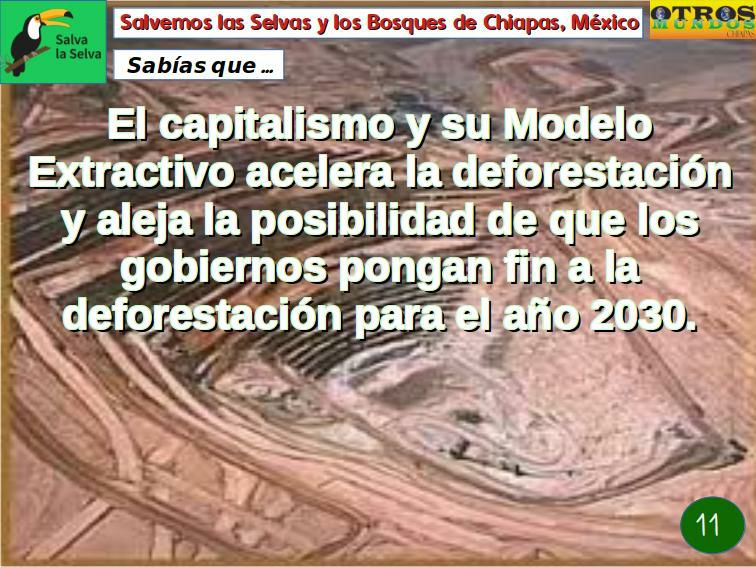
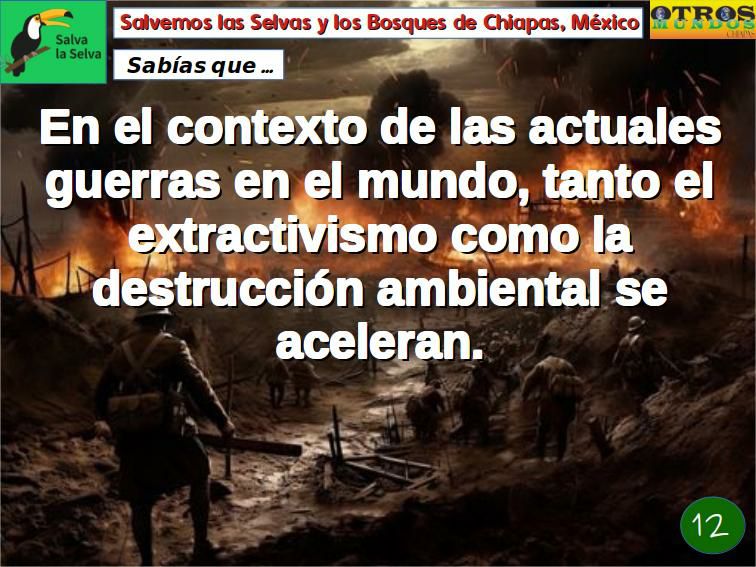
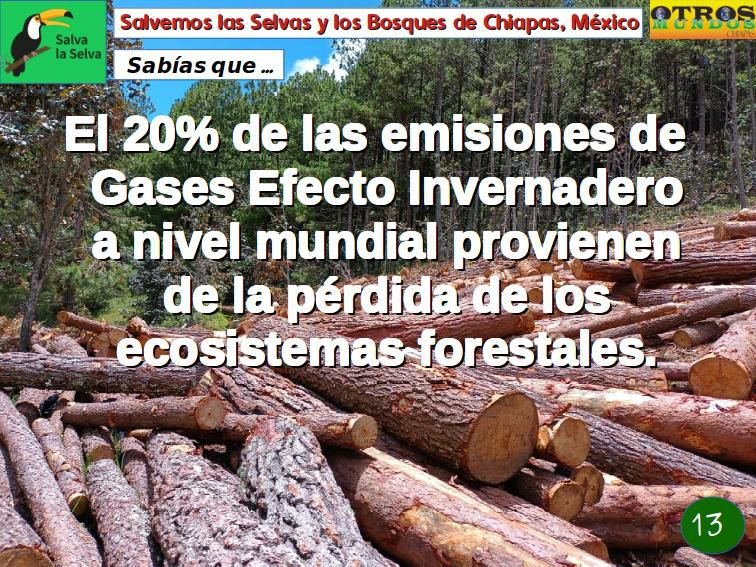
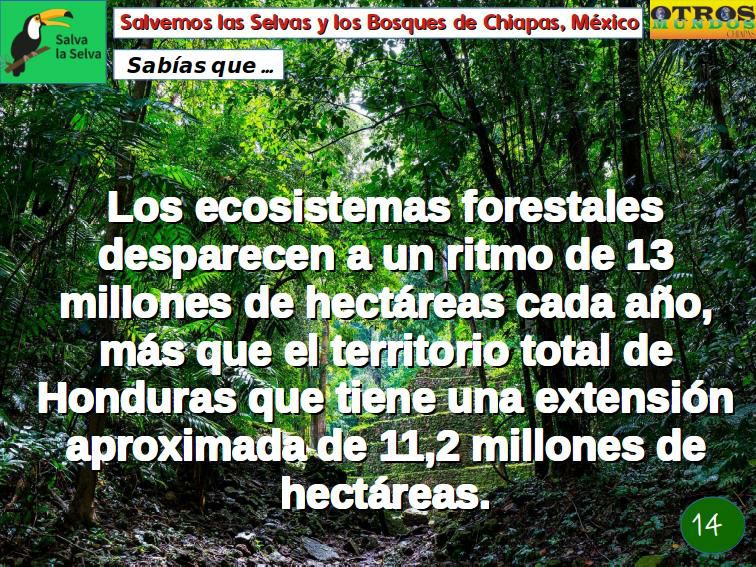

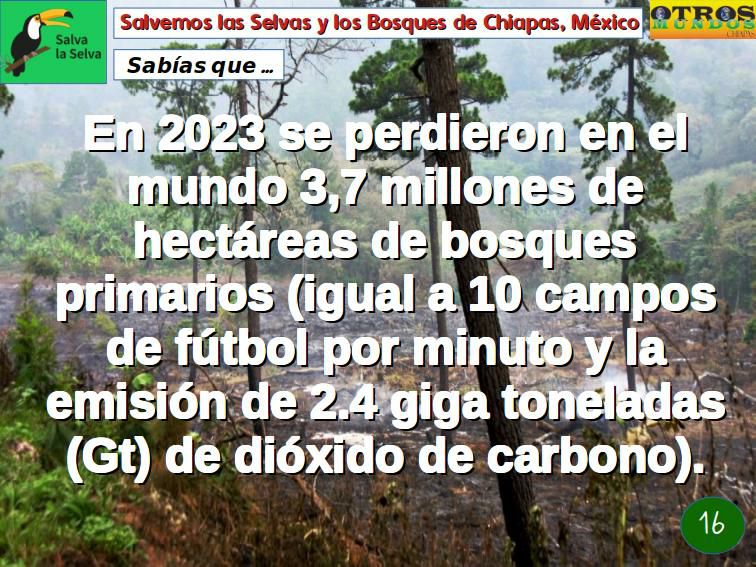
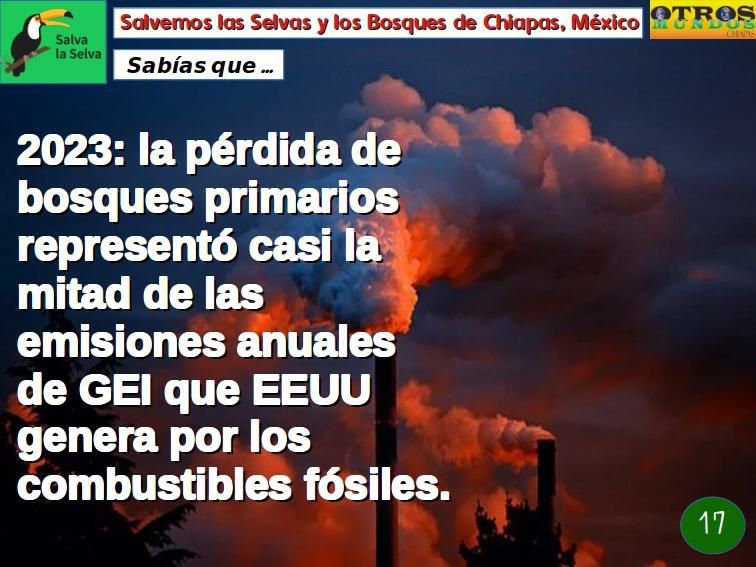
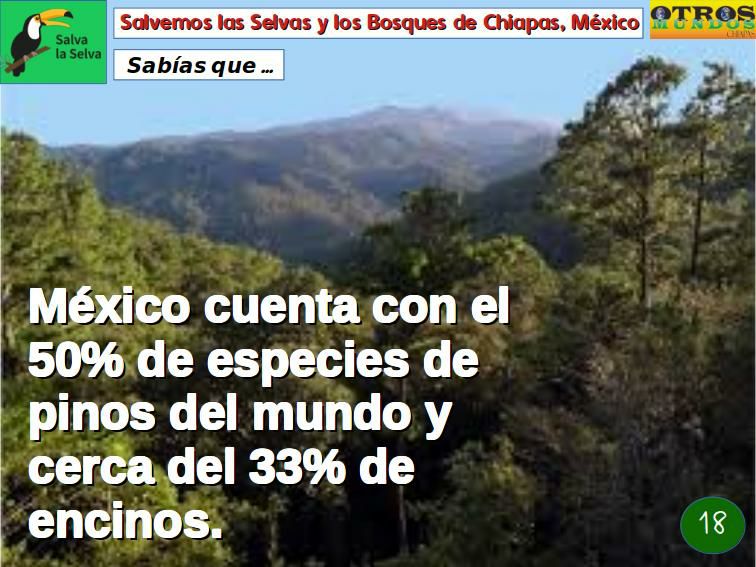

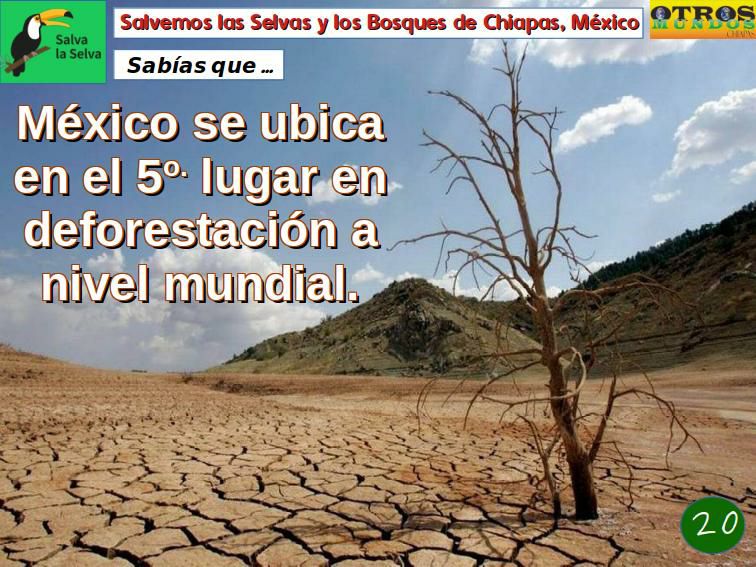
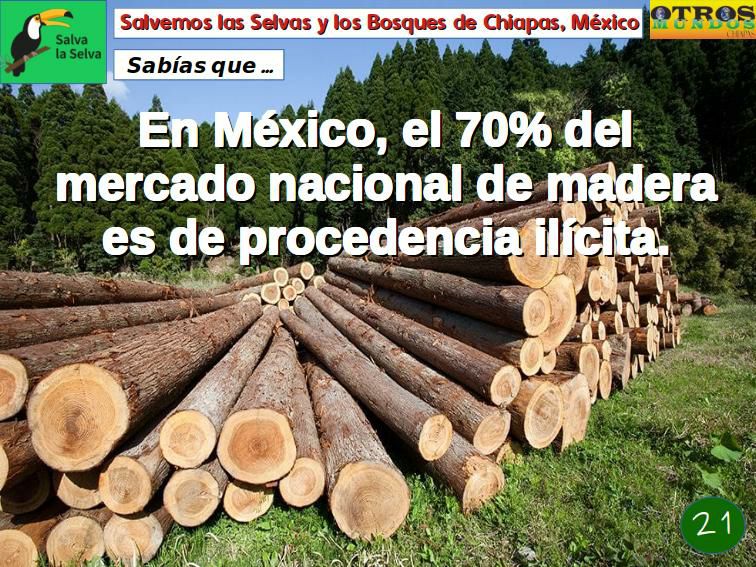
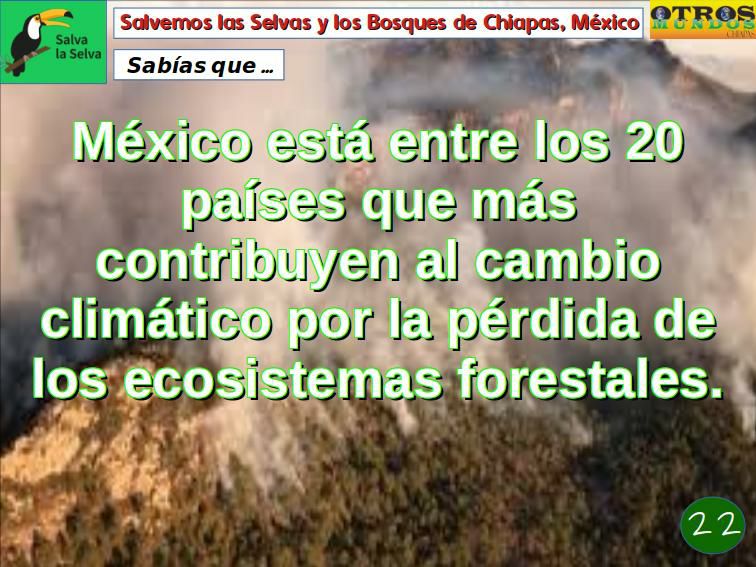
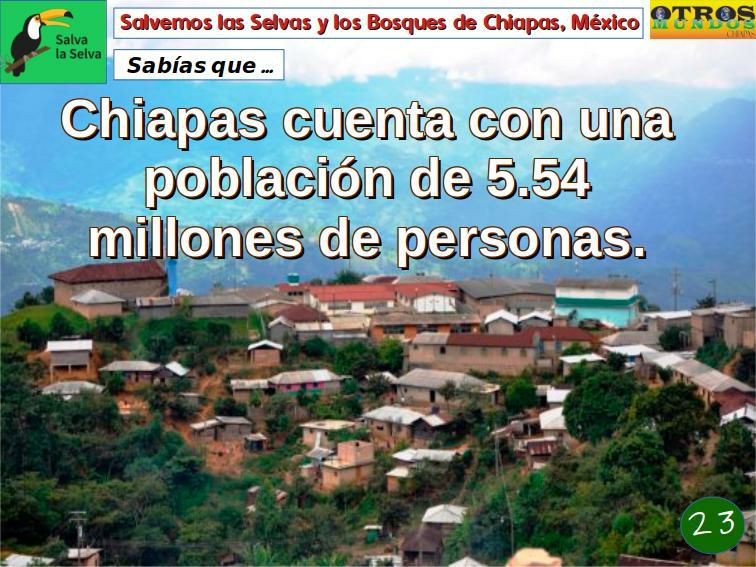
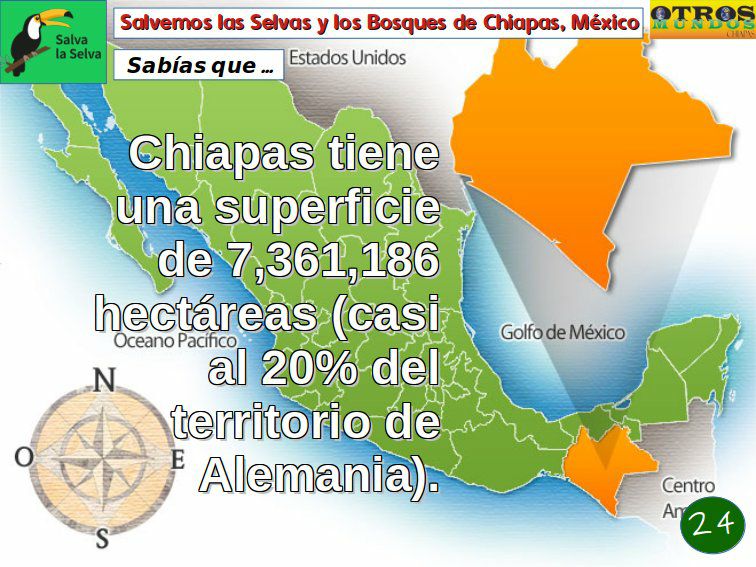
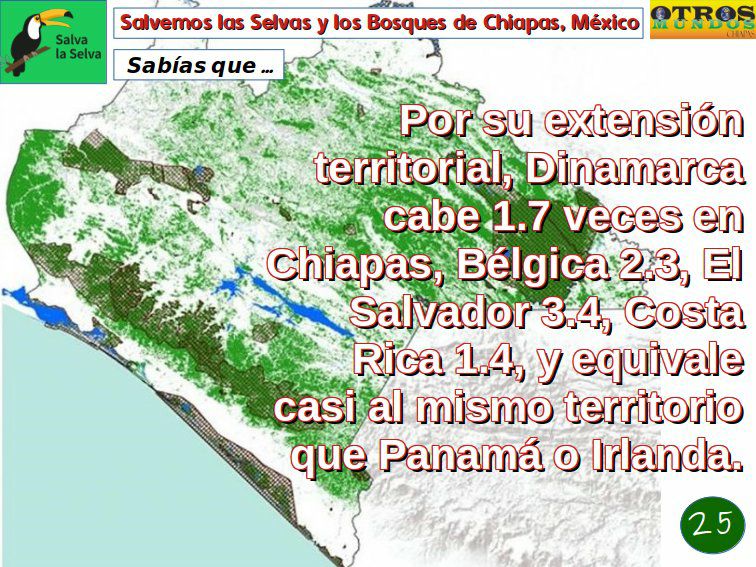
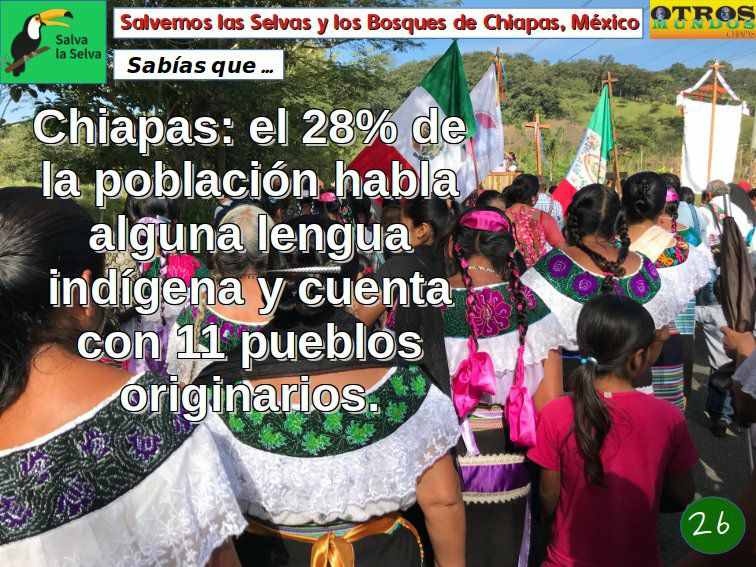
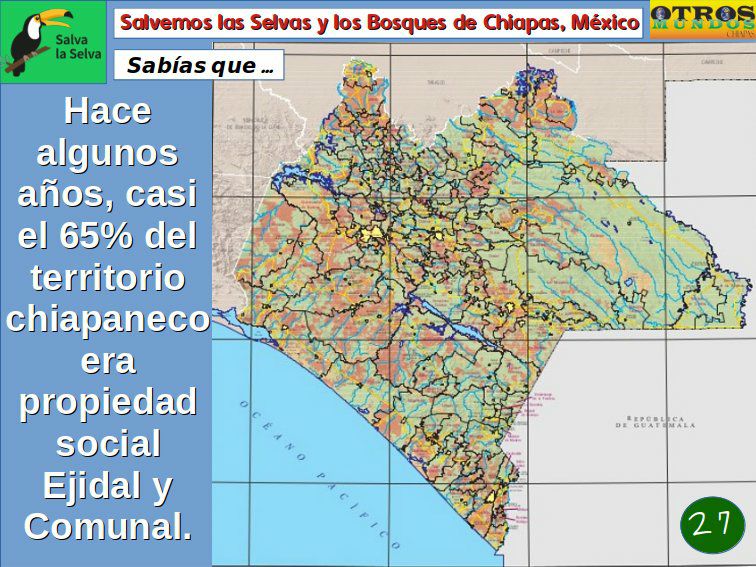
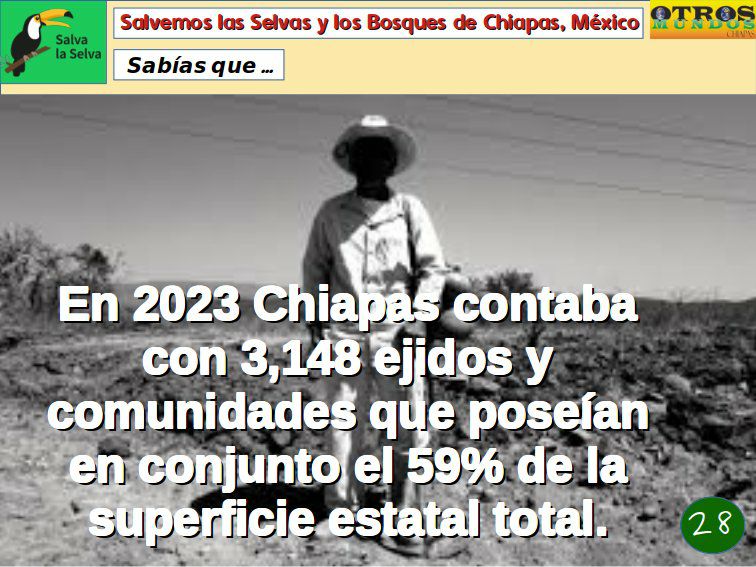
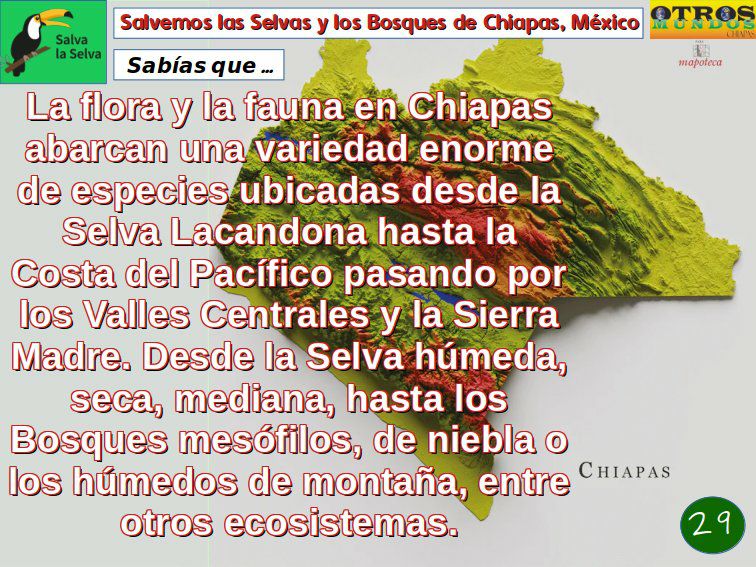

Compartimos este flyer del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en conmemoración del 21 de septiembre
Día Internacional del Lucha contra los Monoculitvos de Árboles
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, organizaciones, redes y movimientos celebran la resistencia y alzan sus voces para exigir que se detenga la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
Estas plantaciones invaden territorios y afectan la vida de pueblos y comunidades. El Día fue declarado en 2004, durante un encuentro de una red comunitaria que lucha contra las plantaciones industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre porque en esa fecha Brasil celebra el Día del Árbol.
¡Basta de monocultivos de árboles!

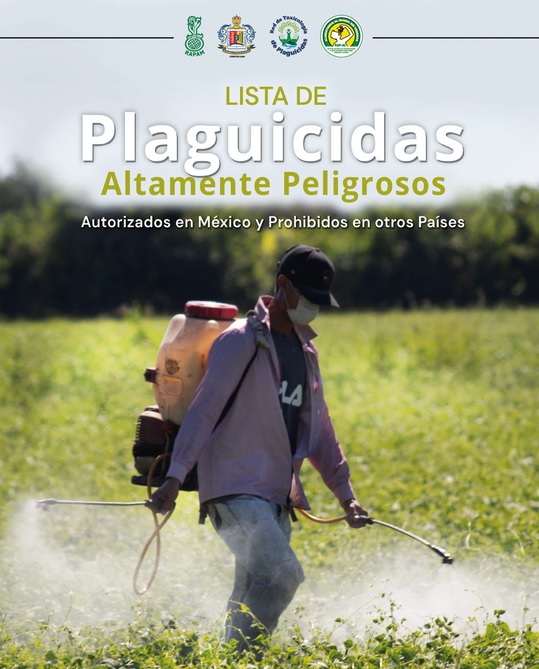
Compartimos este artículo de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM – A 15 de julio del 2025
Ciudad de México, a 15 de julio de 2025. Se dio a conocer la publicación “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y Prohibidos en otros Países 2025” elaborado por el Dr. Fernando Bejarano González de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C., y con la colaboración de las Doctoras Aurora Elizabeth Rojas García y Yael Yvette Bernal Hernández, investigadoras y docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y miembros de la Red de Toxicología de Plaguicidas.
El informe identifica y detalla en su anexo la lista de 210 ingredientes activos de PAP autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de los cuales 171 se encuentran prohibidos o no autorizados en otros países, además 67 plaguicidas tienen una toxicidad aguda muy alta. Entre los plaguicidas que causan efectos crónicos (a largo plazo) en la salud humana, se enlistan 45 plaguicidas clasificados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como probables y posibles cancerígenos, 42 que son tóxicos para la reproducción humana, es decir, puede perjudicar la fertilidad o el feto, y 46 que son alteradores hormonales según la Unión Europea o los criterios provisionales de alteración hormonal del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) aplicado por la Unión Europea y Japón.
En cuanto a la toxicidad ambiental de los PAP autorizados en México, se encuentran 79 plaguicidas autorizados que son muy tóxicos para las abejas, 17 que son muy tóxicos para organismos acuáticos y 14 muy persistentes en agua, suelo o sedimentos.
El Dr. Fernando Bejarano afirmó que “Aunque no hay un registro público del uso de los plaguicidas en México, que permita saber con precisión cuántos de los 210 PAP identificados se siguen usando, pues un gran número obtuvieron permisos con vigencia indeterminada, lo que sí se conoce, por las investigaciones de campo realizadas por académicos y de grupos no gubernamentales, es que los PAP se usan a lo largo y ancho del país por productores a pequeña, mediana y gran escala. Además, en estimaciones de mercado recientes, encontramos que 19 de los 30 plaguicidas de mayor venta en el país son PAP y están prohibidos en otros países”.
Por su parte, la Dra. Aurora Rojas afirmó que “de manera prioritaria se deberían prohibir el insecticida clorpirifos etilo, denominado comúnmente como clorpirifos, por ser un neurotóxico infantil y alterador hormonal, del cual no hay una dosis segura de exposición, que puede bioacumularse y desplazarse a grandes distancias, y del que ya se acordó en el Convenio de Estocolmo su prohibición mundial”; y la Dra. Yael Bernal añadió “es urgente que se quite al clorpirifos de la lista de insecticidas recomendados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para el control de mosquitos adultos mediante nebulizaciones, por el grave riesgo que significa para la población; se debe poner énfasis en la prevención y una estrategia de manejo integral de vectores con participación y educación ciudadana”.
Por su parte, el Dr. Fernando Bejarano añadió “tres insecticidas altamente peligrosos que también deberían prohibirse de manera prioritaria son el insecticida fipronil y los neonicotinoides imidacloprid y tiametoxam, causantes de la muerte masiva de abejas en México y prohibidos en la Unión Europea por sus efectos nocivos a estos polinizadores; además debería prohibirse también el herbicida glifosato considerando los avances realizados en el sexenio pasado en las alternativas de manejo agroecológico y porque es un compuesto confirmado como probable carcinógeno, entre otros efectos dañinos.”
El informe argumenta que la omisión del Estado en acciones precautorias y preventivas, perpetúa la exposición crónica y acumulativa de la población a los diferentes PAP, en particular en grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, lo que constituye múltiples violaciones de los derechos humanos como: al más alto nivel posible de salud física y mental; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones; al acceso al agua potable; a una alimentación adecuada; con mayor impacto en los derechos de quienes requieren una protección reforzada como las infancias, las personas migrantes que trabajan en el campo, las y los campesinos, las comunidades indígenas, las personas gestantes.
Entre las recomendaciones que realizan l@s autores destacan:
El informe detalla la metodología usada para elaborar la lista, y hace una selección de las notas explicativas y detalles técnicos de las listas de PAN internacional consultadas.
—
El informe se puede consultar en las páginas de RAPAM, www.rapam.org y Red Temática de Toxicología de Plaguicidas (https://www.redtoxicologiadeplaguicidas.org/ )
Para mayor información comunicarse con Fernando Bejarano coordinacion@rapam.org
Teléfono celular +52 5541926483

Compartimos este boletín sobre los agrotóxicos a través de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM – A junio 2025
Boletín de Prensa PAN EUROPA
11 de Junio, 2025
La exposición prolongada al glifosato y a herbicidas a base de glifosato causa cáncer en animales de laboratorio en dosis consideradas «seguras» por las autoridades de la UE, según una nueva publicación de un estudio a largo plazo. A pesar de las advertencias tempranas compartidas con las autoridades de la UE en 2023, esta evidencia crucial fue ignorada durante el proceso de reaprobación del glifosato, lo que resultó en su renovación por otros diez años. PAN Europe advierte que estos hallazgos contradicen directamente las conclusiones de los evaluadores de riesgos de la UE y plantean serias preocupaciones sobre la idoneidad de las normas de seguridad actuales y el cumplimiento de la legislación de la UE.
El esperado y más completo estudio independiente en animales jamás realizado sobre glifosato se ha publicado en la revista revisada por pares Environmental Health. Los resultados son profundamente preocupantes. [1] Dirigido por el Instituto Ramazzini, un organismo independiente, el estudio analizó tanto el glifosato como la formulación representativa utilizada en la UE. El estudio demuestra que la exposición prolongada al glifosato y sus formulaciones, incluso a niveles muy bajos equivalentes a la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de la UE, causa leucemia de inicio temprano en ratas. Es preocupante que también revele un aumento significativo en otros tipos de tumores (p. ej., piel, hígado, tiroides, sistema nervioso, ovario, glándula mamaria, glándulas suprarrenales, riñón, vejiga urinaria, hueso, páncreas endocrino, útero y bazo), lo que proporciona evidencia sólida del potencial carcinogénico del glifosato.
Alarmados por estos resultados, los autores compartieron los datos de leucemia con las autoridades de la UE en 2023, antes de la reaprobación del glifosato. [2] Según la legislación de la UE sobre plaguicidas, las sustancias activas y los productos que pueden causar cáncer no deben aprobarse. Sin embargo, a pesar del rigor científico y la relevancia del estudio, la Comisión Europea y los Estados miembros ignoraron esta evidencia y renovaron la aprobación del glifosato por una década más. Los autores instan ahora a las autoridades reguladoras a considerar estos hallazgos. [3]
«El hecho de que la leucemia se desarrollara a niveles de exposición que las autoridades de la UE aún consideraban ‘seguros’ debería haber hecho saltar las alarmas ya en 2023″, declaró la Dra. Angeliki Lysimachou, Jefa de Ciencia y Política de PAN Europa. «Los resultados recién publicados confirman que estos bajos niveles de exposición pueden provocar un espectro más amplio de cánceres, lo que aumenta aún más la preocupación».
«Esta publicación revisada por pares elimina cualquier excusa para la inacción», añadió. «Los reguladores excluyeron deliberadamente evidencia crítica de la evaluación de riesgos. El glifosato incumple claramente los requisitos de seguridad de la legislación de la UE«.
En respuesta a la reautorización defectuosa, PAN Europe y sus organizaciones miembros ClientEarth, Générations Futures, GLOBAL 2000, PAN Alemania y PAN Países Bajos han presentado el caso ante el Tribunal General de la UE. [4] La impugnación legal se basa en amplia evidencia científica que demuestra que el glifosato causa cáncer, altera el microbioma intestinal, puede dañar el sistema nervioso y contribuye a la pérdida de biodiversidad, lo que indica claramente que el glifosato no cumple con los criterios legales para su aprobación.
Desde 2015, cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como «probablemente cancerígeno para los humanos», la preocupación pública ha aumentado. Sin embargo, el glifosato sigue siendo el herbicida más utilizado en Europa, y la exposición humana generalizada continúa a través de muestras de alimentos, agua, aire e incluso orina, incluso en niños.
«Los ciudadanos europeos merecen una mejor protección de la salud, no un sistema de aprobación de plaguicidas que se doblegue a la presión de la industria«, declaró Lysimachou. «Esta nueva evidencia debe impulsar una reevaluación urgente de la autorización del glifosato y de la integridad de todo el proceso regulatorio de plaguicidas de la UE«.
Notas:
[1] Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats
[4] Next step: glyphosate approval is brought to the European Court of Justice. https://www.pan-europe.info/press-releases/2024/12/next-step-glyphosate-approval-brought-european-court-justice
Contactos:
Fuente, original en inglés: https://www.pan-europe.info/press-releases/2025/06/new-scientific-publication-confirms-glyphosate-causes-cancer-eu-«safe«
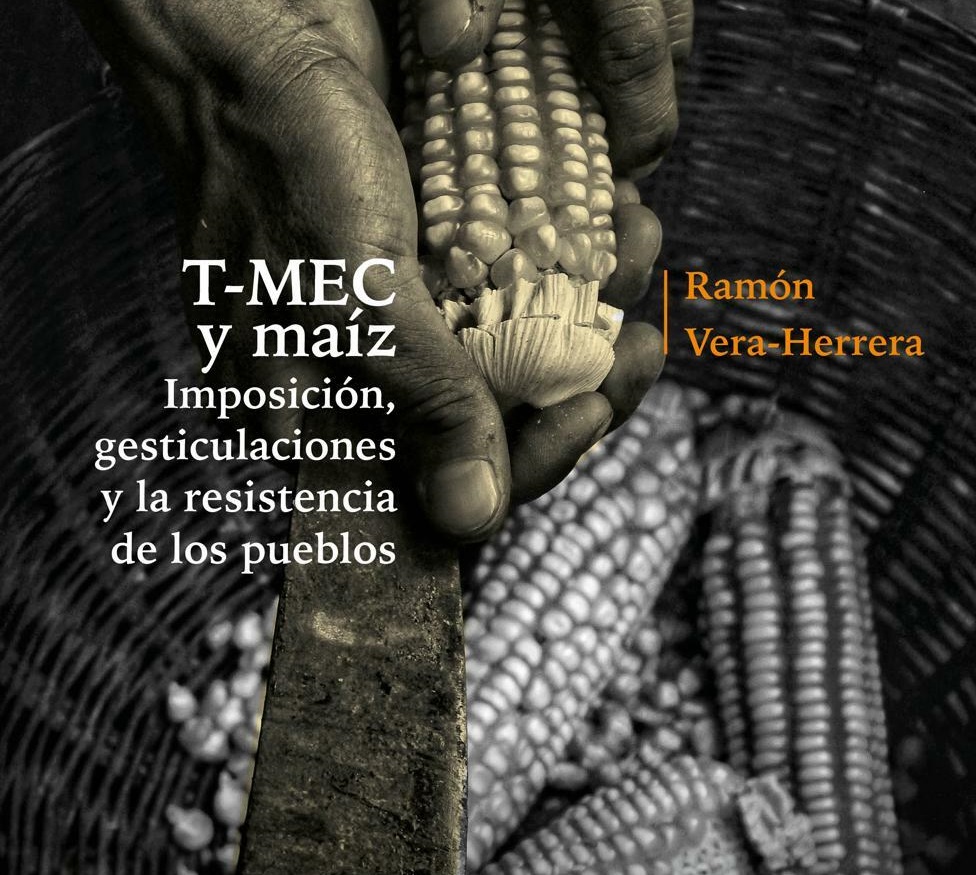
Les compartimos este informe realizado por Ramón Vera Herrera sobre la defensa del maíz nativo y el T-MEC – A abril 2025
El 20 de diciembre de 2024 llegó el fallo del Panel Intergubernamental constituido de acuerdo al Capítulo 32 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá, T-MEC (o USMCA, como le llama el gobierno de Estados Unidos), relacionado con el diferendo sobre la importación del maíz transgénico procedente de Estados Unidos a nuestro país.
Según nota de La Jornada,“El gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural, manifestó que ‘no comparte la determinación del Panel’) […] sobre maíz genéticamente modificado, al concluir que las medidas aplicadas para evitar el uso para consumo humano e importación de maíz transgénico en el país, no se basan en evidencia científica”. Sin embargo, des- tacaron que “a pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado”.
Ambas dependencias refrendaron su compromiso de “proteger la diversidad genética de los maíces nativos de México” y expresaron su coincidencia con las iniciativas que se discutirán en el Congreso en 2025 para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional”.
Este fallo —que determinó que México debe aceptar la importación de maíz desde Estados Unidos sea de la naturaleza que sea— no es ninguna sorpresa. Hemos ido comprendiendo lo que entrañan los tratados de libre comercio desde la instalación del primero en los recientes tiempos modernos —el famoso TLCAN cuya puesta en efecto detonó el levantamiento zapatista en 1994 y estableció nuevos candados económicos y políticos mundiales. Años después, entre 2011 y 2014, en México se juzgaron los tratados y sus efectos en un proceso civil internacional con la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos. Tras una movilización desde abajo, de cuidadosa sistematización en más de 22 entidades del país y en cientos de localidades donde se llevaron a cabo talleres, preaudiencias y audiencias, se arribó a una gran audiencia final donde la sistematización llegó a claridades importantes para el futuro que es hoy.
En México, el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó a un entendimiento de lo que son los tratados de libre comercio al desnudarlos como instrumentos de desvío de poder utilizados como modo de doblegar a los países que se embarcan en ellos. En la sentencia final, afirman los jurados:
Los tratados de libre comercio forman parte de un entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TL- CAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social […] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace mucho, a través de diversos mecanismos.
Comenzamos saliéndonos del camino para dejar sentado el criterio con el que procedemos a entender lo ocurrido en el panel de controversias en torno al maíz que confrontó a México con el lobby de grandes agricultores y funcionarios estadounidenses. No podemos enredarnos en una discusión que se queja del resultado del fallo pero no cuestiona las reglas sesgadas con las que se está entrando a la controversia. Si los tratados de libre comercio son instrumentos de desvío de poder y han jugado con su influencia y sus condicionantes para someter a los gobiernos a su dominio —que le abren margen de maniobra a las corporaciones mientras le cierran caminos jurídicos a la sociedad civil y a los mismos gobiernos para impedir que se defiendan como es debido haciendo uso de sus potestades para ejercer sus propias reglamentaciones, leyes y políticas públicas—, salirnos del camino nos permitió ver desde otros ángulos y otro foco lo que ocurrió en el panel que concluyó el 20 de diciembre. Hace 12 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos había afirmado en su sentencia relativa al maíz:
En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, están- dares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos comerciales o de cooperación, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.
En ese contexto cargado de precisiones, un primer punto es que el Panel en cuestión alega que México no presentó evidencias científicas que le confirieran razón a la prohibición de que México importe maíz transgénico.
El contrapunto de esta afirmación es que el 28 de septiembre de 2024, México presentó el Expediente Científico sobre el Maíz Genéticamente Modificado y sus Efectos: Efectos del maíz GM sobre la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, incluida la riqueza biocultural de los maíces nativos en México, que elaboró Conhacyt durante varios años, y que reúne suficientes evidencias científicas para demostrarle a Estados Unidos que no tiene razón. “El estudio en cuestión es sin duda la sistematización más acuciosa y detallada que se ha podido generar y publicar por parte de una instancia oficial como el Conahcyt. Sorprende la profusión de estudios, datos y evidencias, de aspectos técnicos y científicos indispensables para entender los efectos del maíz GM sobre la salud humana y el ambiente. Igualmente sorprende la cantidad de referencias de todo tipo de publicaciones, páginas, journals, que dan cuenta del nivel de detalle que está incluido y considerado en el Expediente”.
Un comentarista de la política mexicana comentó, “éste es un manual, incluso didáctico, para emprender el entendimiento, la crítica y el activismo contra los maíces transgénicos y el glifosato y los agroquímicos en México”.
Este amplio estudio fue realizado ex-profeso para responder debidamente “a una petición de la Subsecretaría de Comercio Exterior como parte de la colaboración del Conahcyt en la atención a la controversia sobre el maíz transgénico en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación”, como consta en la página 152 del Expediente.
El documento enhebra su fundamentación política haciendo la historia a partir de la aparición de los primeros OGM, cuando prácticamente no aparece evidencia científica “de que los OGM carezcan de efectos negativos para la salud humana, para la integridad del ambiente y la diversidad biológica”. En sentido contrario, la comunidad científica comprometida y preocupada, sigue insistiendo “en los riesgos potenciales y en los daños sobre el futuro del maíz y los daños a las personas”. por- que lo que sí hay es “un corpus científico que ha mostrado que la transgénesis es una tecnología imprecisa con efectos no esperados ni deseados; en especial, se han demostrado los riesgos y daños que implica”.
Sin embargo, el establishment académico ha logrado controlar que no exista un consenso científico sobre la seguridad del consumo humano o animal y de la liberación al ambiente de los cultivos transgénicos, lo que es muy extraño.
Aun cuando en el año 2000, los cultivos GM de maíz Bt y soya HT ya habían dado el salto a ser adoptados en la siembra comercial estadunidense (contabilizada por el porcentaje de hectáreas sembradas de estos cultivos), “todavía no era posible encontrar en la literatura científica estudios realizados por empresas de biotecnología que mostraran la seguridad o ausencia de toxicidad de los transgénicos, accesible a los ojos y escrutinio de la comunidad científica internacional”. El expediente insiste en esta situación y dice:
Tampoco se tenía información sobre los efectos a largo plazo, pero, según un grupo de expertos convocados por la OMS y la FAO, “La evaluación de seguridad previa a la comercialización ya garantiza que el alimento (GM) es tan seguro como su homólogo convencional”. Desde entonces se reportó una falta de transparencia por parte de las autoridades regulatorias en EUA respecto a las evaluaciones de riesgo y las pruebas científicas de inocuidad y seguridad de los OGM.
El documento enfatiza (y deconstruye con casos concretos) las implicaciones de introducir maíz GM en poblaciones y variedades de maíz nativo, y las consecuencias negativas “en los ámbitos ambiental, biocultural, social, económico y político”. Esto lo han demostrado diversas investigaciones científicas, de “personas científicas libres de conflictos de interés”.
El daño ambiental se ha demostrado, pero también el daño “en la salud de animales de laboratorio y de granja, principalmente en los órganos de sus sistemas re- productivo y digestivo; así como reacciones inmunológicas y alérgicas exacerbadas, aumentos en las tasas de mortalidad y desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, con énfasis en el desarrollo de cáncer”.
Pero el panel de controversias del T-MEC no parece reconocer que el maíz trans- génico está indisolublemente ligado a plaguicidas altamente peligrosos que forman parte del paquete tecnológico asociado a su cultivo. Las personas y animales que consumen alimentos con ingredientes agrotóxicos ligados a este OGM, se exponen a sus perniciosos efectos; “en especial, los del glifosato que ha demostrado, aún a dosis bajas, tener efectos carcinogénicos, por diversas vías; actuar como disruptor endócrino y alterar los sistemas reproductivos”, además de provocar “diversas enfermedades metabólicas y afectaciones en distintos órganos y sistemas”. Sin duda entonces, el Expediente es un dossier científico-técnico y no tiene una fácil lectura porque la revisión dedicada de cada lector o lectora implica horas de seguirle la pista a todas las tramas abiertas. Tal vez podría haberse enriquecido con muchos más aspectos sociales y políticos que las comunidades y los grupos interesados pulsan desde sus regiones o a nivel nacional en defensa del maíz. Esto lo veremos más adelante en otros de los meandros de este caudal.
Porque Estados Unidos va a descalificar como no científico todo lo que no le con- venga. De acuerdo a Raymundo Espinoza, “el mensaje político es muy fuerte, pues prácticamente el Panel le dice a México que en casa puede sembrar lo que guste (maíz no transgénico nativo o no nativo), pero que no puede restringir unilateral- mente las importaciones de maíz transgénico ni acotar su uso final. Más todavía, si bien el fallo no pretende demostrar que el maíz transgénico o el glifosato sean inocuos, lo cierto es que les hace buena propaganda y apología”
Es como le dice Humpty Dumpty a Alicia en A través del espejo: no importa lo que se dice, lo que importa es saber quién manda. Y es claro que EUA ejerce el USMCA para doblegar a México y santificar el tratado de libre comercio: el T-MEC. Ya hace poco más de un año la organización internacional GRAIN cuestionaba al gobierno estadunidense afirmando: “Para Estados Unidos, el decreto de 2020 fue suficiente para activar las alarmas y cuestionar que México prohíba, aun de modo paulatino, la importación de maíz GM y el uso del glifosato. Después de todo, Estados Unidos es la fuente principal de las importaciones mexicana de maíz (y 90% de la producción maicera estadounidense es GM)”. Porque la industria insiste en que el glifosato en particular no es nocivo. GRAIN salía al paso de la postura estadunidense, y del establishment científico en el mundo, por lo que parece una ceguera artificial y sesgada. Decía GRAIN:
Preocupa su insistencia en que México no ha mostrado evidencias de que los OGM ocasionen efectos nocivos a la salud aunque existan archivos inmensos de evidencias que México ha puesto a disposición. El 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2023 México convocó a un Foro para evaluar los efectos de los OGM sobre la salud humana con impresionante presencia internacional, pero esto no parece conmover al lobby científico estadounidense y/o mundial. La tecno-ciencia corporativa tiene literalmente controlada a la academia, a las revistas científicas y a los medios que no permiten un debate respetuoso. En México hay fuerzas grandes de su lado, como el entonces secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, antiguo colaborador de Monsanto.
Con mucha claridad, este dossier resulta una sistematización decantada de inmensos archivos de evidencias compendiadas en un documento legible y que cumple los estándares de cualquier tipo de ciencia. Extraña entonces que dicho informe desapareció de la página que lo publicó.
Tras su presentación en Cencalli (La Casa del Maíz, un espacio gubernamental), cuando se hizo público, el documento tardó en subir a la página de la Cibiogem (se subió el 25 de octubre) y fue eliminado de la página el 27 de octubre.
¿Cuál es la razón de eliminar un expediente que a todas luces sistematiza todo eso para lo que, alegan, México no tiene pruebas? Por eso, mientras se aclara la desaparición del documento y se repone en su página original, puede consultarse en biodiversidadla.org .
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos se realiza gracias a la solidaridad de Both ENDS, una organización de la sociedad civil holandesa, liderada por sus alianzas en el Sur Global, que apoya a las comunidades locales a tomar decisiones sobre sus vidas y ecosistemas, señalando políticas e inversiones que no favorecen a las personas ni al planeta.
– Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos

Compartimos con ustedes el pronunciamiento de la Campaña Sin Maíz No Hay País sobre la iniciativa de reforma para la protección del maíz nativo lanzada por el gobierno federal – A 27 de enero del 2025
La iniciativa de reforma constitucional para la protección de los maíces nativos subida al portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por Sader y posteriormente enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputadas para su aprobación el pasado 23 de enero es de gran importancia y merece una amplia discusión para mejorarla y lograr plenamente su objetivo.
Abajo un primer pronunciamiento de la Campaña Sin Maíz no hay País que ha jugado un papel fundamental en la lucha por la defensa de los maíces nativos; habrá más que decir sobre lo que implica respecto al futuro de las importaciones de maíz modificado genéticamente desde Estados Unidos si además de la prohibición de siembra no se incluye su consumo humano, y sobre lo positivo que es establecer como prioritario su manejo agroecológico, que debería reflejarse en una estrategia nacional en el Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio; sobre ello estaremos informando y opinando en las próximas semanas. Fernando Bejarano, Director de RAPAM.

Ciudad de México, 26 de enero de 2025
Dra. Claudia Sheibaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Presente
Con sorpresa recibimos la nueva propuesta de reforma constitucional para la supuesta protección del maíz en México presentada por su gobierno, toda vez que limita la protección a maíz transgénico abriendo la puerta a otra forma de maíces genéticamente modificados obtenidos con técnicas más actuales, como la edición genética.
La nueva propuesta de Reforma Constitucional presentada por la Secretaría de Agricultura no es congruente con la política de su Gobierno, ni del pasado Gobierno ya que contradice el decreto de 2023, incluso con la Iniciativa que tenía el mismo objetivo y que fue aprobada en agosto pasado en la Cámara de Diputados.
Para nosotras y nosotros representa un grave retroceso pues aparenta proteger al maíz como «elemento de identidad nacional», pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país al sólo prohibir una forma de maíz genéticamente modificado como el maíz transgénico y abre la puerta para otras técnicas.
La Reforma Constitucional debe señalar clara y textualmente que prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado. Asimismo, es inaudito e incomprensible que en el Cuarto artículo transitorio se defina lo que es un transgénico cuando existe una Ley de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados que regula la materia; esto confundiría el marco legal, si no es que se pretende modificarlo, lo cual nos preocupa mucho.
Es indispensable establecer la prohibición de consumo humano de maíz genéticamente modificado (GM), ya que representa un peligro para la salud de la población mexicana, pues como se sabe es nuestro principal alimento y no existen evaluaciones que garanticen la inocuidad del maíz GM en la ingesta diaria de humanos. La posibilidad de establecer las características de la alimentación de la población es una decisión interna e incluso está señalada en la misma.
La propuesta presentada por el Ejecutivo se basa en la que en días pasados dio a conocer la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que adolece de los mismos problemas. Cabe mencionar que aunque esa propuesta abría la posibilidad de que la sociedad emitiera comentarios, sólo se contó con un día para hacerlo, pero además, los comentarios que lograron subirse al portal de la CONAMER, evidentemente no fueron tomados en cuenta.
Como usted lo señaló en la conferencia mañanera del 22 de enero, el proceso social encaminado a la defensa de la biodiversidad de nuestros maíces y a la protección de la salud de la población mexicana, es resultado de un largo proceso de lucha social, a la cual se ha sumado el Gobierno de la Cuarta Transformación y en especial usted, como lo ha declarado en múltiples espacios.
Nos preocupa que esta propuesta hace a un lado a la ciencia, al no establecer la obligación de solicitar un análisis de riesgos con las condiciones de cultivo y de consumo en nuestro país, que permitan conocer las implicaciones del maíz GM y poder actuar sobre ello.
Es indispensable establecer la prohibición de consumo humano de maíz genéticamente modificado (GM), ya que representa un peligro para la salud de la población mexicana, pues como se sabe es nuestro principal alimento y no existen evaluaciones que garanticen la inocuidad del maíz GM en la ingesta diaria de humanos. La posibilidad de establecer las características de la alimentación de la población es una decisión interna e incluso está señalada en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto no afecta las importaciones de maíz que se destinen a la industria.
La Ley de Bioseguridad de OGMs fue duramente criticada y ampliamente discutida cuando se aprobó en 2005, aun así, como lo señala en la Exposición de motivos es parte del «sólido marco normativo para proteger su diversidad biológica y reconocer la importancia del país como centro de origen y diversidad genética de cultivos fundamentales como el maíz».
Asimismo, resulta vital proteger la biodiversidad del maíz considerándolo también, como un patrimonio biocultural, más allá que un «elemento de identidad», ya que, como usted acertadamente ha señalado, «es también recurso genético», y en este sentido está en grave peligro tanto por la erosión, como por el despojo, como fue el caso del maíz Olotón. Es fundamental tomar en cuenta todas las implicaciones que conlleva esta tecnología, no olvidemos que los organismos genéticamente modificados implican el patentamiento de los genes de este cereal que no «solo es uno de los más importantes del mundo», como señala la Exposición de Motivos; en la actualidad es el cereal más importante del mundo, con el mayor volumen de producción debido a su gran versatilidad que permite su uso incluso como agrocombustible y su adaptabilidad y características biológicas que le permiten enfrentar por sí mismo las cambiantes condiciones climáticas.
La nueva propuesta de Reforma Constitucional debe proteger a nuestro maíz por todas las vías posibles que representen un riesgo, de no hacerlo podemos perder nuestro elemento de identidad nacional, pero sobre todo, un patrimonio biocultural de gran valor hoy en el mundo por ser la base de las nuevas tecnologías genéticas e incluso de las semillas híbridas que han sido monopolizadas por unas cuantas empresas.
Finalmente, es prioritario impulsar el manejo agroecológico de este cultivo y de toda la actividad agropecuaria, principalmente de nuestros alimentos para asegurar una alimentación «nutritiva, suficiente y de calidad», por ello proponemos que más que priorizar, se promueva y fomente el manejo agroecológico de los cultivos.
Le solicitamos, con todo respeto, un debate serio en torno a esta Reforma Constitucional, asimismo, pedimos al Congreso de la Unión convoquen a un Parlamento abierto para garantizar la protección de nuestro maíz en el territorio nacional.
Atentamente
Campaña Nacional Sin maíz no hay País
Contacto de prensa: Fundación Semillas de Vida // +52 951 803 6401

Compartimos este boletín de prensa de la RAPAM, MAELA y la Red de Toxicología de Plaguicidas en el marco del Día internacional del no uso de plaquicidas – A 3 de diciembre del 2024
En el Día internacional del no uso de plaguicidas más de 500 firmantes, entre organizaciones, académicos, técnicos agrícolas y ciudadanos, enviamos una carta a diversas autoridades federales pidiendo se establezca una política de Estado que profundice la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, con una política rural integral y la reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, mediante una política intersecretarial con un enfoque de derechos humanos.
En la carta dirigida a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y a la Procuraduría Agraria, se plantea una articulación de los organismos mencionados para impulsar una serie de acciones, pues hasta el momento y a pesar de los esfuerzos realizados durante el sexenio, persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado, afectando los derechos humanos y la salud de la población y de los ecosistemas. Lo anterior debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones de proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.
La carta destaca que dicha política de Estado debe establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables” tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH 82/2018), que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam), y añadió: “El problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que si hay alternativas”.
En efecto, la carta enfatiza que en México como resultado de políticas neoliberales aún existen 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y al ambiente, graves o irreversibles, como son: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o una toxicidad crónica, asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas de salud pública, además de plaguicidas con una alta persistencia en agua, suelo o sedimientos. Así también existen 151 plaguicidas autorizados por Cofepris que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, incluyendo a algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales. Cabe advertir que muchos de estos permisos fueron otorgados con una vigencia indeterminada y no se conoce con exactitud si se siguen usando.
“Se debe continuar y profundizar los apoyos a la agoecología con una política rural integral para el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y arvenses, el cuidado y uso eficiente del agua”, apuntó Rocío Romero, coordinadora del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) en Mesoamérica. “Se debe reconocer la capacidad de innovación y experiencia acumulada de las organizaciones de campesinos e indígenas, de la agricultura orgánica y agroecológica, y crear espacios para su participación”, agregó.
En la carta se plantea que se deben generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como el ejercicio del derecho a la información ciudadana y medios de reparación de daños. “Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional”, aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.
La carta detalla las acciones que debería implementarse en esta política de Estado, como: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid, responsables de la muerte masiva de abejas y prohibidos para uso agrícola en la Unión Europea; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo; asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras y apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos y trabajar con los municipios que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional para lograr la reducción de su volumen y uso de acuerdo con metas acordadas en el Convenio de la Biodiversidad; y participar en la Alianza Mundial sobre el Uso de Plaguicidas acordada en otro marco estratégico voluntario sobre productos químicos, y cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales. Una gran parte de estas propuestas se detallan en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, publicada por la UNAM.
Por último, en la carta se hace un exhorto a la Cámara de Diputados para que no se siga reduciendo el presupuesto de las actividades de regulación, vigilancia sanitaria y ambiental de la Cofepris, Semarmat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las investigaciones realizadas en este ámbito por universidades y centros de investigación pública, lo que impacta negativamente el cumplimiento de las obligaciones de proteger el interés público, ya de por si debilitadas en los sexenios anteriores.
El Día internacional del no uso de plaguicidas se estableció para conmemorar el accidente ocurrido en Bhopal, India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo ―un compuesto utilizado para la fabricación de plaguicidas―, en una fábrica propiedad mayoritaria de la trasnacional Union Carbide, donde murieron 10,000 personas en forma inmediata, también ganado y animales doméstico, según el informe de Amnistía Internacional. Posteriormente, murieron más de 22,000 personas y más de 500,000 siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy esta empresa sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos, según este informe.
En el marco del Día internacional del no uso de plaguicidas, sirva para reflexionar sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro futuro. Este día conmemora no sólo la tragedia de la catástrofe de Bhopal en 1984, sino que también nos impulsa a imaginar y construir un mundo donde la producción de alimentos y el manejo de plagas no impliquen sacrificios ambientales ni riesgos para nuestras vidas.
Ver carta completa con la lista de firmantes en:
Para mayor información, comunicarse con:
Fernando Bejarano coordinacion@rapam.org celular: 5541926483
Rocío Romero maela.mexico@gmail.com
Yael Yvette Bernal Hernández rednacionalplaguicidas2015@gmail.com
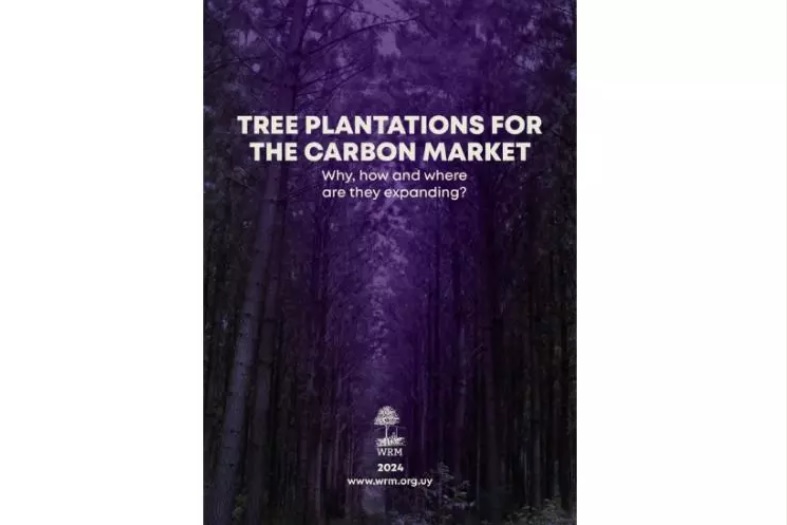
Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
Idiomas: English Español Français Português
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles
1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras
1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono
1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono
2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son?
2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono?
2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de
carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada
3.2 Sistemas con pequeños agricultores
3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono
4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África
4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal
4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles)
4.4 Iniciativa 20 x 20
4.5 Políticas nacionales
5. Referencias
6. Anexo

Compartimos el boletín 272 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A octubre del 2024
24 Octubre 2024COP 16 del Convenio para la Diversidad Biológica: Soluciones para las empresas, pérdidas para la biodiversidad y las comunidades Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.→
24 Octubre 2024PODCAST – Indonesia: Mujeres Dayak defienden el bosque de Tambun BungaiEste artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.→
Imagen 24 Octubre 2024Gabón: Controversia acerca del proyecto de monocultivo de eucalipto en los Plateaux BatekeLa empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.
24 Octubre 2024La República del Congo bajo el impacto de la expansión de las plantaciones de árboles para el mercado del carbono: un negocio opaco y greenwashingEn Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo. →
24 Octubre 2024La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.→
24 Octubre 2024Portucel/Navigator y el eucalipto en Mozambique: “Lo que esta empresa deja a la población es cero por ciento”Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.→

Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Queridas amigas y amigos,
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
¡Gracias!
Secretariado Internacional del WRM

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre los monocultivos de palma de aceite – A 22 de septiembre del 2024
Por Andrés Domínguez
Otros Mundos A.C, organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, denunció que dicha actividad amenaza la vida de las comunidades y los ecosistemas.
La organización denunció la imposición de modelos de explotación que empobrecen la tierra y afectan gravemente el equilibrio ambiental debido a los monocultivos.
Por tanto, reafirmaron su lucha por alternativas que respeten la vida, el agua y la soberanía de los pueblos.
En 2021, la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, así como analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en los territorios.
Diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador señalaron que, la palma de aceite ha llegado a sus territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador.
Indicaron que, los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, como los lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el vital líquido, y desvían ríos. Asimismo, impactan en las cosmovisiones de estas comunidades.
Resaltaron que, las plantaciones provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza, dependencia y fuertes problemas de salud, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, despojo y desplazamiento.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), calcula que México tiene en total 2.5 millones de hectáreas propicias para sembrar Palma Africana, una superficie mayor que el territorio de El Salvador.
La mayor parte de esa superficie propicia para la palmicultura está en el sureste (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), en la que sobresale Chiapas, por las condiciones agroclimáticas para extender las plantaciones de Palma hasta en 400 mil hectáreas.
Más información:
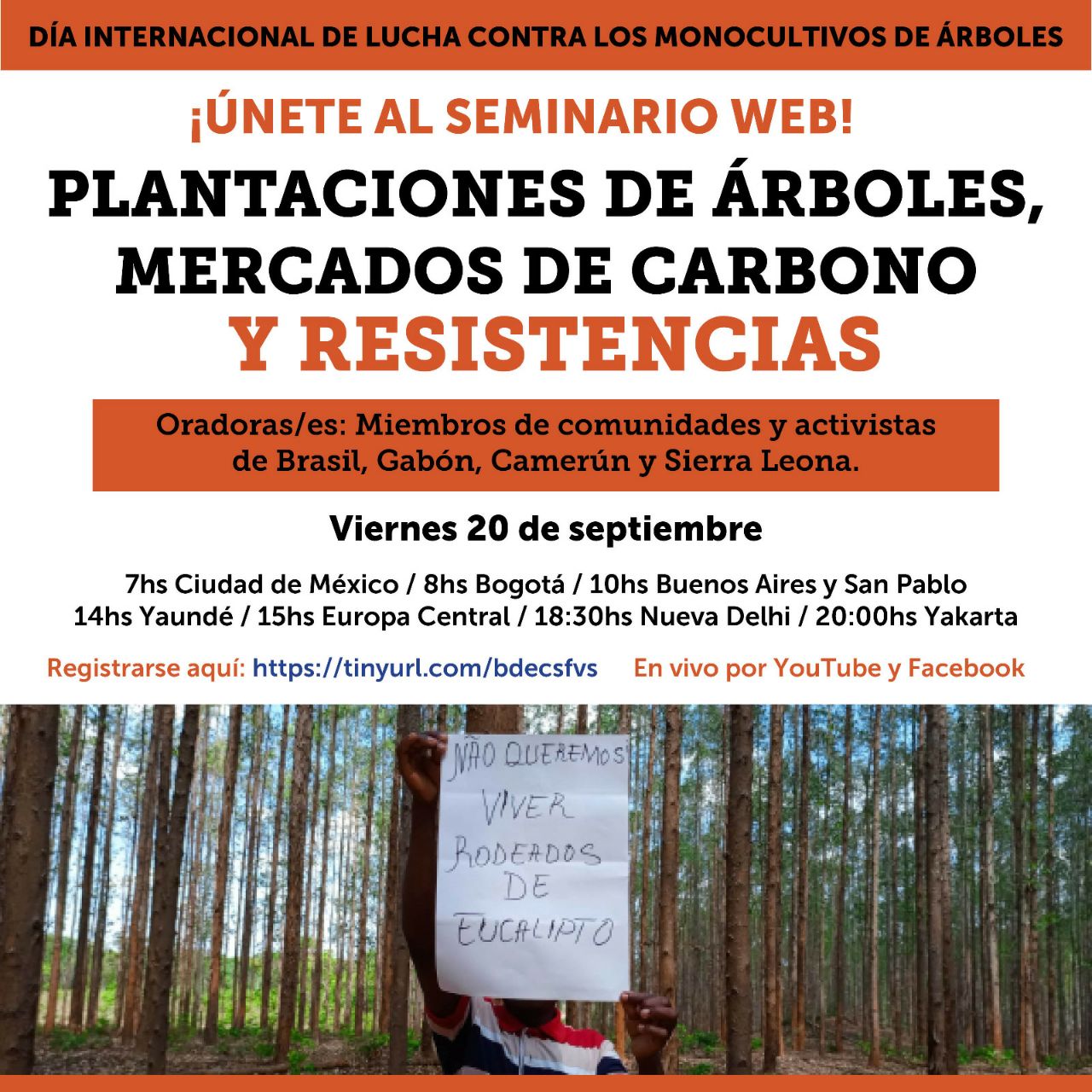
Compartimos esta invitación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM a participar en este webinario en el marco del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
¡ÚNETE AL WEBINARIO! En vísperas del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, queremos invitarles a participar en el seminario virtual “Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias”.
Viernes 20 de septiembre
7:00hs Ciudad de México, 8:00hs Bogotá, 10 hs Buenos Aires y San Pablo, 14:00hs Yaundé, 15hs Europa Central, 16:00hs Kampala, 18:30hs Nueva Delhi, 20:00hs Yakarta.
Regístrese aquí para asistir al seminario virtual por Zoom: https://tinyurl.com/bdecsfvs
Míralo en vivo por nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@wrmvideos2228 y nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/WorldRainforestMovement
Encuentra aquí más información sobre el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles: https://www.wrm.org.uy/es/21-septiembre