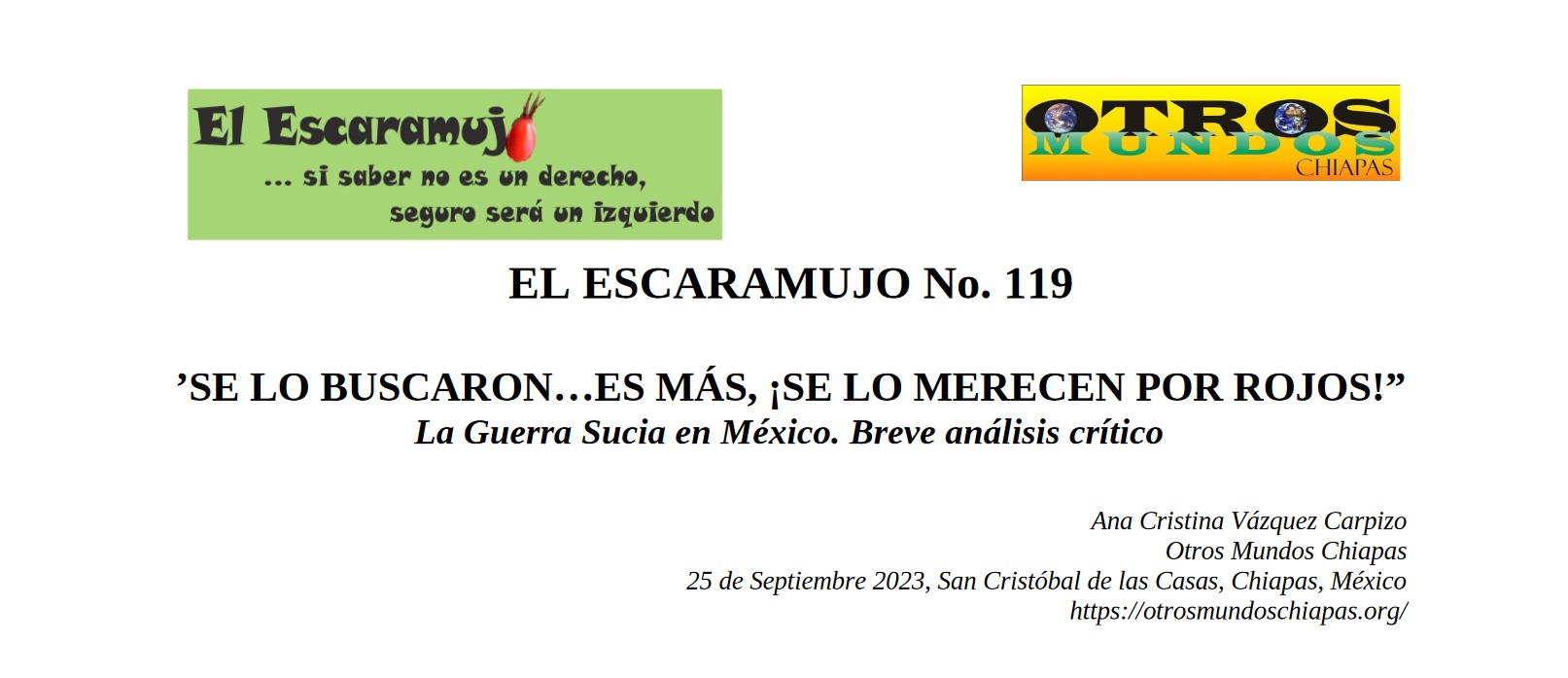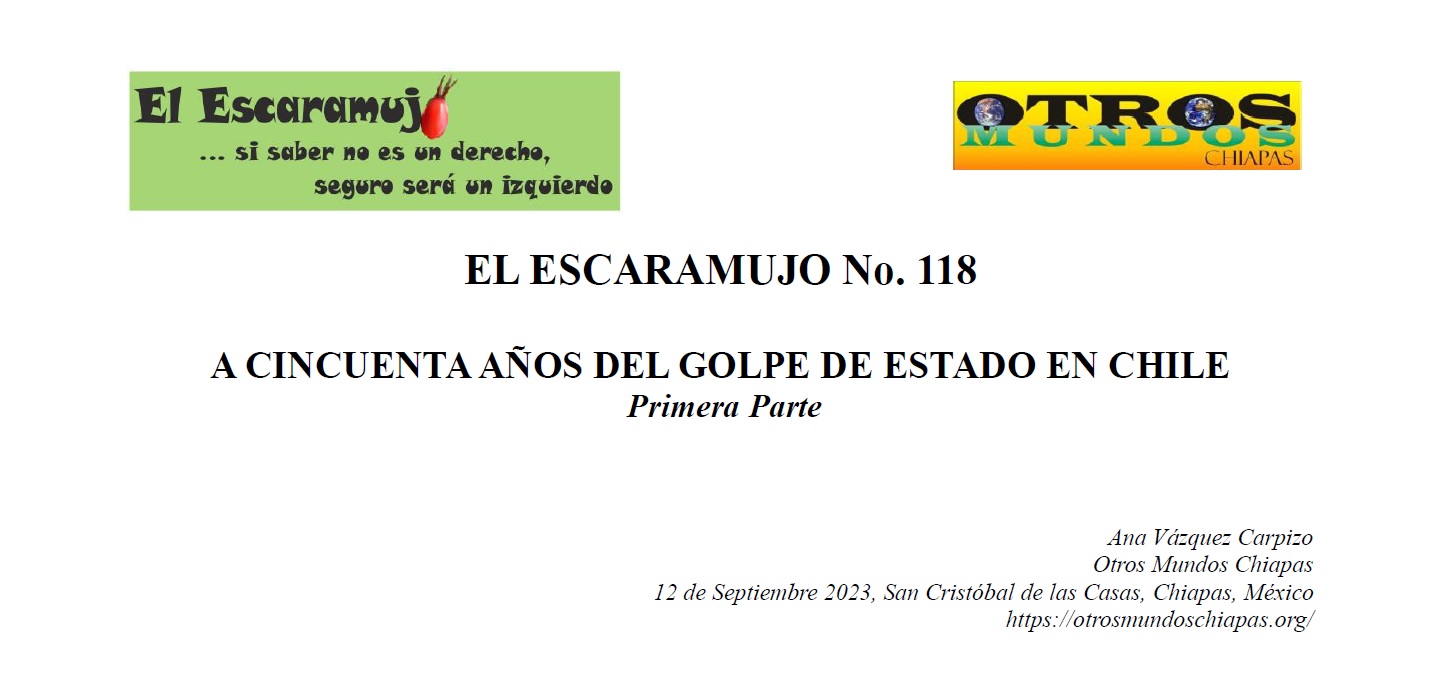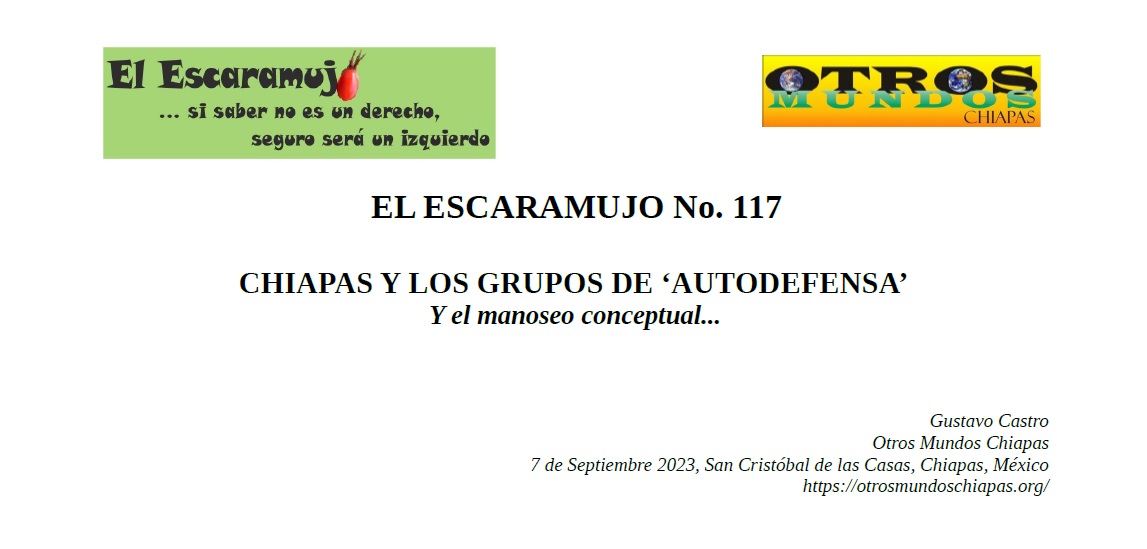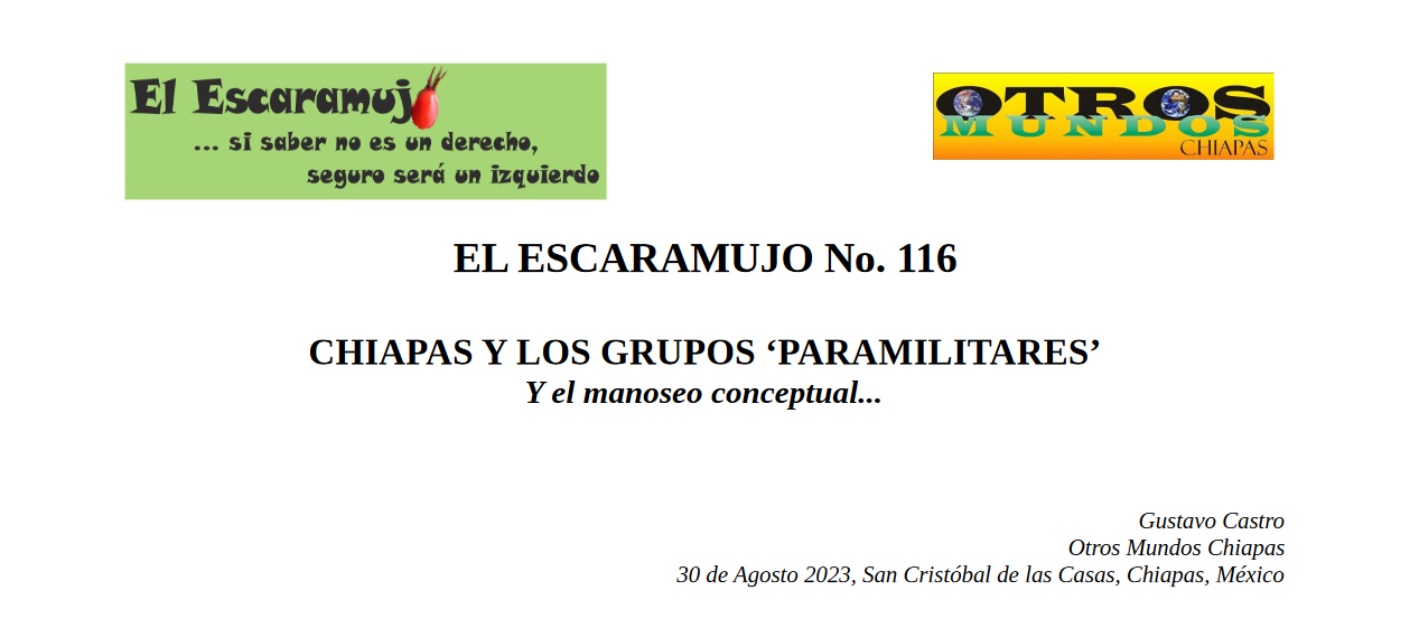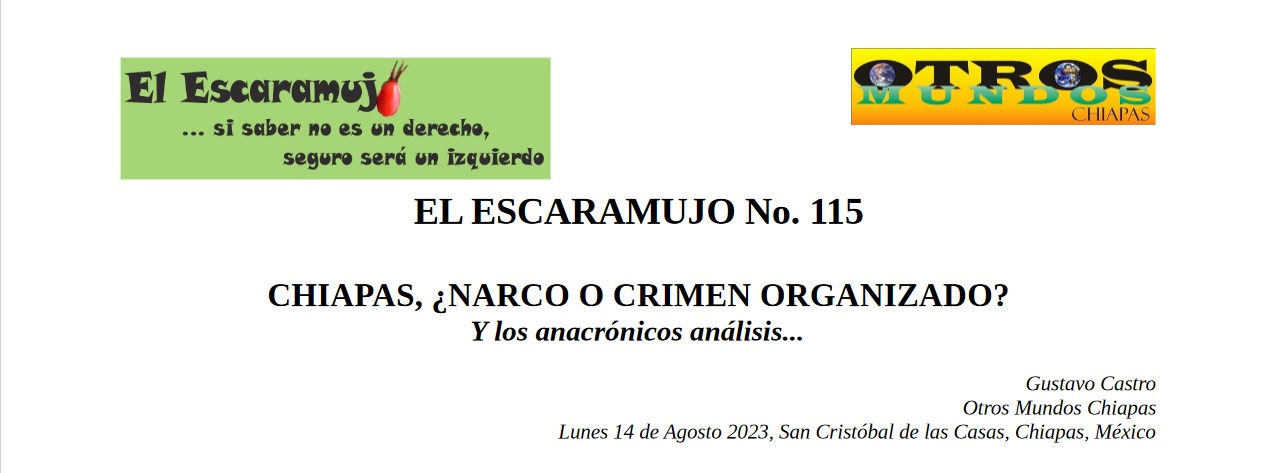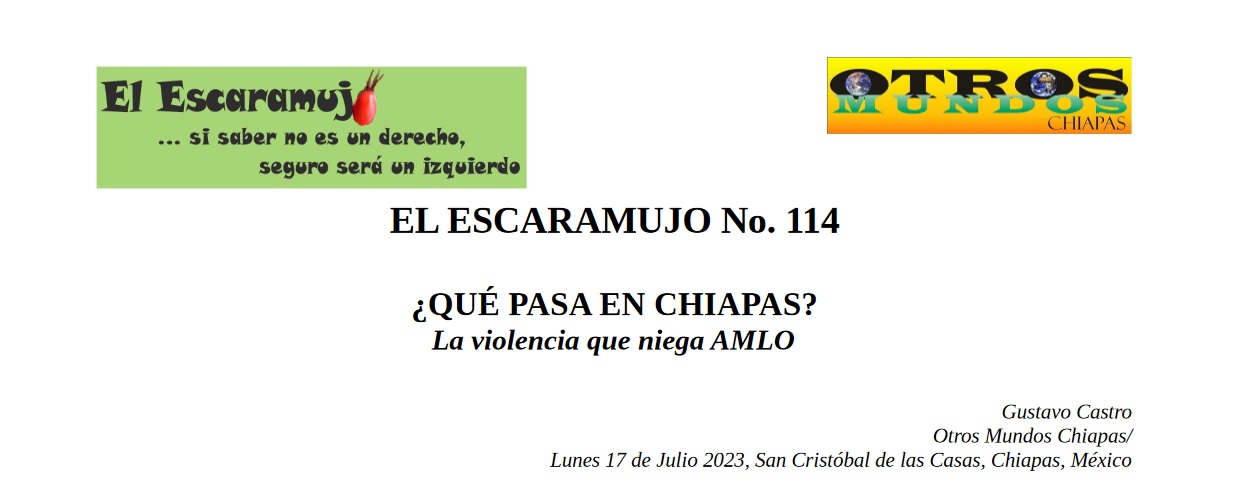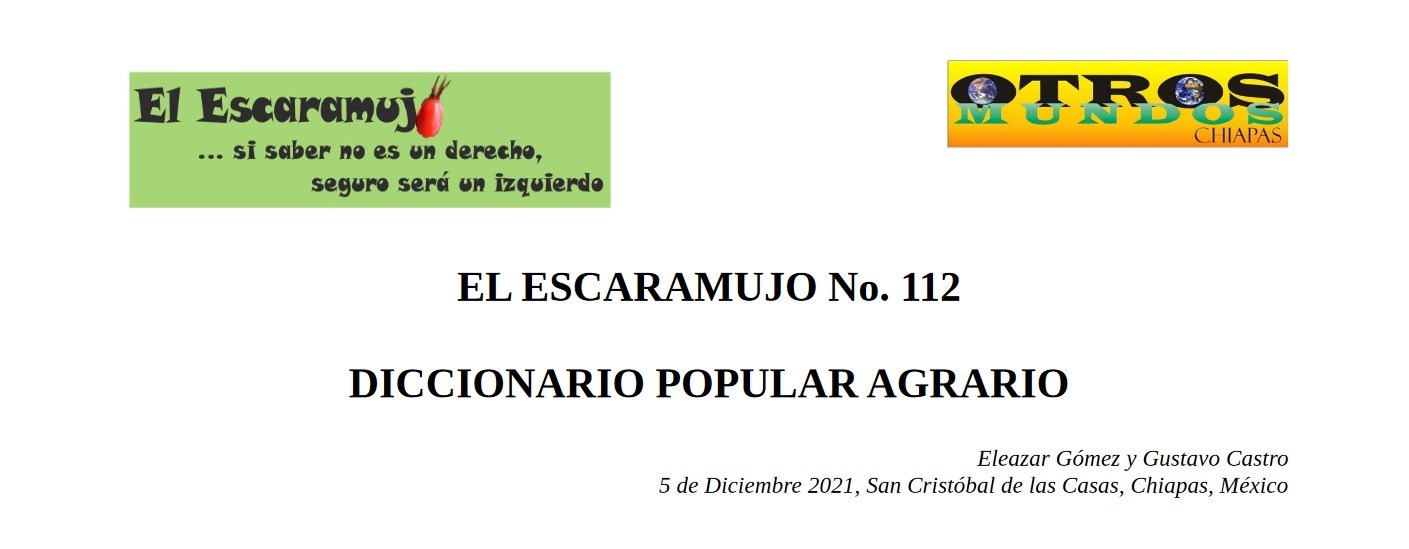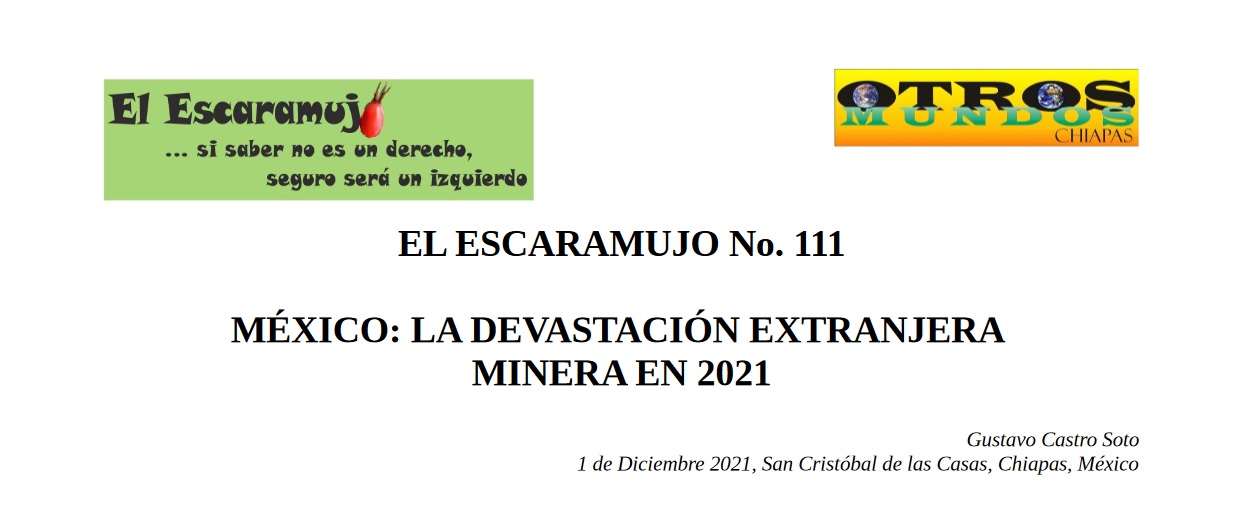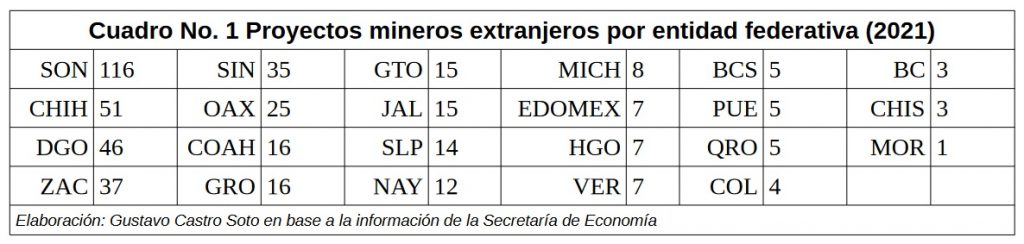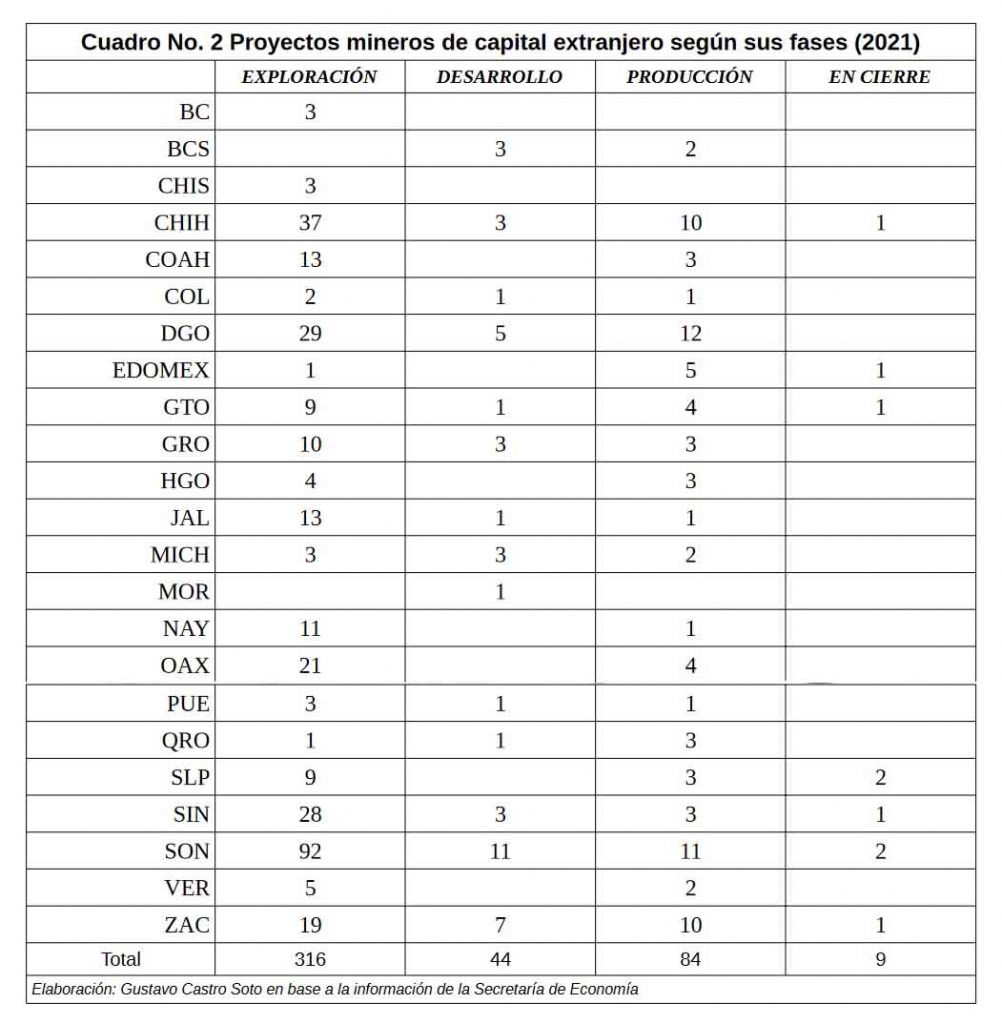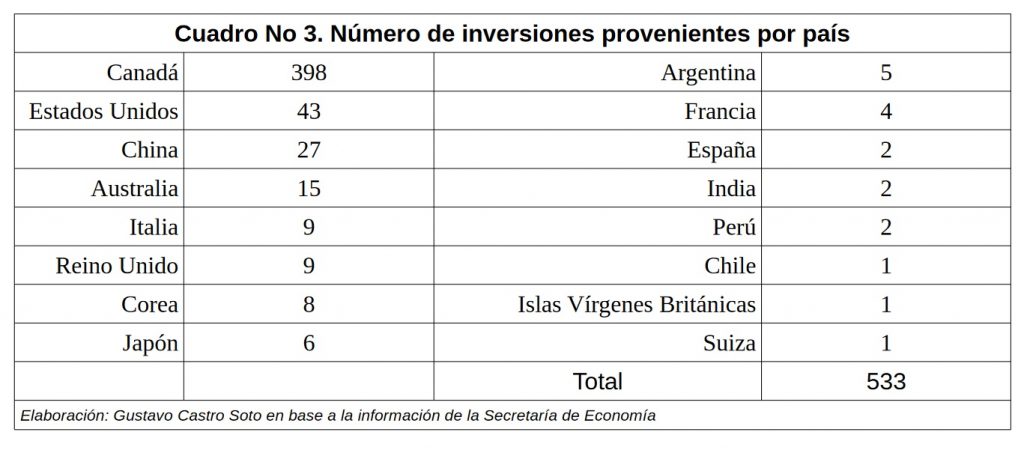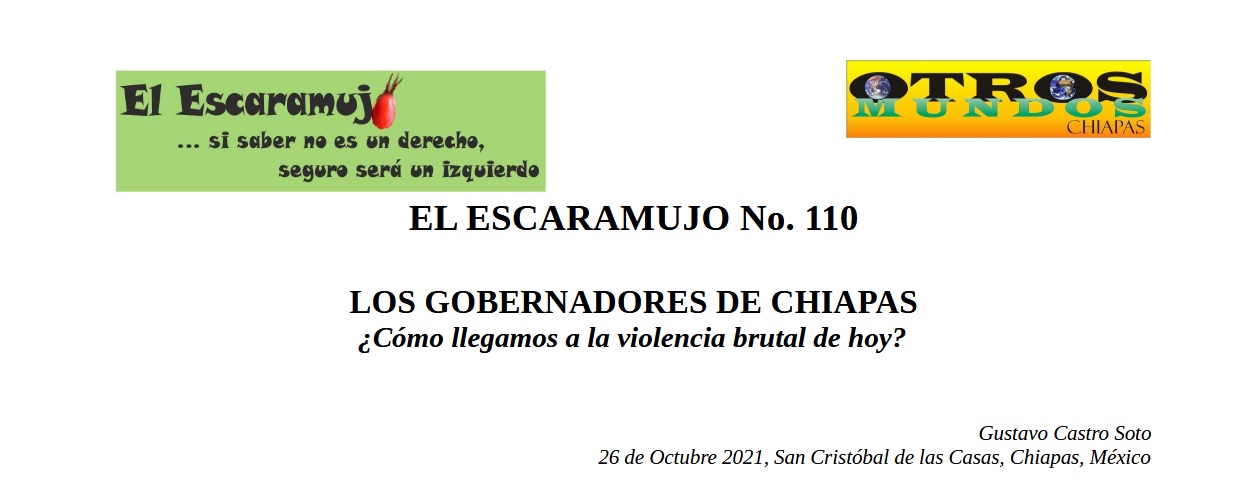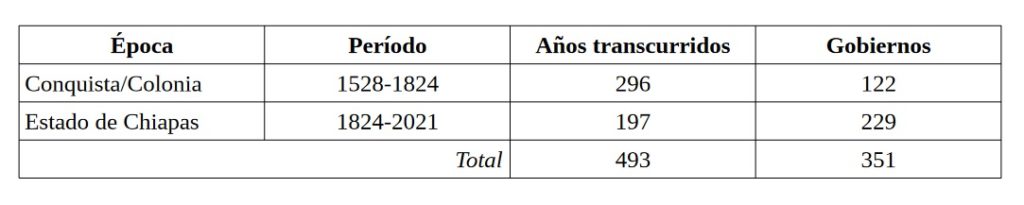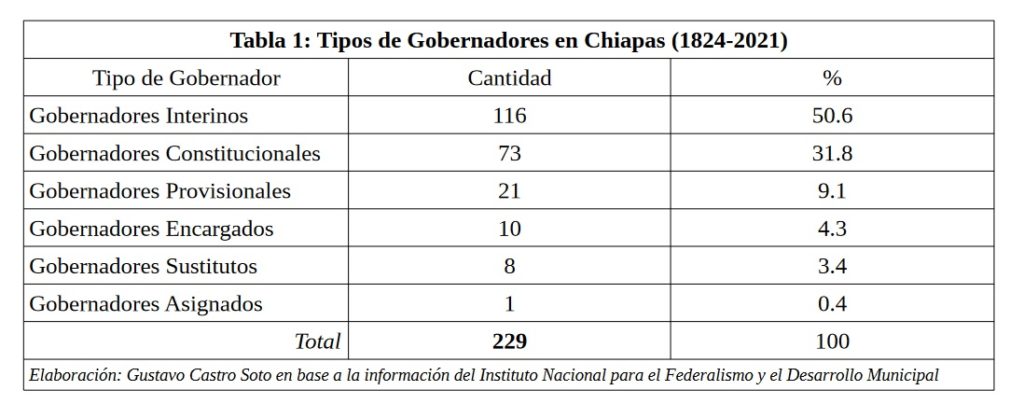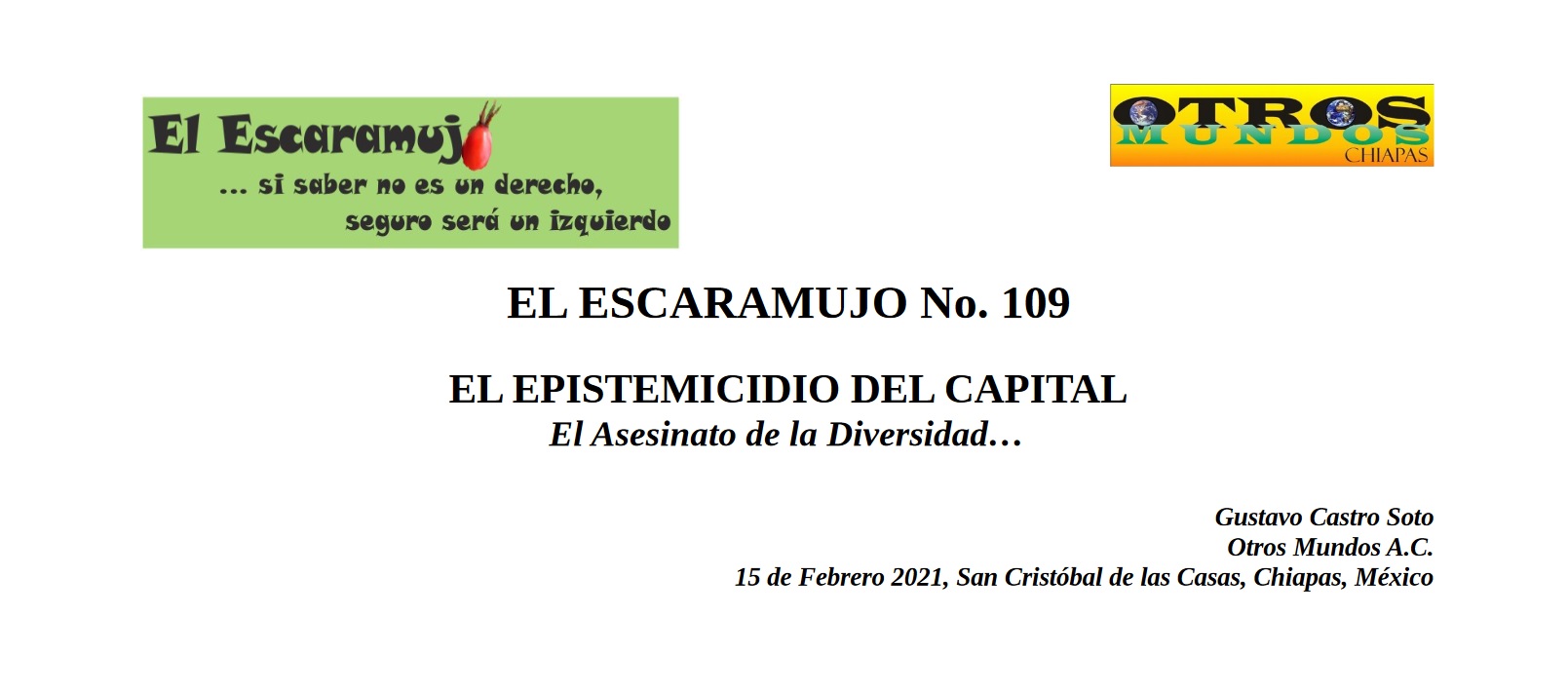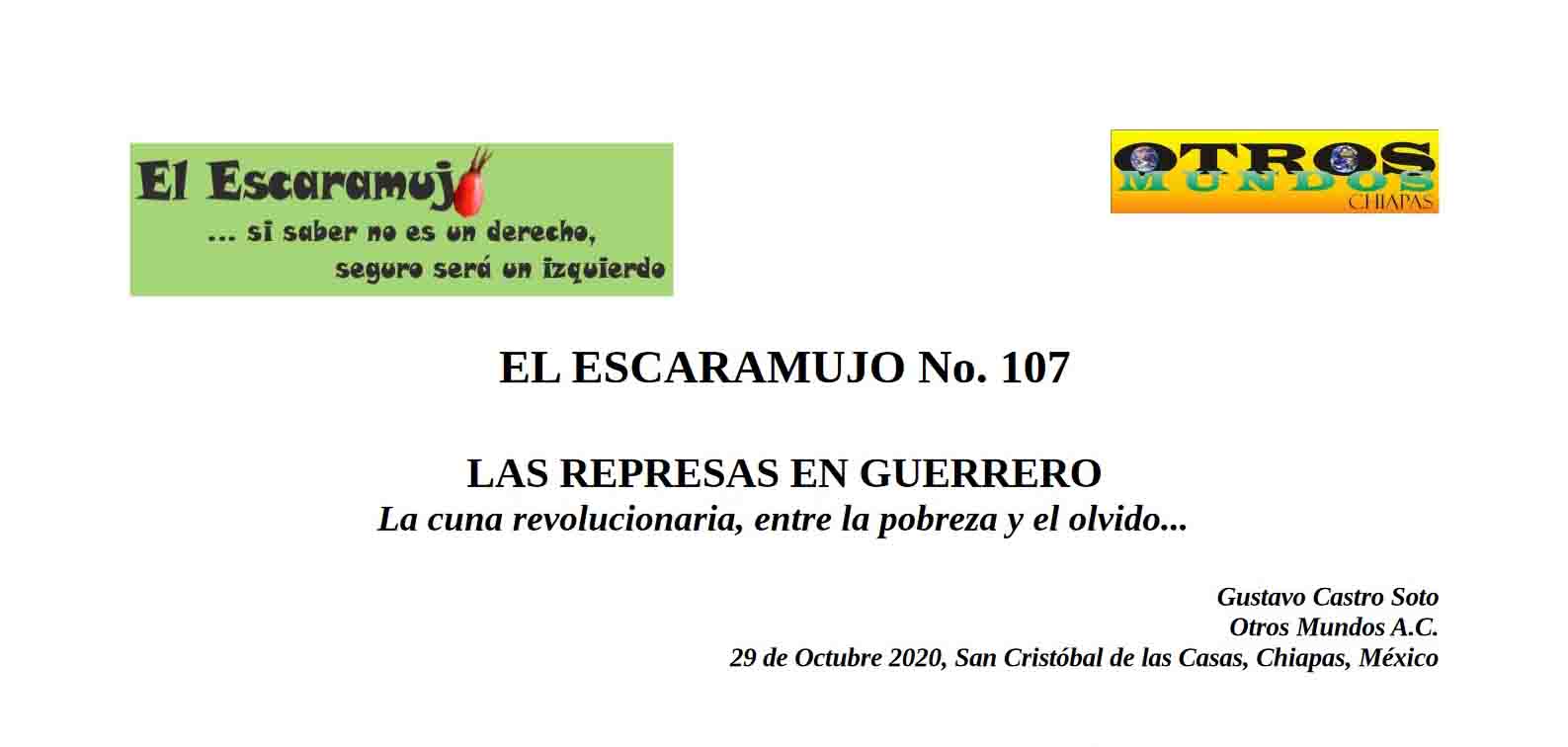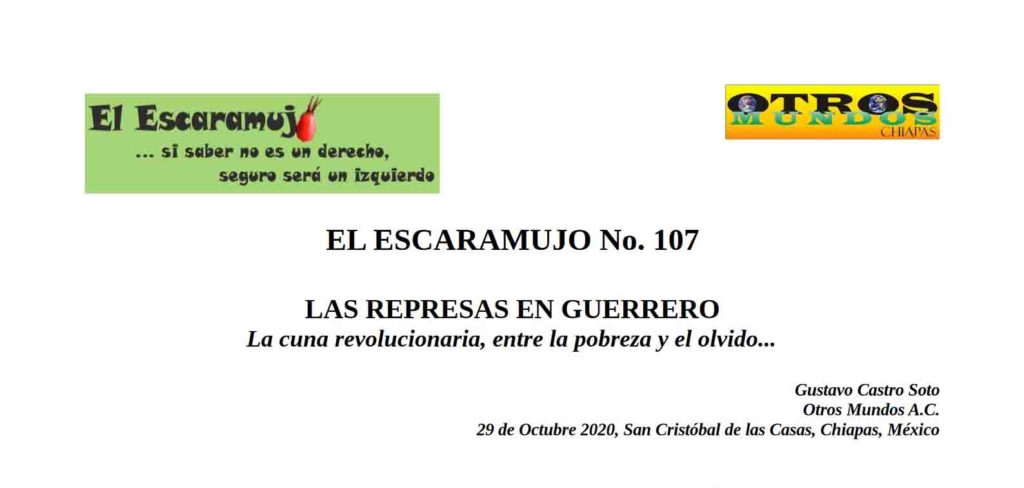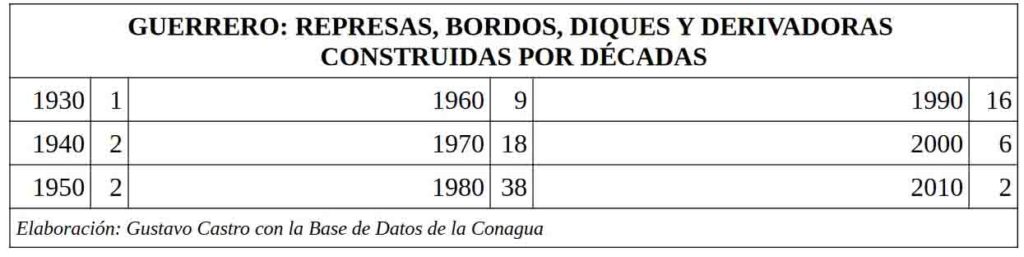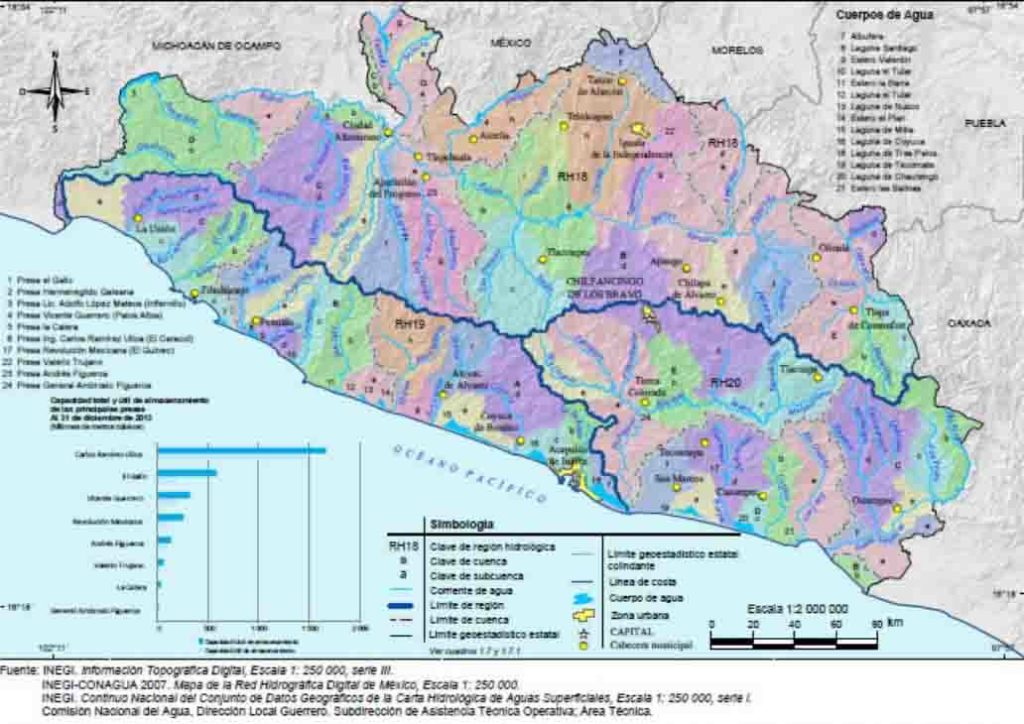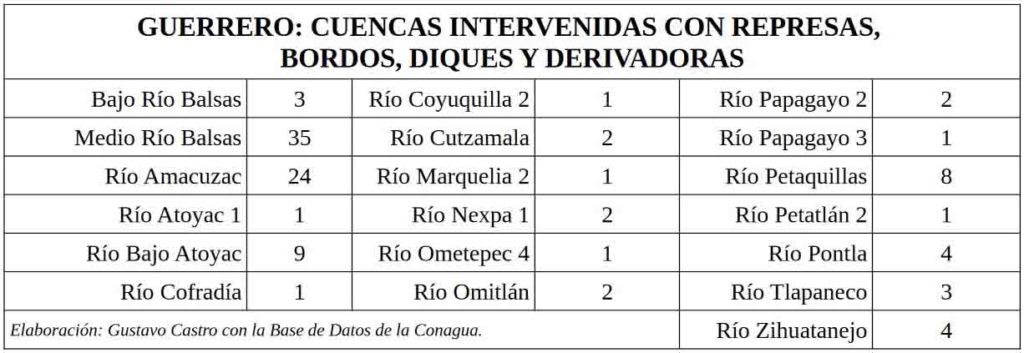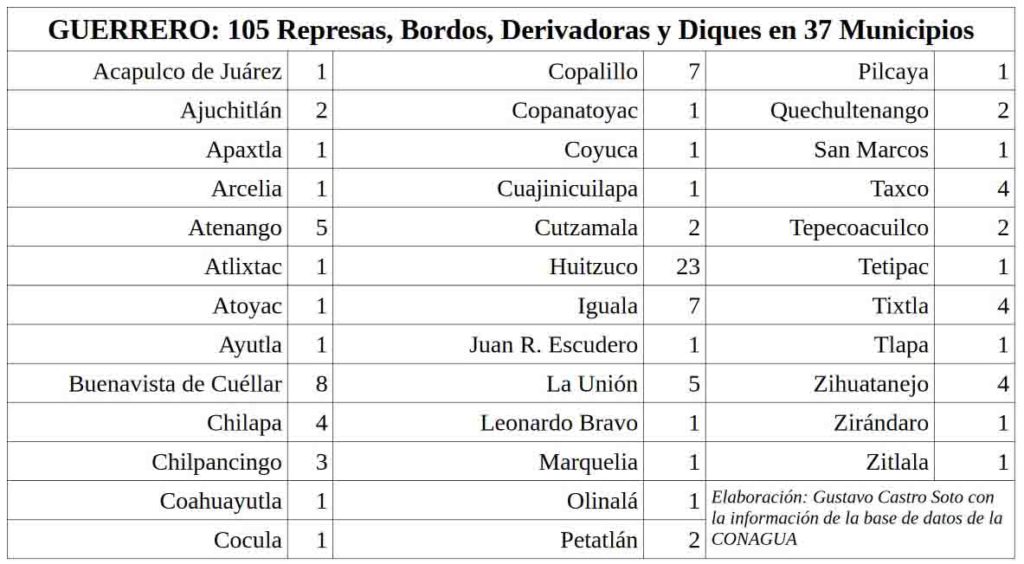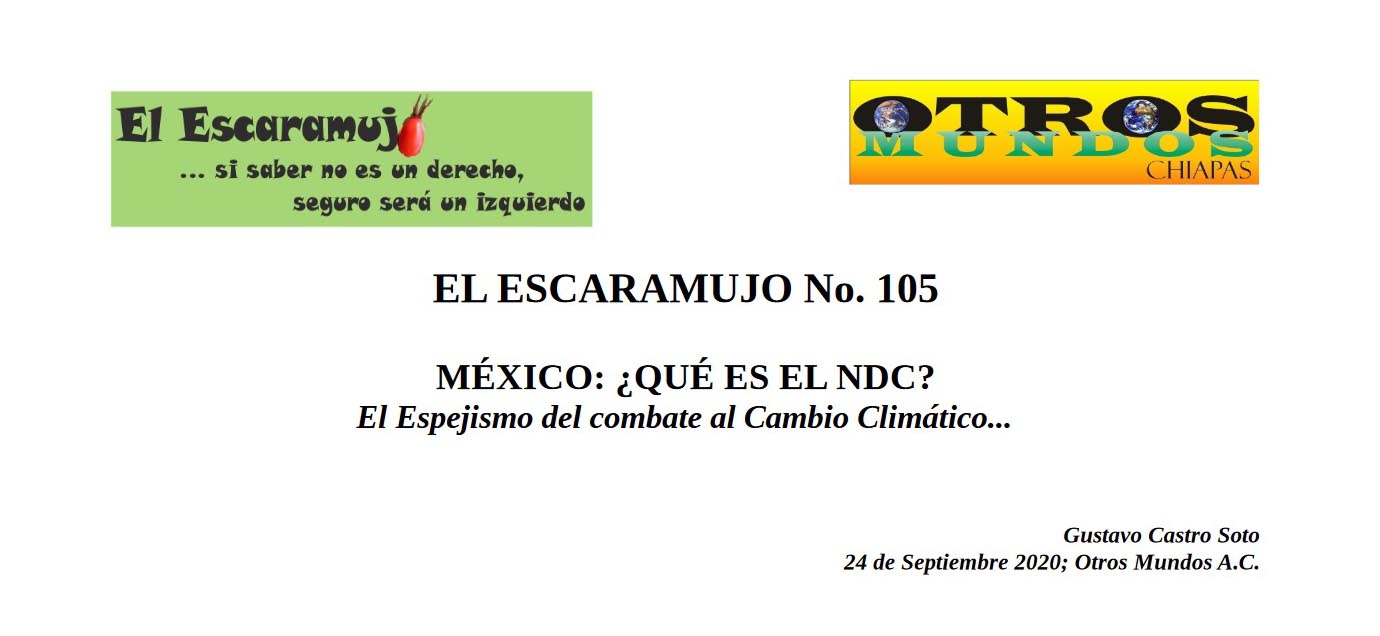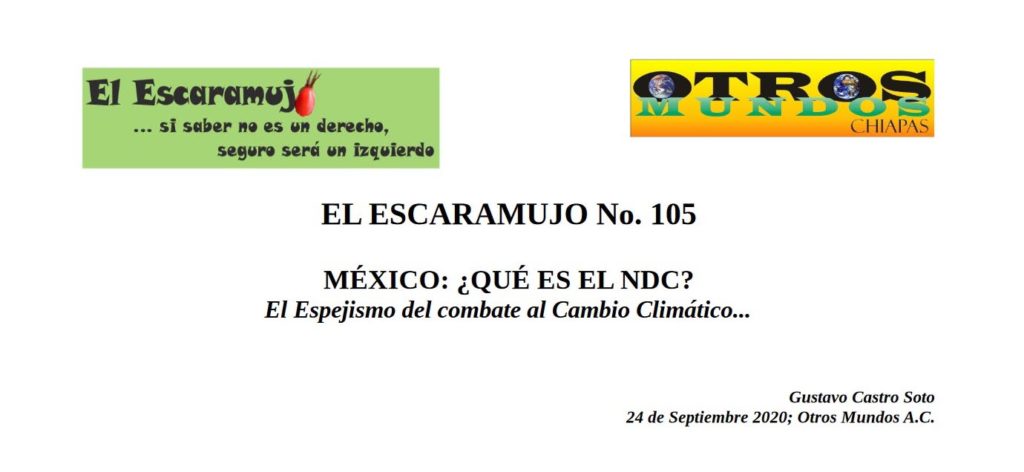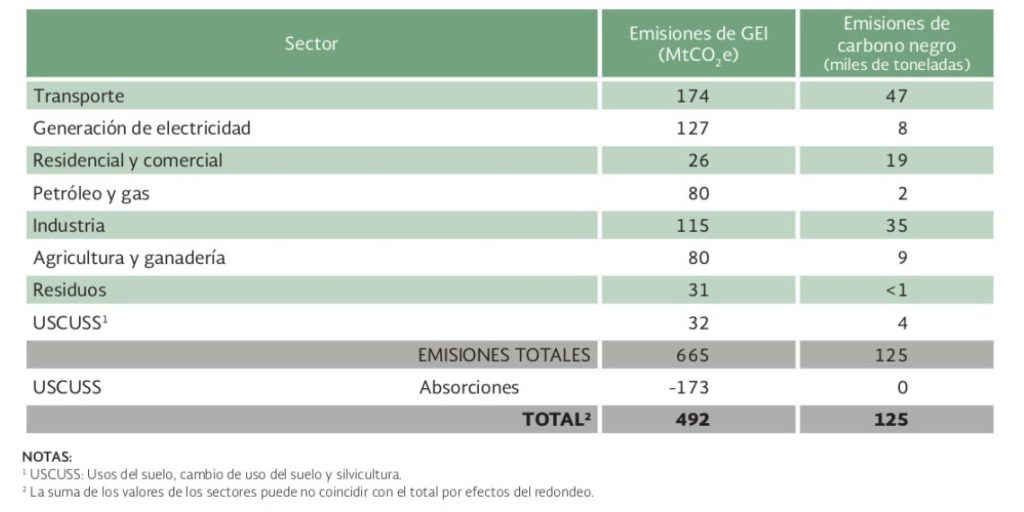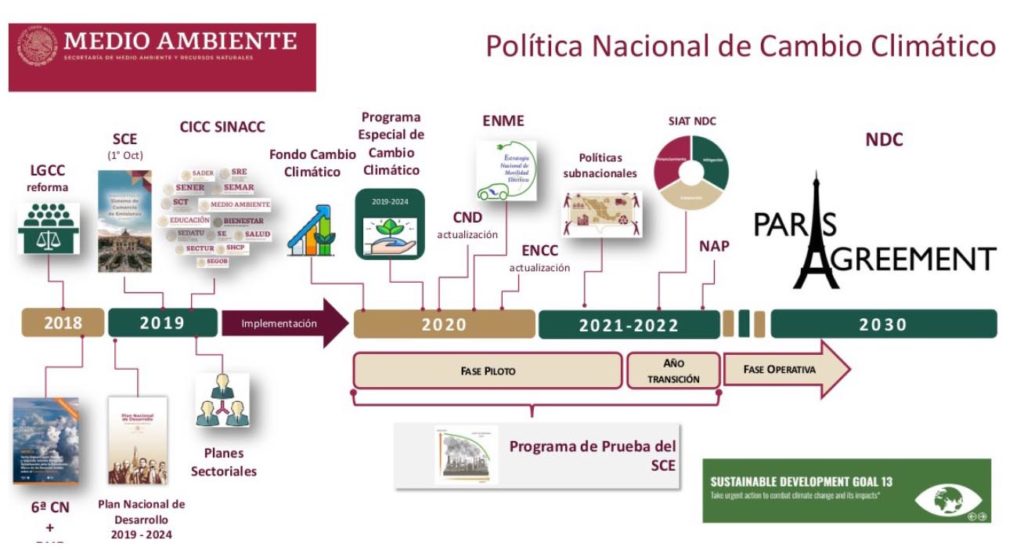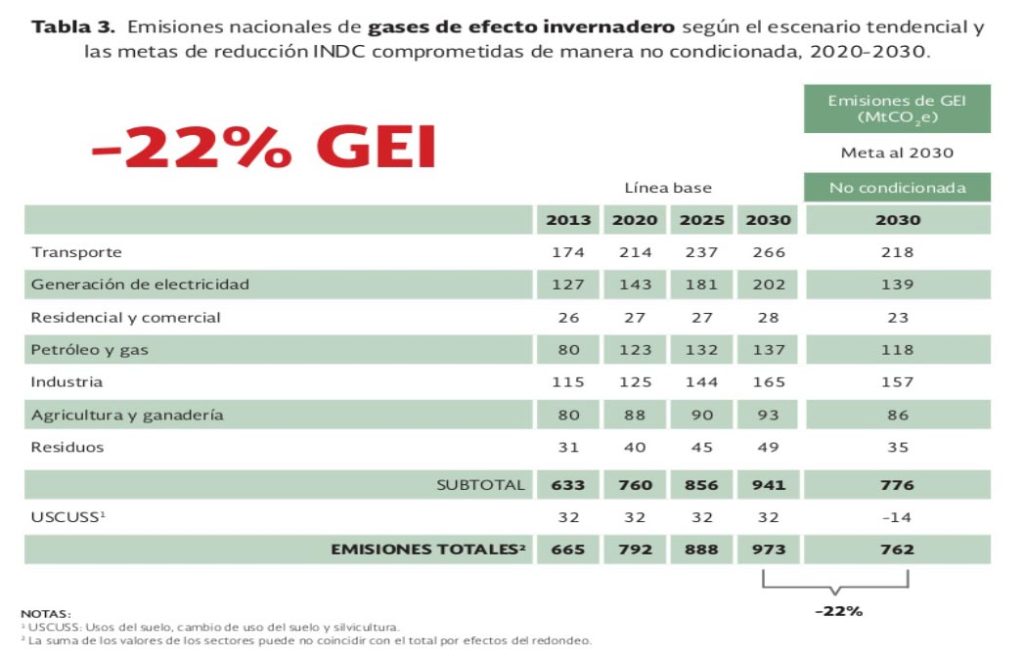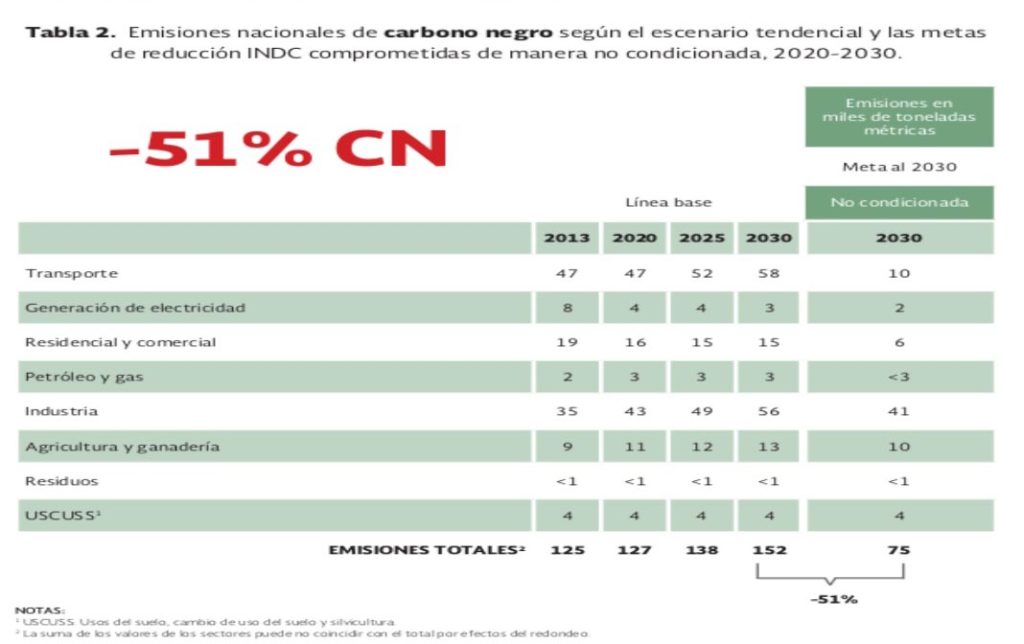Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”
La Guerra Sucia en México. Breve análisis crítico
Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
25 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/
INTRODUCCIÓN
Silencio… cámara… ¡acción!
María vivía con su madre en una casa de huéspedes de su propiedad. La joven de 19 años era miembro de una organización clandestina que, desde el adoctrinamiento político y la vía armada, luchaba en contra del régimen. En su vida legal, María era estudiante de economía en la universidad pero en sus ratos libres se dedicaba al trabajo de base con obreros de las colonias pobres de la ciudad, a los que, además, alfabetizaba. Un día, la policía secreta llegó a casa de María y, ante la impotencia y gritos de su madre, la secuestró para llevarla a una cárcel clandestina. Eran los primeros días de abril de 1976…
Alicia nació en el norte, donde estudiaba en el Tecnológico. A través de su hermana mayor, compañera de un guerrillero, entró en contacto con la orga en 1973. Tres años más tarde, conoció a un compañero de armas, Enrique, que sería su pareja sentimental. De esa unión nació una niña. Enrique murió en un enfrentamiento con la policía antes del nacimiento de su hija. Alicia decidió llevar a la bebita con sus abuelos para que se hicieran cargo de ella porque, en ese momento, menos que nunca, podía dejar la clandestinidad. Y no lo hizo.
-o-
De inmediato me vendaron los ojos, me llevaron a una casa donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca; después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana [barra electrificada] en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua… Después de esto me hicieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y […] me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo…
-o-
Con los ojos vendados, la llevaron al garaje, una de las tantas cárceles clandestinas que la policía secreta tenía en varios puntos de la ciudad. De inmediato le retiraron la venda y le tomaron sus datos: nombre verdadero, edad, profesión, nombre de guerra… Como se negó a darlo, le pusieron ‘La Maestrita’, por aquello de sus clases de alfabetización a los obreros. Era una comunista de mierda, la muy puta. Pero ya cantaría pronto. Luego, la venda otra vez. María no estaba autorizada a quitársela en presencia de sus carceleros. Y a partir de entonces, la traería prácticamente todo el día. Después de registrar sus datos, la llevaron a un cuarto donde había una plancha de metal, como las que se ven en las morgues, y un tubo que, a través de unos cables, estaba conectado a un aparato parecido a una radio. María supo en sus pechos, sus genitales, sus labios, que ese tuvo se llama picana. Mientras la torturaban, afuera del cuarto se escuchaba música a todo volumen. La misma canción siempre que Félix la llevaba a sus sesiones con la picana.
-o-
Roberto y Sebas habían coordinado los secuestros. Ninguna de las dos acciones salió bien. De hecho, resultaron un desastre. El empresario de Monterrey murió desangrado, al parecer, por el disparo de uno de sus escoltas. El de Guadalajara no corrió con mejor fortuna. La suerte estaba echada. Cero tolerancia, ninguna negociación con los delincuentes, con terroristas. Era necesario que escarmentaran. De eso se encargarían los muchachos de Don Miguel. Roberto y Sebas fueron detenidos. Unos días después, sus cuerpos aparecieron con evidentes signos de tortura. El de Sebas fue encontrado en Guadalajara, con hematomas múltiples, los huesos rotos, clavos de viga en las rodillas y en los hombros, la quijada destrozada y la masa encefálica expuesta. El de Roberto apareció en Monterrey, en condiciones muy similares. Como un bonus de los torturadores para las familias de los secuestrados, Sebas fue abandonado muy cerca de la casa del empresario muerto; y Roberto, arrojado a unos metros de la casa del empresario regio.
-o-
María tenía una complexión frágil, parecía una adolescente. Era, sin embargo, más fuerte de lo que podría pensarse. ¡Cómo resistía la condenada! Félix tenía experiencia, sabía usar la picana muy bien, seguía la tabla de regulación eléctrica según peso y edad que, pegada en la pared, indicaba la carga exacta de acuerdo al caso. Pero el otro fulano era un incompetente. Y un animal. Un día por poco y mata a María. Y eso no le convenía al capitán. Antes tenían que sacarle más información a La Maestrita. Hubo que llamar al médico. Después de unas maniobras de reanimación, el doc logró que María ‘regresara’. La sesión podía continuar, concedió el médico. Pero el capitán no se iba a arriesgar. Llamó a Félix para que la reanudara. María hubiese preferido morir…
-o-
… casi todos los que estuvimos detenidos tenemos una marca en el tabique de la nariz. Así quedas de la venda que nunca te sacan y se va jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en los excusados y luego se seca, se llaga y se infecta. Uno aguantaba pero hay un momento, compa, cuando lo que quieres es morirte. Y te mueres un chingo de veces y regresas a lo mismo y te vuelves a morir poco a poquito. Y les dices que te maten y nomás se ríen… María es un personaje ficticio de la multipremiada película de Mario Bechis, Garage Olimpo, que recrea los secuestros, cautiverio y torturas en una cárcel clandestina, y el final atroz en los llamados ‘vuelos de la muerte’ que sufrieron decenas de miles de argentinos durante la dictadura militar en ese país.1 La trama del film, empero, no es en absoluto ficción. Se trata de la recreación cinematográfica de un terrible episodio de la historia reciente del Cono Sur. El resto de los testimonios son experiencias reales que vivieron numerosos jóvenes mexicanos que, en la década de los setenta y parte de los años ochenta, decidieron optar por el cambio político a través de la vía armada.
Alicia de los Ríos Merino Susan fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que el padre de su hija, Enrique Pérez Mora El Tenebras. Ideada por el sinaloense Raúl Ramos Zavala2 y su grupo Los Procesos, la Liga fue fundada el 15 de marzo de 1973 por el ex alumno de los jesuitas en Monterrey, Ignacio Salas Obregón, Oseas; Ignacio Olivares Torre, Sebas; Salvador Corral, Roberto,3 y David Jiménez Sarmiento, Chano, entre otros.4 La orga, la resortera, la Dos- Tres, la O, la LC, la Veintitrés, como también se conoció a esta agrupación, fue el grupo de guerrilla urbana más importante de la década de los setenta en México. También el más brutalmente reprimido por la Dirección Federal de Seguridad (DFS),5 dirigida entonces por el General Luis de la Barreda y operada por el tristemente célebre Miguel Nazar Haro.
Los testimonios en primera persona corresponden a otros dos miembros de la Liga: Pedro Cassian Olvera y Jesús morales, respectivamente. Los dos fueron detenidos y torturados por Nazar Haro6 en alguna de las muchas cárceles clandestinas que la DFS y el Ejército mexicano establecieron en puntos estratégicos para detener, torturar, y en muchos casos desaparecer, a los guerrilleros. Son numerosos los testimonios que señalan la participación directa de Nazar Haro en los interrogatorios y las sesiones de tortura a las que fueron sometidos guerrilleros y no guerrilleros por igual.7
Muchos años después, el 18 de febrero de 2004, Nazar Haro fue detenido para enfrentar un proceso judicial en su contra por el delito de desaparición forzada de Jesús Ibarra Piedra el 19 de abril de 1975 en la ciudad de Monterrey.8 Por ello fue remitido al penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León. Su estancia en dicha cárcel fue, en realidad, virtual. Aquejado por la diabetes y otros padecimientos, el ex policía pasó más tiempo atendiéndose en una clínica privada que en su celda. Los costos hospitalarios así como la comida gourmet que le era enviada a diario desde los mejores restaurantes de Monterrey al penal o a la clínica fueron cubiertos por importantes empresarios de la ciudad. Una atención para agradecer a Don Miguel el haberles permitido vengarse de los rojos.9 Favor con favor se paga, dicen…
La estancia no sólo fue cómoda sino también corta pues al tener más de 70 años al momento de su
detención, Nazar Haro pudo gozar de los beneficios de la prisión domiciliaria. Fue absuelto en 2006. Murió en la comodidad de su hogar en 2012.
-¿Torturó usted?
-Pues si me enseñan a torturar, puede que aprenda…
-¿Asesinó?
-Fíjese que nunca he matado ni a una mosca y menos a un ser humano…
Entrevista de Raymundo Riva-Palacio a Miguel Nazar Haro10
MÉXICO ¿MÁGICO?
Por las buenas no se puede…
Los párrafos anteriores y el siguiente análisis del contexto guerrillero del México de los setenta no pretenden, de ninguna manera, hacer una apología de la violencia ni de los delitos en los que incurrieron las diversas organizaciones armadas durante aquellos terribles años. No buscan siquiera justificar tales acciones. Lo que se intenta es comprender las razones por las que para un número importante de mexicanos, en su gran mayoría jóvenes, los caminos de la lucha legal quedaron definitivamente cancelados, sobre todo a raíz de dos sucesos trágicos en los que el sistema demostró, una vez más, su cerrazón ante las demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad: el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971. En estos dos episodios, el Estado mexicano no sólo mostró su peor rostro sino que lo volvió precisamente en contra del sector más prometedor del país: los jóvenes.11
Así, mientras Luis Echeverría daba la bienvenida a notables miembros de las izquierdas latinoamericanas exiliadas en México después de los golpes de Estado en sus respectivos países,12 los agentes de la DFS y miembros del Ejército mexicano se dedicaban a borrar del mapa a tantos subversivos mexicanos como fuera posible. La Brigada Blanca se hizo cargo de la guerrilla urbana mientras que los militares hicieron lo propio preferentemente en zonas rurales. El número de detenidos-desaparecidos es, y lo será quizá para siempre, indeterminado. Se calcula una cifra de alrededor de mil quinientas personas. Sin embargo, si en las ciudades es difícil precisar la cantidad de personas desaparecidas, en las zonas rurales es prácticamente imposible saberlo porque muchas de las víctimas de desaparición forzada no tuvieron siquiera acta de nacimiento. ¿Cómo probar que alguien desapareció si no se tiene prueba documental alguna de su existencia?
La lucha era, a todas luces, desigual. Pero a pesar de todo, había que continuar…
Los laberintos de la soledad
La formación, desarrollo, sobrevivencia y extinción de los diversos movimientos armados que
proliferaron después de 1968 fueron verdaderamente dramáticas. Primero, las dificultades para
articularse en una sola organización capaz de enfrentar al Estado y todas sus herramientas de
aniquilamiento, superando todos los obstáculos imaginables: desde la confrontación entre
individuos y grupos por diferencias ideológicas y estratégicas, hasta la violenta persecución de la
que fueron objeto todos. Luego, la creación de la estructura directiva,13 por un lado, y la definición
y formación de cuadros (entre quiénes trabajar, en dónde, cómo, para qué), por el otro.14 Después,
las diversas formas para hacerse de recursos. La mayor parte de las organizaciones recurrieron a
las llamadas expropiaciones, es decir, asaltos a bancos y empresas importantes, así como el robo
de armas, automóviles y otras herramientas útiles a la causa a las corporaciones policiacas como
los secuestros de políticos, empresarios e incluso diplomáticos. Hubo organizaciones, como las
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que estratégicamente apostaban a la guerra popular
prolongada, en vez de ataques frontales múltiples contra el Estado. Asimismo, no recurrieron a las
expropiaciones para obtener recursos.
Las dos últimas fases, la sobrevivencia y la extinción, fueron desde luego las más cruentas. No sólo se trataba de lidiar con el enemigo externo, no siempre tan visible como los guerrilleros habrían deseado. Las batallas se dieron también al interior de las organizaciones, lo mismo por discrepancias político-ideológicas que por traiciones y delaciones (sacadas, las más de las veces, bajo tortura). Por lo menos dos organizaciones importantes contaron con grupos internos de ajuste de cuentas el PDLP de Lucio Cabañas, con su Brigada de Ajusticiamiento; y la Brigada Roja, de la Liga. Los resultados fueron catastróficos, principalmente para la Liga, porque mermaron la confianza interna de los guerrilleros y alimentaron confrontaciones que debilitaron notablemente a las organizaciones.
Otro problema fue la incapacidad para elegir entre las dos opciones más socorridas por los grupos guerrilleros de todo el mundo: el llamado foquismo, que seguía en gran medida los lineamientos de Ernesto Che Guevara,15 y la guerra popular prolongada, que implicaba un trabajo de largo plazo, principalmente con bases estudiantiles, obreras y campesinas. En el caso de México, las diferencias en este sentido al interior y entre organizaciones hicieron prácticamente imposible la articulación de diversos grupos guerrilleros para enfrentar al enemigo común, el Estado. Asimismo, existía una incomprensión de origen entre las guerrillas urbanas y las rurales. Los guerrilleros urbanos estaban convencidos de que debían enseñar a los campesinos a pensar y luego, a actuar; había, pues, que adoctrinarlos. Para Lucio Cabañas y otros dirigentes rurales, no iban a ser los comunistas de la ciudad quienes iban a decir a las comunidades campesinas qué hacer y cómo. Nada tenían que aprender los unos de los otros, creyeron ambos, y en esta trinchera de orgullo, se les fueron muchas oportunidades de, si no unificar ideologías, por lo menos conjuntar esfuerzos.
Al responder a contextos y necesidades sociales diferentes, la incapacidad para ceder y negociar se hizo cada vez más grande e impidió a guerrilleros urbanos y grupos armados rurales complementarse. En lugar de buscar los lugares comunes, se enfatizaron las diferencias y sobre ellas se construyó un muro infranqueable contra el que nadie pudo.16
Ahora bien, en un país en donde, a pesar de los signos evidentes de crisis política, la sociedad en general mantenía un índice de confianza en el gobierno medianamente aceptable, resultaba verdaderamente difícil lograr que la opinión pública, mal informada y altamente prejuiciada, distinguiera al guerrillero del delincuente común. Más de un sector compró íntegra la versión del gobierno que, en el mejor de los casos, hablaba de jóvenes desorientados y manipulados por fuerzas oscuras. En un contexto de guerra fría donde el enemigo era el comunismo (aunque la mayoría no tuviera la menor idea de lo que realmente era), la sociedad permanecía, en términos generales, en una especie de letargo informativo del que estaba poco deseosa de salir.
También resultaba complicado, y en muchos casos inútil, el trabajo con las bases campesinas y obreras. La mayoría prefería seguir la lucha por la vía legal, a pesar de las amargas experiencias vividas. Pocos eran, pues, los que se arriesgaban a escuchar a los guerrilleros, menos aún los que se decidían a seguirlos. En este sentido, en un primer momento las organizaciones hicieron un cálculo demasiado optimista.17 Creyeron que, ante las circunstancias críticas del país, la cerrazón política del Estado, la represión y falta de democracia, las clases populares se incorporarían a la lucha y se levantarían en armas a la primera señal. Craso y costoso error. Jamás pudo articularse una movilización a gran escala que pusiera realmente en riesgo al Estado (aunque éste respondió como si el peligro fuera inminente).